sobre la cuestión nuclear: de ojivas y operaciones psicológicas va la cosa
Jul 23, 2025

Los precedentes del último siglo sentaron las bases para uno de los terrores psicológicos más abyectos y mediáticamente implantados de nuestra era. En el hoy, tierra de nadie más que de verdugos y dobles raseros que determinan quién se «planta» con la vara atómica y quién no tiene derecho a hacerlo, no cabe duda de cuál es la cuestión a abordar: el delirio de un armagedón nuclear.
El advenimiento de las primeras pandillas atómicas
La célebre narrativa popularizada durante la Guerra Fría caló hondo en gran parte gracias a los efectos del macartismo1 estadounidense en las esferas política, social y cultural a nivel mundial; el apogeo de un gigante de Occidente, ubicándose en una posición económicamente favorable frente al resto del mundo y disponiendo de un aparato de poder blando2 sustancial, sentó las bases para una proliferación importante de su agenda de interés a lo largo y ancho de su territorio y zona de influencia, con una contundencia singular en términos discursivos y mediáticos. El terreno fértil que llevó al desquicio informativo y la inoculación del pánico nuclear tan característico de la época se erigió sobre una competencia armamentística nunca antes vista entre los dos colosos geopolíticos que emergían victoriosos de la mayor mortandad documentada de nuestra historia: los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
No es extraño que, dado el semejante desarrollo y posterior despliegue de poder que representó un novedoso medio de destrucción como lo fue la bomba atómica, el discurso de los diarios haya sido el reflejo de una olla a presión que tomó de rehén a las mayorías inocentes y desprevenidas. Un hecho que constituyó una aventura geopolítica que llevaría por un lado a la superpotencia comunista y por otro a varios entes nacionales —que luego se definirían como «no alineados» en los años venideros— a entrar de cabeza a la pelea de lobos que representaba la carrera nuclear.
La disputa adquiere una dimensión radioactiva tras la primera detonación de prueba de la historia llevada a cabo por la nación norteamericana en julio de 1945 —la prueba Trinity— y la subsecuente ejecución de la barbarie en Hiroshima y Nagasaki, lúgubre cortesía de las bombas Little Boy y Fat Man respectivamente en agosto del mismo año. Por el lado soviético y tomando por sorpresa a su archienemigo —tanto por la prontitud de su desarrollo como el trabajo de inteligencia soviética, de la mano de expertos clave como el físico alemán Klaus Fuchs y los espías Ethel y Julius Rosenberg3—, la experimentación con dispositivos nucleares se materializa tan pronto como en agosto de 1949 con la prueba del Reaktivny Dvígatel Spetsialnyy «Reactor de misil especial» RDS-1 en el sitio de pruebas de Semipalátinsk (hoy día Kazajistán), el cual fue a grandes rasgos un símil de la Fat Man norteamericana. Esto fue posible gracias a la notoria tarea de recopilación de inteligencia por parte de la URSS en vistas de alcanzar su objetivo contrarreloj: poseer armamento nuclear lo antes posible, valiéndose del talento científico incorporado tras la ocupación de Alemania a principios de 1945 así como de la recopilación de inteligencia proveniente de los proyectos de desarrollo Uranio y Manhattan, propios de la Alemania nazi y del Cuerpo de Ingenieros del ejército estadounidense (USACE) respectivamente.
El trauma colectivo sembrado por estos hechos junto a acusaciones, amenazas y pese a algunos traspiés que nos harían pensar en una catástrofe inminente —como la crisis de los misiles en Cuba en el año '62—, se trató en mayor medida de un juego disciplinario e informativo que sería moneda corriente en las décadas posteriores. Una papa caliente. Un teatro coercitivo que tenía a toda una humanidad secuestrada como protagonista, asistiendo con tormento a un destino irremediable que cumpliría una función de Solución Final de la especie. Tapas de periódicos cargadas de narrativas fatalistas, voces crispadas que se adelantaban al horror en la radio —el medio de difusión más significativo hasta el momento— y una producción cultural atravesada por la agenda nuclear y el interés sobre la misma, marcaron el recuerdo de una época. Pero, ¿alguna vez nos sentamos a pensar, caracterizar y analizar los hechos en el terreno realmente? ¿Puede ser acaso para el Poder Central4 y las directrices del Capital una consideración real y por ende hablaríamos de un culto suicida, o en realidad sólo se trata de una estrategema discursiva infalible que tiene dicha definición por límite, dada su misma capacidad de hacer ruinas las tasas de producción y ganancias?
Cada vez surgen más y más preguntas. Y mucho se dice acerca de cómo la burguesía sería capaz de optar por destruir vasta fuerza productiva y sacrificar una mayor dulzura económica a cambio de la preservación del orden total si el affaire nuclear fuese para la misma una opción. Ahora, en realidad, ¿qué tan efectivas pueden ser estas formas para dicho cometido en cuanto a los datos y no por el discurso? ¿No hay acaso otros escenarios más prudentes y realizables a contemplar para tal objetivo? Incógnitas que no pueden dejar de pensarse en tanto y cuanto la nave de las élites a Marte diste de estar lista para tomar rumbos exoplanetarios. Por ahora, mientras compartan el mismo planeta con su clase subyugada sólo podrán alucinar sobre utópicas colonias tecnocapitalistas retratadas en imágenes hechas con inteligencia artificial, además de una hipotética y fantasiosa destrucción del planeta habitable a manos de una febril determinación tanatopolítica5 muy contraproducente (y, sinceramente, con poco rumbo sea como sea que se haga)...
De la diplomacia a la plasmación, de la estratagema a la realidad y la acción... hay una distancia
El clima posterior al momento de la caída del muro berlinés en 1989 y de los Estados soviéticos en el amanecer de la década de los '90 estuvo atravesado por muchos acontecimientos y presiones extranucleares que se antepusieron de alguna u otra forma en urgencia, atención y agenda al pánico de las bombas; algunos deliraban con un supuesto fin de la historia6 que significaba la victoria final del orden democrático liberal y de una ideología de la libertad formal de mercado, la cual traía consigo un «fin de toda ideología» de la mano de la caída del bloque comunista soviético. Al mismo tiempo que la historia «terminaba», surgía para este planteo una paradoja de numerosas tecnologías incipientes por doquier —véase la telefonía móvil, la televisión por cable, Internet y la creación de la World Wide Web— que se encargarían por un lado de atestiguar el reflejo en acción de la lucha de clases y por otro de ser núcleos irradiantes de ideología, al insertarse gradualmente en una codependencia necesaria con el mecanismo de legitimación de la Superestructura. En ella sabemos que está el ring dentro del cual la clase oprimida siempre luchó —y sigue luchando, dentro y fuera de sus confines— contra la motosierra feroz de esa suerte de «normalización» capitalista propia de la década. Si se mira al espejo, se encontrará con los períodos de transición a economías de mercado y balcanización de las naciones del bloque oriental europeo y su correlato en el Sur Global con la agudización de las doctrinas de shock7 —especialmente en América Latina y África (véase Argentina, Senegal, Nigeria)— bajo la batuta del Consenso de Washington y un famoso diablo conocido, un verdugón: el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Otro hecho contundente por diferencia es cómo aquel binarismo geopolítico al que el mundo se había acoplado en mayor o menor medida se comenzaba a resquebrajar progresivamente con el devenir de los años siguientes, los cuales marcarían una tendencia a un mundo más multipolar y heterogéneo en su configuración. Se erigían tensiones de todo tipo entre las burguesías políticas y económicas de los Poderes Centrales y aquellas de las nuevas periferias subalternas: sucesos como el desarme nuclear de Ucrania —nación que heredó de la URSS un arsenal calculado en al menos dos mil ojivas nucleares— tras el Memorándum de Budapest (1994) y su adhesión en calidad de estado no nuclear al Tratado de No Proliferación (TNP) fueron huellas características de la dominación ejercida mediante relaciones semicoloniales y licencias tácitas respecto a la posesión de material nuclear sobre aquellas entidades consideradas «de alto riesgo».
Mirando hacia el polo opuesto de esta tendencia de subordinación y asimetría geopolítico-militar, la República de la India había sentado un precedente décadas atrás en 1974 con su primera prueba nuclear Pokhran-I —también conocida como Smiling Buddha (Buda sonriente)— y posteriormente con la más potente Pokhran-II (operación Shakti) en 1998. El salto cualitativo técnico de un equivalente a 10 kilotones de TNT en su primer ciclo de pruebas a 45 kilotones en su segunda instancia —cuadruplicando con creces su potencia— tuvo una respuesta geopolíticamente necesaria y algo predecible por parte de su principal adversario regional: Chagai-I y Chagai-II marcarían la expresión de las primeras dos experimentaciones atómicas de la nuclearización pakistaní en mayo de 1998, aproximadamente unos veinte días después de la última prueba realizada por la nación India. Esto tuvo como esperable consecuencia una iniciativa efímera de los EE.UU. en conjunto con la «comunidad internacional» —a grandes rasgos el bloque occidental, OTAN y compañía— de aplicar sanciones de diversa índole a ambas potencias militares emergentes con poco o nulo éxito.
Es como si todo este despliegue de acontecimientos que escuchamos brotar de las cuerdas vocales de un periodista o que queda al desnudo frente a lo que refleja la superficie no fuese más que el símbolo irremediable de un espiral sin salida, un punto de no retorno donde tan sólo aprovechar hasta el último segundo vital con la camaradería propia sería la única opción viable. Pero, ¡cómo contrasta con la realidad si no es por la imponencia del terror y de la palabra! Desactivemos juntos la idea de pensar a las burguesías como un culto suicida: un mundo inhabitable, avasallado y en condiciones deplorables de mínimo margen para el sostenimiento de la producción no se limita tan sólo a la reducción de los márgenes de plusvalía, ni tampoco se traduce necesariamente en una posibilidad de volver a un bienestarismo o período de concesiones —no podría el Capital permitirse tales lujos—, sino que implica el desplome concatenado de la mayor parte de los elementos que conforman y habilitan el estilo de vida y materia a la que asistimos en tanto humanidad por encima de nuestra clase. Una presentación excelsa de la insostenibilidad e irracionalidad intrínsecas al sistema de producción presente acompañada de un pronóstico incontestable por consecuencia del decaimiento material, donde perecería en primer lugar el estilo de vida de aquella clase de mayor demanda y huella productiva: la vie bourgeoise. Basta con mucho menos que un suplicio atómico —un infortunio astronómico, pandémico-biológico o de cadenas productivas clave para la vida como lo son la industria primaria y secundaria— para que los días restantes del mundo conocido se enfrenten a perecer en el cenicero del tiempo.
Viejas ideas, nuevas carátulas... que se delatan por sí solas y sus viejos vicios
La antesala de hechos anteriormente presentada nos da pie a comprender que la cuestión nuclear es solamente un microcosmos de toda la envergadura de acontecimientos y decisiones que dan forma y configuran dinámicamente la geopolítica mundial, redefiniendo las fronteras de poder y caldeando las disputas interburguesas. Ni siquiera tenemos la necesidad de abordar todos los acontecimientos habidos y por haber respecto al progreso del mundo hasta la época para darnos una idea de su carácter implacable. Un microcosmos que por sí solo y sus características —como cualquier otro y junto a estos— desmonta fácilmente la idea de una resolución histórica sin precedentes bajo la afirmación de un curso capitalista neoliberal interminable. ¿Cómo se explica que, si el eje capitalista-occidental-burgués encabezado por el imperialismo norteamericano finalizó la Historia a principios de los años '90, sigamos asistiendo a una agudización de disputas por la hegemonía mundial presuntamente resueltas? ¿Por qué existen entonces esas disputas interburguesas todavía al sol de hoy? ¿Cómo explicamos los procesos reformistas con tendencias progresistas o hacia la Reforma por izquierda que surgieron en la década siguiente —los años de Mujica, Chávez, Kirchner y Evo en Latinoamérica— a lo largo de varios países? ¿Cómo es que el Capital no ha logrado resolver las contradicciones al interior de las burguesías centrales y regionales mediante la lógica de los mercados, los «acuerdos entre privados» y la mano invisible? ¿Por qué sigue estando lejos de derrotar finalmente a la conjunción de los movimientos de masas alrededor del mundo? No se puede contestar siquiera con un mínimo grado de honestidad intelectual a estas preguntas sin lavarse la boca y capitular fielmente a la realidad material categórica: la Historia no se calla nunca. Tampoco faltarán razones y gritos que clamen ser escuchados para que haya mucha más Historia por asistir y contar, lejos de cualquier final y muerte por el hecho de la ideología. Ni hablar de tomarnos el atrevimiento de cuestionar el carácter procesual y constante del curso histórico, intentando determinarlo con un «fin» deducido de hechos cronológicamente situados. Es simple y llanamente un berrinche que derrama necedad y bobería a su paso.
Una virtud de vincular el tema atómico con revisiones de la historia como la que plantea Francis Fukuyama al postular un paradójico «fin» de la misma es que esto cumple una función útil para desvelar las contradicciones del orden liberal: por un lado y siempre formalmente se da por liquidada la cuestión; la Historia en principio termina, y bajo el yugo sistémico en una sociedad desideologizada habría un pleno «orden social» donde los antagonismos socioculturales y de clase se verían de algún modo resueltos por las relaciones económicas propias de una sociedad de consumo. Además, según esta lógica, las revoluciones o derramamientos de sangre brillarían por su ausencia, es decir, nuestro día a día asistiría a un escenario de entrega y rendición total de las luchas colectivas a favor de una estabilidad perdurable para la clase dominante, la cual se enmascara como una «estabilidad» en abstracto que incluye a todxs bajo una especie de consigna pseudopacifista donde, gracias al desarrollo económico y la suerte estadística, no habría necesidad de guerras; esto asumiendo una superación de los conflictos físicos que surgen del antagonismo de clases. Venimos del futuro: no estaría pasando eso. Suena más a una fantasía fetichista burguesa que a un escenario que valga la pena contemplar por fuera del refute y el descrédito dada su naturaleza distópica y fantasiosa.
No perdamos el norte, no bajemos los brazos: la atención de nuestros días ya es de por sí escasa, no hagamos mal uso de ella
Nunca se debe menospreciar o calificar con base exclusiva en las apariencias. Si uno se permite el goce del refute y la ridiculización de semejantes afirmaciones, es por una labor importante: disecar y ahondar en un tópico como lo es el de este tipo de narrativas perniciosas que, valiéndose parasíticamente de hechos objetivos y concretos tras su cognición como lo son la existencia de este tipo de armamento y los constantes movimientos de tablero que se hacen en torno al mismo, instauran un Régimen de alergia social a la movilización de masas junto a escepticismos de titanio. Teniendo las condiciones materiales que determinan a la lucha propia en cuenta, ya sea por fuera o por debajo de las bombas; o si nos canta la ciudad o el verde del campo, sabemos con claridad: irrenunciable será siempre el eje del combate; de los frentes de las personas de acción y reflexión que tendrán como tarea última forjar el trabajo de una sinergia entre teoría y praxis, la cual habilite efectivamente una conjunción de acción sobre los hechos materiales más urgentes. Todo esto habitando el teorema de contradicciones y tensiones internas que compenetran a los actores políticos y a sus estrategias o tácticas correspondientes. Caer en la apatía total, el pánico agudo, el arquetipo del escéptico que profesa que Nunca Pasa Nada o en el Dilema de las Sectas —proclividades apolíticas y actitudinales que surgen al interior de lxs integrantes de toda fracción política para con las demás, dotadas de un carácter recíproco propio de esta dinámica social y partidaria/organizativa— no hace más que cumplir los anhelos que apestan a victoria para la clase dominante; esto es, porque la forma en la que el poder burgués utiliza el terror informativo y la descontextualización de los hechos históricos es de lo más imperiosamente necesaria para una legitimidad cada vez más alienante y efectiva que es al mismo tiempo físicamente menos coactiva (sujeto a objeciones, pero aceptable a rasgos generales). A diferencia del desarrollo y despliegue de esfuerzos implicados en una politización y radicalización profunda del sujeto, llevar al individuo o al conjunto de las masas a la Reacción es tan sólo realizable con añicos. La hegemonía sabe muy bien que hoy día el sujeto alienado y atomizado como producto del capitalismo tiende —de no sacar otras conclusiones, claro está— a ella par défaut. Sólo así es como pueden lograr tener a los pueblos mansos a sus pies, forzándolos a apagar las velas de su Libertad (y no la formal de mercado, siendo esta la que el sistema nutre e impone, sino aquella de la liberación humana mediante la abolición de clases y la planificación colectivizada de la vida en sociedad). No permitamos que la Libertad se reduzca a un formalismo económico o goce abstracto; ni entremos en versos radioactivos fútiles. Somos muchxs luchando, muchxs más que ellxs, pero siguen haciendo falta muchxs más. Principios, Programa, Proyecto... Tiremos a los pesimismos más burdos así como a los optimismos de cartón a los vapores del Pasado, y comprometámonos a cincelar la realidad con templanza. Liberar siempre como una cuestión que comprenda a todo el dominio de lo humano.
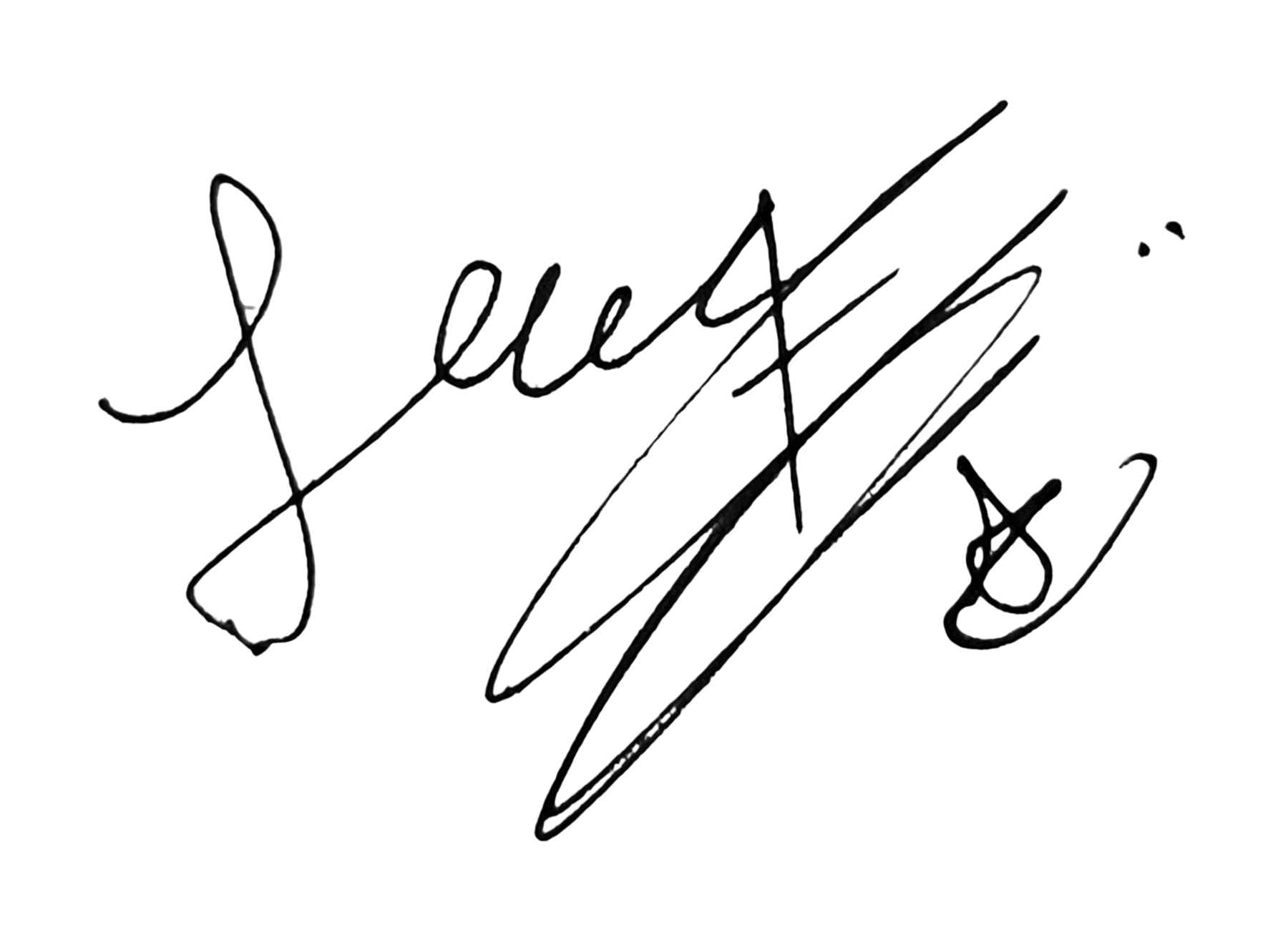
luigi @nubedejazz_ (x, pajarito asesinado)
@sl0wh4ndd (instagram)
La obra de Luigi Arrieche 🄯 2025 está bajo una licencia copyleft
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Mirá otros de mis trabajos en:
mi huerta y mis alhelíes (blog) wordpress
substack (wip)
—
Notas al pie
El macartismo puede definirse —a grandes rasgos— como un episodio bisagra en la historia y memoria social reciente de los Estados Unidos, el cual tomó lugar durante la primera parte de la década de los años 50' en el contexto incipiente de la Guerra Fría. El senador republicano Joseph McCarthy desplegó una serie de cruzadas —o como se le conocía a dicho proceso, una «caza de brujas»— principalmente dirigidas a personas sospechosas de ser comunistas, anarquistas, o de alguna cualidad considerada «subversiva» (notablemente y de manera no sorprendente, el ser judío). McCarthy, católico de origen irlandés y gran devoción, llegó incluso a vincularse con agentes del Vaticano en relación a las convergencias que surgían entre el proyecto geopolítico norteamericano para Europa Central y del Este denominado como Liberation Policy (Política de liberación) y el surgimiento de organizaciones anticomunistas —siendo estas principalmente compuestas por exiliados nacionalistas cristianos— que aspiraban a un renacimiento o reversión del proyecto geopolítico Intermarium, un concepto original que surgió tras la Primera Guerra Mundial de la mano de Józef Piłsudski, con la intención de formar una federación de países de Europa Central y del Este —desde el Báltico hasta el Mar Negro— que actuara como un bloque geopolítico de contención frente a Rusia y Alemania, inspirado en la antigua Mancomunidad Polaco-Lituana. Leamos el siguiente contexto con fragmentos extraídos de Schmidt et al., "Macartismo y cine..." (2022):
«Joseph McCarthy era católico devoto, contaba con apoyo significativo de grupos étnicos tradicionalmente Demócratas, en especial los católicos, trabajadores no calificados y propietarios de pequeñas empresas, con escaso apoyo de activistas sindicales o de los judíos. [...] Cuando buscaba un tema para catapultar su carrera política, se reunió con Edmund Walsh, uno de los agentes importantes del Vaticano en su cruzada antimasónica, anticomunista y antisemita, conocida como Intermarium, cuya postura estaba fortalecida por las encíclicas de los Papas que desde 1848 declararon que el comunismo era ateo, materialista y malo (Campos,
Velázquez, Schmidt, 2020).
[...]
El Vaticano encuentra en el Intermarium un factor importante para su cálculo geopolítico, posiblemente porque ubica como enemigos a los masones, judíos y comunistas. Walsh es un recurso importante para esta postura combinando la persecución antijudía con el anticomunismo en sus misiones en la URSS y Estados Unidos.»
Este cometido se llevó a cabo mediante agravios personales de toda índole: el uso de acusaciones infundadas, sobornos, interrogatorios, procesos irregulares y listas negras fue particularmente notorio. Los autores previamente mencionados lo plasman de la siguiente manera:
«El macartismo permite destacar la importancia de las campañas negras para manipular a la sociedad, de ahí que resulta más que importante señalar su éxito en introducir la censura en el ámbito artístico, de la cinematografía y de la comunicación de masas. Las acusaciones macartistas son falsas, pero sirven para ganar influencia, en especial porque conquistan los foros legislativos y las instituciones políticas, como el FBI y la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. [...] es una suerte de forma siglo XX de la Santa Inquisición, que despojó a los falsamente acusados de sus bienes y sus vidas.. [...] El macartismo destruyó la vida y carreras de académicos, líderes laborales, poniendo especial atención en los trabajadores de la industria del entretenimiento. Varios fueron orillados al suicidio y otros fueron encarcelados [...] De haber prevalecido Walsh y el macartismo, posiblemente los botones rojos nucleares se hubieran oprimido en la gran batalla contra el comunismo.
Era la época del macartismo, tiempo de intimidación, acusaciones sin pruebas y persecución, bajo una postura política endurecida y sintiéndose omnipotente, cancelaba las libertades y legitimaba la persecución en contra de los «otros» [...] Esta postura política destrozó el debido proceso y el Estado de Derecho; utilizando perversamente foros legislativos se acosaba tratando de obligar a los acusados a confesar creencias, y aún cuando algunos se negaron a confesar, el acoso legislativo y político fue suficiente para destrozarles la imagen pública y privada, privarles de empleo, hundirlos en la peor de las inopias, mientras se reforzaba la paranoia anticomunista y la noción de que se luchaba contra los enemigos de la patria.»
Para profundizar más sobre el macartismo y sus repercusiones en las esferas social y cultural, véase:
Schmidt, S., Campos López, X. P., & Velázquez Caballero, D. M. (2022). Macartismo y cine. La ultraderecha y el Vaticano creando una época de obscuridad en Estados Unidos. Estudios Políticos (México), (56), 183–206.Por poder blando o soft power entendemos un concepto acuñado por el profesor y geopolitólogo Joseph Nye como parte de una dicotomía establecida entre el poder duro o hard power como el conjunto de formas más coercitivas de ejercer una voluntad o presión —acciones militares o condicionamientos/sanciones económicas— y el blando, una forma más bien sutil que se vale de la hegemonización de la cultura, las ideas y el discurso. Traduciendo de manera suficientemente fiel las palabras del autor a lo largo de varios extractos frente a la ausencia de una edición completa escrita en castellano, nos dice:
«Algunos observadores han afirmado que las fuentes de poder se están alejando, en general, del énfasis en la fuerza militar y la conquista que marcó épocas anteriores. A la hora de evaluar el poder internacional hoy en día, factores como la tecnología, la educación y el crecimiento económico cobran más importancia, mientras que la geografía, la población y las materias primas son cada vez menos importantes. [...] Además, hay que tener en cuenta lo que a veces se denomina “la segunda cara del poder”. Conseguir que otros Estados cambien podría denominarse el método directivo o de mando de ejercer el poder. El poder de mando puede basarse en incentivos («zanahorias») o amenazas («palos»). Pero también existe una forma indirecta de ejercer el poder: un país puede conseguir resultados deseables en la política mundial si otros países quieren seguirle o tienen acuerdo sobre un sistema que produzca tales efectos. [...]
Si, por ejemplo, Estados Unidos y Japón dependen el uno del otro pero uno es menos dependiente que el otro, esa asimetría constituye una fuente de poder. Estados Unidos puede ser menos vulnerable que Japón si la relación se rompe, y puede utilizar esa amenaza como fuente de poder. [...] quizá estemos en un “periodo japonés” de la política mundial. Sin duda, a Japón le ha ido mucho mejor con su estrategia como Estado comercial después de 1945 que con su estrategia militar para crear una Gran Esfera de Coprosperidad de Asia Oriental en la década de 1930. Pero la seguridad de Japón frente a sus grandes vecinos militares —China y la Unión Soviética— depende en gran medida de la protección estadounidense.
Este aspecto del poder —es decir, conseguir que los demás quieran lo que uno quiere— podría denominarse comportamiento de poder indirecto o cooperativo. Contrasta con el comportamiento de poder de mando activo, que consiste en conseguir que los demás hagan lo que uno quiere. El poder cooperativo puede basarse en la atracción de las ideas propias o en la capacidad de establecer la agenda política de forma que moldee las preferencias que expresan los demás. [...] Del mismo modo, los líderes políticos y los filósofos han comprendido desde hace tiempo el poder que se deriva de establecer la agenda y determinar el marco de un debate. La capacidad de establecer preferencias tiende a asociarse con recursos de poder intangibles, como la cultura, la ideología y las instituciones. Esta dimensión puede considerarse como poder blando, en contraste con el poder duro de mando que suele asociarse con recursos tangibles como la fuerza militar y económica.»
Consúltese Nye, J. S., Jr. (2016). Bound to Lead: The changing nature of American power [Destinado a liderar: La naturaleza cambiante del poder estadounidense]. Basic Books. (Trabajo reimpreso originalmente publicado en 1990) (Traducción libre del autor a partir de Nye, 2016)No cabe duda de que una demostración contundente de la paranoia macartista fue el caso Rosenberg. Este juicio emblemático se llevó a cabo en 1951 y culminó con la condena a muerte por espionaje nuclear a ambas personas involucradas. Se trató de la primera ejecución por espionaje de civiles en la historia del país norteamericano.
Para más detalles, abrir el siguiente enlace que contiene el documento originalmente dictaminado el 6 de marzo de dicho año:Enlace al documento [Inglés] [Imágenes escaneadas, sin texto] [PDF]
A propósito de este ensayo se utiliza el término «poder(es) central(es)» a modo de referirse tanto a entidades nacionales geopolíticamente dominantes (EEUU, China, la URSS o la actual Rusia) como a sus burguesías (pero no a aquellas de los países de la periferia).
La tanatopolítica constituye tanto el estudio de la relación de la muerte con la política como la gestión y ejecución de la primera mediante esta última, siendo así el reflejo de la institucionalización e instrumentalización del acto de «matar» como eje crucial de la política de Estado; no como mera voluntad u objetivo en abstracto, sino como parte indispensable de ella para la sustentación de la existencia y permanencia de un proyecto político determinado a estos fines. Una forma de contrapartida a la biopolítica que, a grandes rasgos según Michel Foucault, es aquella que se centra en la gestión y administración de la vida biológica.
Sin embargo, esta noción no representa en sí misma un simple opuesto: se trata más bien de una dimensión complementaria que encubre los mecanismos utilizados por el poder político para ejercer control sobre la muerte y todo aquello que la habilita o asiste como un fin. Así, la tanatopolítica no es opuesta a la biopolítica foucaultiana, sino su complemento oscuro: gestiona la vida mediante la administración del terror y la promoción de la muerte.
Pensemos en las matanzas a gran escala que pisaron fuerte durante el siglo XX (guerras, genocidios) y el carácter sistemático de estos procesos históricamente trágicos. Justamente, esa sistematización canalizada en la noción de tanatopolítica es la que racionaliza e ilustra lúcidamente lo humanamente irracional; aquella donde el orden de la muerte, es decir, de la negación física de la divergencia, disidencia, subalternidad o alteridad —es decir, un enemigo de cualquier índole— supera en importancia y agenda incluso al sostenimiento efectivo de la vida de los propios como fin último. Ejemplos extremos aunque concretos y contundentes de esta filosofía de Estado son el Holocausto nazi (un «perfeccionamiento» de la capacidad de matar, de «producir cadáveres» masiva y eficientemente) y la ocupación sionista de Palestina (desplazamiento/limpieza étnica, genocidio en curso, implementación de la Directiva Ánibal, revisionismo histórico al servicio de borrar todo rastro de identidad no judía presente sobre el terreno para consolidar artificialmente una mayoría poblacional, por supuesto ajena a la demografía histórica precedente). La tanatopolítica se trata, entonces, de la muerte como herramienta indispensable para la gobernabilidad.
Biset, E. (2012). Tanatopolítica. Nombres (Córdoba, revista UNC), 26, 245-274.El término o frase «fin de la historia» se refiere a la idea de que la humanidad ha alcanzado su forma política y social óptima con la democracia liberal, marcando el punto final de la evolución ideológica; ergo, la «muerte de la ideología». Este concepto fue popularizado por el filósofo y politólogo Francis Fukuyama en su obra de 1989, «El fin de la historia y el último hombre». Según este autor, tras la caída del comunismo, la democracia liberal emerge como el sistema político dominante sin competidores ideológicos viables, lo que implica el cese de grandes conflictos ideológicos a escala global.
Tomemos algunos extractos del trabajo de Hueso García, V. sobre la obra de Fukuyama en cuestión:
«[...] Tanto para Hegel como para Marx, la evolución de la sociedad universal no era infinita, sino que acabaría cuando la humanidad hubiese alcanzado una forma de sociedad que logre satisfacer sus anhelos más profundos y fundamentales. Para Hegel, el fin de la historia llegaría cuando en la sociedad no existieran contradicciones [...] Sin embargo, para Nietzsche la historia termina más bien en un profundo gemido, puesto que el fin de la historia sumirá al mundo en un violento caos de guerras mundiales del que acabará surgiendo un nuevo sentido.
Por tanto, el “fin de la historia” debe entenderse como el último estadio de la evolución de la sociedad.
Francis Fukuyama volvió a plantear esta vieja cuestión en 1989, una vez que el comunismo había caído, en un artículo publicado en la revista The National lnterest, origen de este libro. En él, se argüía que la democracia liberal podía constituir “el punto final de la evolución ideológica de la humanidad”, la “forma final de gobierno”, y que como tal marcaría “el fin de la historia”.
[...]
La historia humana se debe entender [según Fukuyama] como un diálogo o una competición entre diferentes regímenes o formas de organización social. Las sociedades se refutan unas a otras, a veces mediante la conquista militar, otras veces por la superioridad política o militar. Cada estadío elimina algunas contradicciones de la etapa anterior, hasta que con el paso de los siglos se llega a una sola forma de organización social, la democracia liberal [...].»
Bien podemos aseverar que, desde ya, es posible —en tanto exista la disposición interpretativa para ello— concebir la cronología de la humanidad como un «diálogo» o competición formal entre sistemas de gobierno o de organización social. No obstante, y si se me permite, destacar que resulta ciertamente incongruente plantear el curso de la Historia como una contingencia lineal, predictible, dotada de una inercia intrínseca que la empuja inevitablemente hacia un estadío «final», casi estático, terminal, en el cual se afirma de manera despreocupada que las contradicciones quedarían parcialmente erradicadas; reduciéndose así a una suerte de operación aritmética que se va resolviendo gradualmente, determinando el juicio futuro de la vida humana. Un reduccionismo teleológico cuanto menos insatisfactorio.
Y pese a la firmeza y seguridad con la que se plantean estos postulados, se comete una omisión catastrófica —y al parecer deliberada— de una cuestión central: las disputas y dinámicas constantes al interior de la jerarquías estructurales, o lo mismo las relaciones de prestigio y poder de la sociedad; tensiones de clase, disputas por la identidad, la cuestión del género u otras que involucren fundamentalmente a la agencia participativa, es decir, aquellas que sostienen y habilitan en primer lugar ese orden final al que la humanidad estaría yendo según la narrativa fukuyamiana. Ni literal ni metafóricamente caben definiciones o concepciones de la Historia con tintes teleológicos. Al mismo tiempo, se incurre en un acto severo de ingenuidad como ficción que amerita detenerse con asombro:
« [...] Ante la [sic] falta de contradicciones internas de este sistema [democracia liberal] [sic] dejan de existir alternativas, en ese momento se ha llegado al “fin de la historia”, es decir, a la etapa final de la evolución de la humanidad, que el autor [Fukuyama] denomina “poshistórico”.»
Ya pudimos constatar que los elementos que condicionan y conforman el contexto, presencia y agencia de los agentes históricos —y, por ende, circunscriben el carácter histórico objetivo en relación a la materialidad de hechos y condiciones— no sólo brillan por su ausencia al llegar a semejantes conclusiones que sólo son posibles si se está permeado por optimismos baratos o de privilegio, sino que niegan el carácter permanente y procesual de lo que denominamos como Historia, incluso frente a evidencia consistente —y, la verdad, permanente, que usa de espejo el noticiero y los diarios— de todo lo contrario, todo el tiempo. ¡Ay, Francis! Cuidemos el tesoro que es la palabra.
Hueso García, V. (1998). El fin de la historia y el último hombre. Cuadernos de Estrategia, 99, 197-206. Dialnet.La «doctrina de shock» es una expresión acuñada por la periodista e investigadora Naomi Klein para definir a una estrategia en la que gobiernos o corporaciones instrumentalizan situaciones de crisis (desastres naturales, guerras, crisis económicas, etc.) para implementar políticas económicas o sociales que van en detrimento de los intereses y necesidades de las mayorías sociales, a menudo siendo estas de corte neoliberal, las cuales no serían aceptables en circunstancias normales. Ejemplos concretos de estas políticas serían las privatizaciones, recortes en servicios públicos y desregulación de los mercados, acciones que benefician casi exclusivamente a ciertos grupos económicos mientras la mayoría de la población se encuentra, justamente, en estado de shock y vulnerabilidad.
En la introducción del trabajo homónimo, la autora despliega lúcida e incisivamente una narrativa con base en experiencias vividas, la cual traigo a colación para ilustrar con mayor claridad sus postulados sobre esta definición:
« [...] Conocí a Jamar Perry en septiembre de 2005, en el gran refugio que la Cruz Roja había organizado en Baton Rouge, Luisiana [en el contexto del Huracán Katrina]. Un grupo de jóvenes miembros de la cienciología repartían, sonrientes, la cena entre la gente que esperaba en fila, y él era uno de ellos. [...] Me escabullí hasta la fila, detrás de Perry, y le pedí que hablara conmigo como si fuéramos amigos de toda la vida, y se avino amablemente.
Nacido y criado en Nueva Orleans, había pasado una semana fuera de la ciudad inundada. Aparentaba unos diecisiete años, pero me dijo que tenía veintitrés. Él y su familia habían esperado a los autobuses de rescate hasta el último momento. A falta de una evacuación organizada, se habían lanzado al exterior, bajo un sol abrasador. Finalmente habían terminado allí, en un inmenso centro de congresos, en donde habitualmente se celebraban las ferias de la industria farmacéutica y espectáculos de lucha libre. [...] Ahora, en el centro se apretujaban más de dos mil camillas y una muchedumbre de gente exhausta y enfadada bajo la vigilancia de los soldados de la Guardia Nacional, tensos y con los nervios a flor de piel, recién llegados de Irak.
Ese día corría la voz en el refugio de que Richard Baker, un destacado congresista republicano de Nueva Orleans, le había dicho a un grupo de presión: “Por fin hemos limpiado Nueva Orleans de los pisos de protección oficial. Nosotros no podíamos hacerlo, pero Dios sí”. Joseph Canizaro, uno de los constructores más ricos de Nueva Orleans, también había expresado una opinión parecida: “Creo que podemos empezar de nuevo, pasando página. Y en esa página blanca tenemos grandes oportunidades”. Durante toda la semana, por el parlamento estatal de Luisiana en Baton Rouge habían desfilado grupos de presión, y gente de toda ralea con influencias y ganas de aprovechar esas grandes oportunidades: menos impuestos, menos regulaciones, trabajadores con salarios más bajos y “una ciudad más pequeña y más segura”, lo que en la práctica equivalía a eliminar los proyectos de pisos a precios asequibles y sustituirlos por promociones urbanísticas. Al escuchar frases y expresiones como “empezar de nuevo” y “pasar página”, casi se le olvidaba a uno el hedor nocivo de los escombros, las mareas químicas y los restos humanos que se amontonaban a unos pocos kilómetros, en la autopista. En el refugio, Jamar no podía pensar en otra cosa: “Para mí no tiene nada que ver con limpiar la ciudad. Lo que yo veo es un montón de gente del centro que ha muerto. Personas que no deberían estar muertas”. Hablaba en voz baja, pero un hombre mayor que estaba en la cola, delante de nosotros, le oyó y se dio la vuelta como si le hubieran dado un latigazo: “¿Qué les
pasa a esos tipejos de Baton Rouge? Esto no es una oportunidad. Es una maldita tragedia. ¿Están ciegos o qué?”. Una madre con dos niños intervino: “No, no están ciegos. Son malvados. Tienen la vista perfectamente sana”.
Este desafortunado relato nos permite tener una dimensión lo suficientemente afilada para comprender las intenciones y la ideología de los sectores que impulsan, en una cruzada aceleracionista, el estado de shock. El famoso «a río revuelto, ganancia de pescadores».
Más adelante, en el primer capítulo de esta obra, la autora continúa exponiendo al desnudo el funcionamiento macabro de estas dinámicas propias de ese «capitalismo del desastre» del que hablaría después. Tomemos este fragmento acerca de Milton Friedman, economista y miembro fundador de la Escuela de Economía de Chicago, acérrima defensora del libre mercado:
«Milton Friedman fue uno de los que vio oportunidades en las aguas que inundaban Nueva Orleans. Gran gurú del movimiento en favor del capitalismo de libre mercado fue el responsable de crear la hoja de ruta de la economía global, contemporánea e hipermóvil en la que hoy vivimos. A sus noventa y tres años, y a pesar de su delicado estado de salud, el “tío Miltie”, como le llamaban sus seguidores, tuvo fuerzas para escribir un artículo de opinión en The Wall Street Journal tres meses después de que los diques se rompieran: “La mayor parte de las escuelas de Nueva Orleans están en clase. Los niños se ven obligados a ir a escuelas de otras zonas, y esto es una tragedia. También es una oportunidad para emprender una reforma radical del sistema educativo”. La idea radical de Friedman consistía en que, en lugar de gastar una parte de los miles de millones de dólares destinados a la reconstrucción y la mejora del sistema de educación pública de Nueva Orleans, el gobierno entregase cheques escolares a las familias, para que éstas pudieran dirigirse a las escuelas privadas, muchas de las cuales ya obtenían beneficios, y dichas instituciones recibieran subsidios estatales a cambio de aceptar a los niños en su alumnado. Era esencial, según indicaba Friedman en su artículo, que este cambio fundamental no fuera un mero parche sino una “reforma permanente”.
[...]
Durante más de tres décadas, Friedman y sus poderosos seguidores habían
perfeccionado precisamente la misma estrategia: esperar a que se produjera una crisis
de primer orden o estado de shock, y luego vender al mejor postor los pedazos de la
red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperaban del
trauma, para rápidamente lograr que las «reformas» fueran permanentes. En uno de sus ensayos más influyentes, Friedman articuló el núcleo de la panacea táctica del capitalismo contemporáneo, lo que yo denomino doctrina del shock. Observó que “sólo una crisis —real o percibida— da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que ésa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable”.
[...]
Así funciona la doctrina del shock: el desastre original —llámese golpe, ataque terrorista, colapso del mercado, guerra, tsunami o huracán— lleva a la población de un país a un estado de shock colectivo. [...] Los creyentes [de esta doctrina] están convencidos de que solamente una gran ruptura —como una inundación, una guerra o un ataque terrorista— puede generar el tipo de tapiz en blanco, limpio y amplio que ansían. En esos períodos maleables, cuando no tenemos un norte psicológico y estamos físicamente exiliados de nuestros hogares, los artistas de lo real sumergen sus manos en la materia dócil y dan principio a su “labor de remodelación del mundo.”»
Klein, N. (2021). La doctrina del shock: El auge del capitalismo del desastre (I. Fuentes García, A. Santos Mosquera & R. Diéguez Diéguez, Trads.). Titivillus. (Obra original publicada en 2007)
Si te gustó este post, considera invitarle un cafecito al escritor
Comprar un cafecito
luigi 🔻☭
vivo en las mieles y las hieles de la vida rezándole a la vendimia eterna mi prosa perenne, injerta au coeur | letras ffyl — uba
Recomendados
Hacete socio de quaderno
Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.
Empieza a escribir hoy en quaderno
Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.
Comentarios
No hay comentarios todavía, sé el primero!
Debes iniciar sesión para comentar
Iniciar sesión