Plata quemada y la genealogía de la violencia
Aug 21, 2024
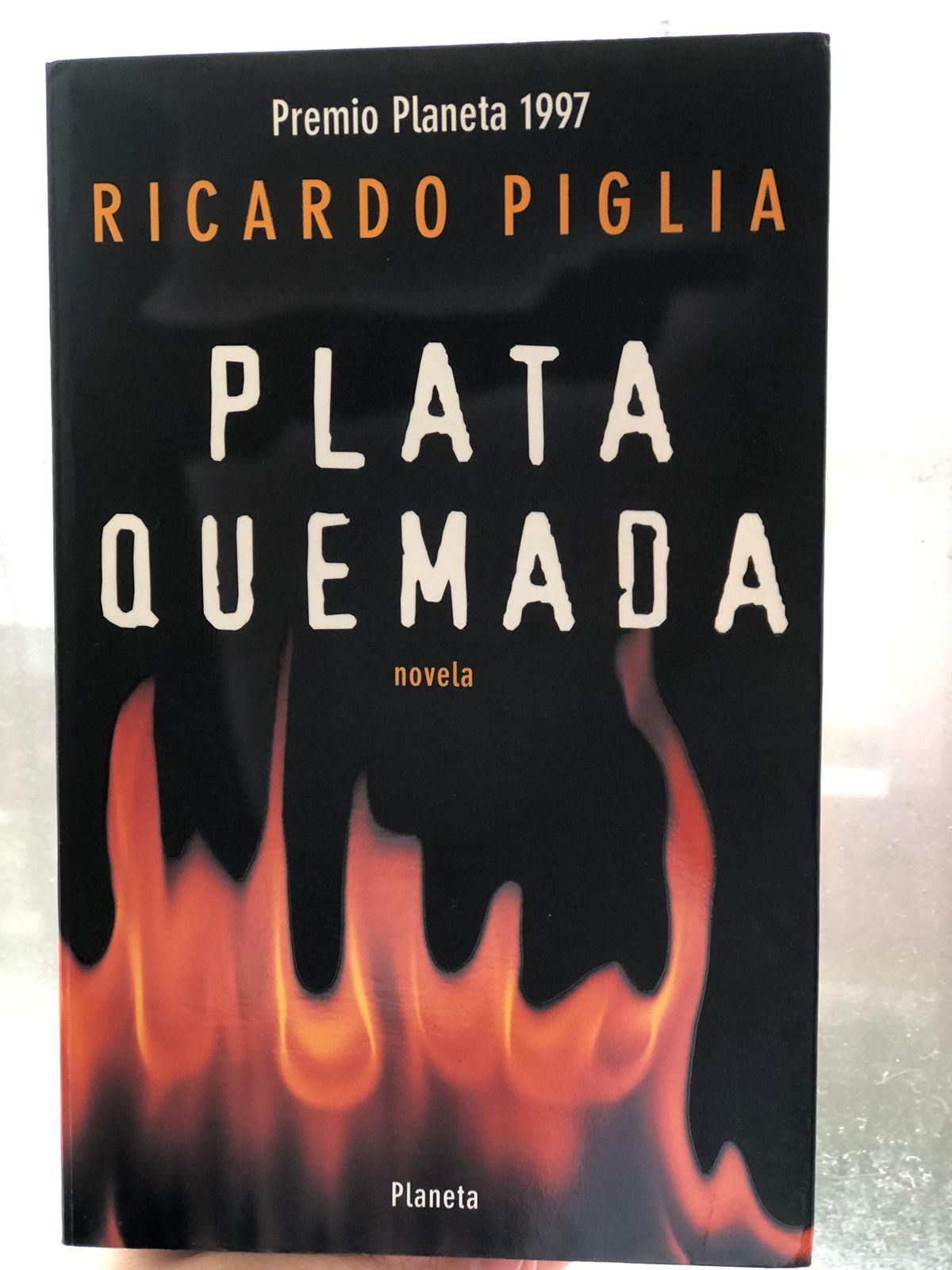
Plata quemada y la genealogía de la violencia.
La novela Plata quemada de Ricardo Piglia, publicada por primera vez en 1997, aborda los tópicos tradicionales de la crónica policial: el dinero, el crimen, el delito (Berg, 2017), y la violencia. Si bien la contratapa nos aclara que estamos frente a un relato de no ficción, reforzando la noción de una narración o versión documental construida gracias a testimonios, noticias periodísticas, archivos policiales, entrevistas, etc. Esta categoría entra en tensión, ya que la incorporación del alter ego del escritor desplaza el registro y lo encuadra dentro del relato ficcional. El delito y la violencia funcionan como escenarios de debate político, sociales e institucionales, exponiendo el derrumbe de la población. De tal manera, prosiguiendo la línea de Nancy Fernández (2019), la literatura y la escritura argentina se sitúa en una extensa tradición de violencia, cuyo motivo no es otro que el signo político. La tradición de la violencia se remonta, entonces, a las obras de autores como Echeverría, Ascasubi, Lamborghini o Bustos Domecq. En esta serie textual, la agresividad está escrita en función de la representación de una cultura política que se erige en el goce, la fiesta atroz, el placer, el abuso, la sumisión, y la transgresión del cuerpo del otro. El presente trabajo pretende realizar un análisis crítico, que dé cuenta de cómo en Plata quemada hay una continuidad de dicha genealogía de la violencia.
Hay diversos ejes que exponen el carácter violento de la narración. El primero de ellos es el contexto histórico y social en el que se sitúa el relato, la argentina de la década de los años sesenta. El narrador se encarga de referir, en el capítulo número dos, que los sucesos se van a desarrollar a partir del 27 de septiembre de 1965.[1] Las luchas del escenario político se insertan en la trama a través de vastas referencias, entre las que se hace alusión a: la resistencia peronista, la Alianza Libertadora Nacionalista, y la organización falangista Tacuara, etc. Asimismo, se refleja la violencia a causa de las diversas posturas políticas imperantes en el período: “… un gil como todos los giles que se hacían matar por el Viejo, los más envenenados al final se empezaron a juntar con los comunes (según decían) para reventar armerías y asaltar bancos con el pretexto de juntar plata para la vuelta de Perón” (Piglia, 2000: 61).[2] Esta cita preanuncia el período de agitación caracterizado por múltiples facciones adeptas al peronismo, en este momento denominada resistencia peronista. El sustantivo “gil” alude a la condena, el desdén frente a aquellos que están dispuestos a morir o cometer actos violentos por una causa ajena. Por su parte, también se nombra textualmente a Perón incorporando su apellido, y señalando el apodo figurado en el adjetivo “viejo”, con el cual se lo reconoce dentro de la jerga política. La mención de estos datos, al igual que la referencia al exilio del general, reafirma que nos encontramos en el momento de proscripción del peronismo, instaurado desde el asentamiento de la Revolución Libertadora en 1955. Por su parte, el fragmento denota la violencia, la confrontación y la puja desatada entre diferentes grupos políticos, cuya violencia es reflejada en la selección de los verbos “reventar” y “asaltar”. Por último, hay una crítica implícita a la manipulación de las ideologías políticas con fines personales o económicos. La brutalidad y la violencia del período quedan reforzadas con las diversas acotaciones en las que se acusa sobre la violencia policial, por medio de métodos de tortura como la picana o los golpes, la inexistencia de garantías legales, y la intervención de dispositivos (teléfonos), lo cual acentúa “la brutalidad imperante” (Coira, 1999: 84).
El contexto de marginalidad en la que están inmersos los personajes recalca la criminalidad como un acto de supervivencia. Por ello, los protagonistas son presentados no solo como delincuentes sino también como producto de un entorno social y económico determinado: “La plata es como la droga, lo fundamental es tenerla” (Piglia, 2000: 44). Dicha alusión, nos permite advertir como a partir de una analogía entre el dinero y la droga, se enfatiza el poder adictivo y de dominación del efectivo. La utilización del verbo “tenerla” enfatiza la relevancia que cobra la materialidad del dinero en la sociedad argentina. De modo que su valor no reside en su utilidad inherente, ahora lo que cobra importancia es la posesión, la acumulación que puede resultar compulsiva y destructiva, al igual que las adicciones, según lo resalta la comparación. Por este motivo, la quema del dinero simboliza el deseo de desafiar el orden establecido y resistir a las estructuras de poder políticas, sociales e institucionales, en las que predominan la corrupción, la violencia y el abuso.
Otro rasgo que señala la naturaleza violenta de la obra es la caracterización que realiza el autor sobre la personalidad de los personajes. En consecuencia, los personajes son descriptos como fríos, brutales, calculadores y despiadados. El Gaucho Dorda, por ejemplo, es retratado por su gran profundidad psicológica, por ello desde el inicio “es narrado por sus voces” (García, 2001: 4). La figura de Dorda se construye a partir del discurso del otro, de ahí que se lo etiquete constantemente bajo adjetivos calificativos como “loco” o “lunático”, o se reconstruyan sus rasgos por el diagnóstico médico del doctor Bunge. Su locura determina y justifica, de cierta manera, los actos realizados: “una voz le dijo que la matara…y el Gaucho le hizo caso a la voz que le ordenaba suavemente lo que tenía que hacer” (Piglia, 2000: 236-237). Los verbos “matara” y “ordenaba”, demuestran que el acto violento es llevado adelante a causa de una influencia externa. Al mismo tiempo, el sintagma “le hizo caso” manifiesta la sumisión, manipulación, obediencia y control que ejerce la voz sobre Dorda. Sin embargo, hay diversos pasajes que contrastan con esta sumisión pasiva, evidenciando que el crimen y a violencia funcionan como parte integral de la personalidad de los delincuentes. Una muestra de ello, es el asesinato del policía, en el que el narrador distingue la motivación clara pero irracional en el accionar del Gaucho, exhibiendo el odio en tanto impulso emocional alimentado por la experiencia personal previa.
La psicología de los protagonistas, sienta sus bases, además, sobre los traumas del pasado. Así, a lo largo de la narración, nos enfrentamos con escenas sumamente violentas, atravesadas por un eje común, la violación. En el texto, hay múltiples abusos sexuales, mencionados brevemente, pero que son representaciones crudas: “Lo mandó al pabellón de los locos tranquilos y la primera noche se lo cogieron tres enfermeros. Uno se la hacía chupar, el otro lo tenía agarrado y el tercero se la enterraba en la pavita” (Piglia, 2000: 73). En este caso, observamos como el narrador evoca imágenes vívidas que transmiten la intensidad del acto, por intermedio de la aplicación de un lenguaje brutal, detallado, y plagado de coloquialismos (“cogieron”, “chupar” o “enterrar”) que impactan al lector. Estos sucesos, al igual que la violencia física, generan una conmoción devastadora en las víctimas, generando cicatrices físicas y emocionales. Dichas huellas, son presentadas en Plata quemada como determinación de venganza. En un fragmento ilustrativo, el narrador argumenta que la locura de Malito es producto de una secuela física (marcas de costurones en el cuerpo) y psicológica, producto del abuso policial sufrido en una comisaría de Turdera. A raíz de ello, la violencia sexual adquiere un matiz satisfactorio para Malito: “Lo hizo arrodillar y le hundió la cara en el barro y dicen que le bajó los pantalones y lo violó…” (Piglia, 2000: 20), surgiendo, así como compensación y represalia frente al violento pasado. El término “dicen que” ejemplifica el distanciamiento del narrador respecto a los hechos, transmitiendo incertidumbre, y generando una atmósfera de misterio. Ello genera la ruptura del registro, ya que es un supuesto, producto del decir colectivo, lo que contrasta con la constante búsqueda de verosimilitud.
No es la primera vez que el abuso sexual emerge como una fiesta de goce, placer y tortura en la literatura argentina, “El niño proletario” de Osvaldo Lamborghini, cuenta con una descripción con ciertas reminiscencias y variaciones tal como la citada anteriormente.[3] En Plata quemada nos encontramos con una voz en tercera persona singular, como lo demuestra el empleo de los pronombres “lo” (caso acusativo) o “le” (caso dativo), y la conjugación de los verbos: “ahogó”, “hundió”, “bajó”, “violó”, todas formas de tercera persona singular del pretérito perfecto simple del modo indicativo. Por su parte, en el cuento de Lamborghini, en cambio, la primera persona articula toda la narración, ya que es “la voz del monstruo” (Ludmer, 1988: 151) la que ocupa todo el relato. Ello se percibe desde el inicio, en el pronombre “me” y el adjetivo posesivo “mi” en primera persona singular. Asimismo, la perversidad se lleva adelante como un acto colectivo en el que participan Gustavo, Esteban y el narrador, por ello, el cambio, por momentos, a los pronombres en tercera persona plural: “nos” o “nosotros”. Con un tono íntimo, a modo de confesión, la voz narrativa retrata la tortura y la transgresión del cuerpo del otro, a modo de fiesta y disfrute. La violencia va in crescendo y, se precisa gradualmente el aumento de la tortura, pasándose de los empujones o patadas a los cortes del cuerpo, luego a la violación grupal, para finalmente culminar con el asesinato.
Sin embargo, en Piglia la transgresión se relata de manera concisa en un párrafo breve, en el que el narrador cambia el clímax al interrumpir el recuerdo para resaltar ciertas características positivas (“simpático” y “entrador”) de Malito, por medio de la adjetivación, las cuales contrastan con la crueldad de la escena narrada en la oración previa. Mientras tanto, en Lamborghini, la violencia ocupa la mayor parte del relato, por lo que la minuciosidad del detalle en la escena logra tal grado de sadismo y perversión, que la brutalidad la torna inenarrable (Lamborghini, 2003). La frialdad por parte de la voz narrativa frente al padecimiento del martirizado nos descoloca, más que nada si tomamos en cuenta que los protagonistas son niños. La cancelación del opositor, el desprecio por la víctima, desde la perturbación o el cambio del apellido “Stroppani” al despectivo “Estropeado”, y la deshumanización es tan impactante que lo desagradable escala a un nuevo nivel. El lenguaje se vuelve, entonces, indecible, y no alcanza para nombrar semejante bestialidad, lo cual convierte a la obra en un texto sin límites. Las escenas de violencia sexual funcionan, en ambos relatos, a modo de instrumento de exposición de las relaciones de poder, en las que el abuso opera como una herramienta de control y dominación de quienes están más vulnerables. Los dos personajes son silenciados, tanto el policía como el niño proletario terminan zambullidos en una “zanja”, con la cara hundida en el barro. Por ende, la zanja se transforma en una representación de lo bajo, lo sucio, simbolizando la degradación moral de los abusadores. Esta relación intertextual establecida entre las escenas de las dos narraciones, revela la cadena de repeticiones y desplazamientos en torno a la violencia en la escritura y literatura argentina (Fernández, 2019).
La agresividad en Plata quemada, al igual que en Lamborghini, va en aumento hasta llegar a su clímax, en un desenlace sumamente violento: “sobre el montón sanguinolento de Dorda llovieron de todas partes los golpes, las patadas, los puñetazos, los escupitajos y los insultos” (Piglia, 2000: 242). El sustantivo “montón” permite discernir la reducción, degradación y deshumanización que sufre el Gaucho. En una descripción extremadamente detallada, a partir de la incorporación del adjetivo “sanguinolento”, el verbo “llovieron”, y la enumeración (“golpes”, “patadas”, “pañetados”, “escupitajos”), el narrador evoca una imagen visual fuerte, perturbadora, que indica el grado de intensidad y rapidez con que se produce el hecho. Además, la inclusión del sustantivo “insultos” denuncia que la violencia es tanto física como verbal. Este pasaje denota la inversión del orden, ahora la sociedad ejerce la violencia frente al criminal, develándose la puja entre lo divisible frente a lo indiviso, es decir, la violencia de la masa contra un solo individuo. En efecto, la figura de Dorda conquista la heroicidad (Berg, 2017), presentándose para el relator como una “victima sacrificial” (Piglia, 2000: 241), donde el operar violento de la población simboliza el colapso del sistema social y moral en el que están inmersos los personajes. Al mismo tiempo, el final plasma la inevitabilidad de la destrucción del ciclo de violencia y fatalidad que envuelve al Nene Brignone, el Cuervo Mereles y el Gaucho Dorda.
Para concluir, podemos decir que Plata Quemada se inscribe dentro de una genealogía textual que sienta sus bases sobre: El matadero de Esteban Echeverría, La refalosa de Hilario Ascasubi, La fiesta del Monstruo de Bustos Domecq, y “El niño proletario” de Osvaldo Lamborghini. La tradición de la violencia en la literatura y escritura argentina, es configurada como un “eje que articula sus variaciones históricas, seriales” (Fernández, 2019). En la obra de Ricardo Piglia, la violencia se desarrolla y ejemplifica, mediante diversos niveles. En primer lugar, se despliega en el contexto histórico de la trama, la década de 1960, en el que se alude a la brutalidad política, policial, y social. Luego, en la selección de los personajes que, siguiendo a Edgardo Berg, son “criminales en estado puro” (2017:308), y la construcción psicológica que los presenta como individuos complejos, crueles y agresivos. Por otra parte, la intertextualidad con la obra de Lamborghini, enriquece la comprensión de la violencia en tanto fenómeno histórico y cultural. Finalmente, el desenlace del texto imprime el sello de la violencia como carga simbólica que ilustra el desequilibrio, el descalabro, de una sociedad que reacciona cuando el cuerpo del dinero desaparece.
Bibliografía
Berg, Edgardo (2017). “Fuera de la ley: sobre Plata quemada de Ricardo Piglia”, Revista Landa, Vol. 5, Nro. 2.
Coira, María (1999). “Ciudades y crímenes argentinos recientes en claves novelescas de Jitrik y Piglia”, CELEHIS, año 8, nº 11, 79-101.
Fernández, Nancy (1996). “Fiesta y Cuerpo. Algunas reescrituras de Civilización y Barbarie (Echeverría, Ascasubi, Bustos Domecq y Lamborghini)”, en Elisa. Calabrese y otros, Supersticiones de linaje. Rosario: Beatriz Viterbo, 29-51.
––––––––– (2019). “Usos y relecturas en el siglo XX” en Ensayos críticos. Violencia y Política en la Literatura Argentina. Tradición, canon y reescritura. Córdoba: Alción Editora, 129-154.
García, Germán (2001). “Plata quemada o los nombres propios”. Virtualia: Revista Digital de la Escuela de la Orientación Lacaniana 1, 2-6.
Lamborghini, Leónidas (2003). “El gauchesco como arte bufo”, Schvartzman, J. (dir). Historia Crítica de la Literatura Argentina, Vol. 2. Buenos Aires: Emecé, 105-118.
––––––––– (2010) [1973]. “El niño proletario”, en Novelas y Cuentos I. Buenos Aires: Mondadori, 56-62.
Ludmer, Josefina (1988). El género gauchesco. Un tratado sobre la patria. Buenos Aires: Sudamericana, 147-153.
Piglia, Ricardo (2000). Plata quemada, Buenos Aires: Planeta.
[3] Pese a ser escrito en 1973, el cuento de Osvaldo Lamborghini se publica póstumamente en 1988, en una compilación de las obras del autor realizada por César Aira, titulada Cuentos y Novelas. En esta obra, Aira reúne todos los textos narrativos publicados, y aquellos que quedaron por publicar. Finalmente, en 2003, Cesar extiende la colección, editando Novelas y cuentos II, donde reordena cronológicamente los textos sueltos y breves de Osvaldo.
[1] Cabe destacar que este período histórico esta signado por los golpes de estado de 1962, en el que se destituyo al presidente Arturo Frondizi, y el de 1966. El último, provocó el derrocamiento de Arturo Umberto Illia, dando paso a una de las épocas más oscuras del país. Instaurada la dictadura autodenominada “Revolución Argentina”, a cargo del militar Juan Carlos Onganía, se llevaron a cabo dos de las manifestaciones sociales más importantes: la noche de los bastones largos y el Cordobazo.
[2] El narrador se aparta de dicho razonamiento al aclarar mediante el paréntesis que es una concepción popular que circula.
Recomendados
Hacete socio de quaderno
Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.
Empieza a escribir hoy en quaderno
Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.

Comentarios
No hay comentarios todavía, sé el primero!
Debes iniciar sesión para comentar
Iniciar sesión