la cultura del goce: de la erosión del pensamiento crítico a la inacción colectiva
Abr 20, 2025

[en la imagen: sillicon valley, bastión estandarte del desarrollo tecnocapitalista]
Mucho hay para decir sobre el goce. Si hay algo humano es el hecho del disfrute: época tras época hemos diversificado, maquinado y resignificado el arte de ahondar en los placeres de la vida, pasando de criticarlos y condenarlos a anhelarlos y promoverlos en lo más íntimo y profundo de nuestra existencia, al mismo tiempo que toneladas de papel han sido escritas sobre todo lo que gusta y sobre cómo gustar. Y sobre las mañas de quien gusta de ser vivido para vivir.
Pensemos en aquel suntuoso arte del gustar: lograr que las otredades gusten de algo o de alguien, especialmente en una vida cada vez más transaccional e impersonal donde la obtención del deseo ajeno y la maximización de los placeres vistosos en una economía de la atención son la moneda de cambio preferida por el común vividor.1 Todo como si de una pelea de lobos se tratase. Los conflictos de interés llueven como puñetazos, y justamente está ahí latente el dilema de la descomposición del tejido social y de la febril polarización ideológica en su seno. Pero bueno, de todos modos no nos interesa acá hacer juicios morales o de valor ni tampoco divagar sobre ideas que parezcan soluciones al estilo de parches transdérmicos, sino producir y analizar abstracciones de este fenómeno con base en sus sustentos materiales.
Invito a darnos el gusto de introducir el tema con una ejemplificación mínima de la cuestión, muy a grandes rasgos, con la intención de conceptualizar el tema sobre la mesa:
la cuantificación o potencia de conflictos de interés de una sociedad es directamente proporcional a la descomposición de su tejido social
C = k × Dléase como que los conflictos de interés se traducen en degradación social cuantificable. una forma de, por así decirlo, cuantificar la intención humana implicada en el anhelo del beneficio propio y la exponencialidad de sus motivos: además de medir la explotación económica, cuantificar la explotación del vínculo humano como hecho humano; acto consciente de la más pura agencia.
Es como un lema para tatuarse en el pecho. Una oración materialista. Una «aritmetización» y ayuda conceptual de una cuestión bastante más compleja que la frase en sí misma, pero su complejidad no niega el hecho de que en la esfera humana —tanto en el micro como en el macro— la mayor parte de los problemas y dolencias humanas tienen a los conflictos de interés como origen o punto de quiebre común. Es una lógica extrapolable a casi cualquier proceso/momento dialéctico, contradictorio, que implique una contraposición de voluntades y deseos entre conjuntos de personas cuya graduación de agencia ejercible sobre las relaciones de poder e influencia es efectivamente dispar. La mejor expresión de este fenómeno es, claro está, la lucha de clases. Pero reconocer la facticidad del hecho colectivo más contundente de nuestra historia no es equivalente a reconocer las especificidades de las individualidades que conforman y atraviesan a cada unx de sus actores en su singularidad —su dimensión más pequeña, individual, justamente micro— en un contexto de complacencia a la opresión sistémica y de autoalienación. Pensar genuinamente en el individuo está a años luz de individualismos, egoísmos o narrativas testimoniales de cualquier tipo si las acciones a su alrededor se piensan de primera mano al servicio de la comunidad.
Esta fórmula es, a su vez, una pantalla que nos deja ver el detrás de escena de la voluntad enajenada: es sistémicamente programada para autoimponerse y así perdurar en el tiempo. Si observamos al común denominador de la persona oprimida —por decir, en su condición de clase el proletariado, en su condición identitaria la persona negra, marrón o cultural/biológica/ontológicamente disidente para la normatividad social de su geografía, y en su condición de género las mujeres y disidencias—, la enajenación desactiva su capacidad o potencia de radicalización, haciendo que sus contradicciones irresueltas le den una contención que opaca la necesidad de sacar conclusiones en pos de su propia liberación; termina eligiendo, por diversas razones, seguir autoexplotándose y autoalienándose, aceptando y normalizando la perpetuación de la explotación y opresión de manera sostenida e incuestionada.
¿Por qué unxs contra otrxs? ¿Por qué hay un pacto tácito con el sistema que nos oprime en un mayor o menor grado si somos tantxs hundidos por él?
Si hay una barrera comunicacional importante que pasa desapercibida es esa disonancia deliberada —muchas veces injustificada e innecesaria— entre las voluntades de las individualidades: un enfrentamiento vis-à-vis de lo que el yo(nosotros) quiero(queremos) hacer versus lo que debo(debemos) hacer; y lejos de concebirse según lo «correcto» o «debido» en términos del beneficio o bienestar comunal/colectivo, estas voluntades se cranean desde un «yo» aislado, donde su existencia conjunta luce inerte frente al interés particular. Está claro que hay una criticidad indispensable para el sano juicio en el pensar las implicaciones transindividuales2 de todo lo que hacemos y no hacemos; particularmente el cómo repercute en una escala mayor cuando hay una suficiente sumatoria de diferentes individualidades que se alinean en la realización o no de acciones donde se priorizan a sí mismas sin mediaciones —descártese cualquier juicio moralista— por sobre el conjunto.
Los conflictos de intereses entre las individualidades se tratan, en su unidad mínima, de contradicciones que serían previsibles o incluso prevenibles de primera mano si la organización de voluntades de nuestra sociedad y los programas culturales3 subyacentes que emanan de esta estuvieran configurados de forma tal que los intereses y voluntades individuales se concibieran «limitadas» en el grado en que las necesidades colectivas lo requieran y no según los marcadores de consumo, practicidad o demanda. Las explicaciones de estas necesidades comunes y de la humanidad en su conjunto desnudan el origen de los conflictos humanos en todo su seno, así como también las grandes motivaciones detrás de los más grandes cambios, marcando al mismo tiempo el camino para estos. Pero... ¿y qué hay con la unidad más pequeña detrás de eso? En lo pequeño, en los uno a uno de la vida. Esa es otra unidad dialéctica, otra fuente de conflictos dentro del conflicto mayor de una sociedad en constante disputa, desborde y en epidemia del desquicio. Y ahí es donde el individuo se convierte en el mayor protagonista de su propia vida: cuando logra «voluntar» —entendiéndolo como un verbo que se lee tener la voluntad de— en un mismo fin con el resto, dando lugar al surgimiento de un modus operandi de vivir colectivo. Toma parte en cincelar su «verdad» propia sin olvidarse de sus semejantes, finalmente cincelando la «verdad» colectiva que, además de ser objetiva como hecho histórico, es subjetiva(da) a modo de trabajo de hormiga con el conjunto de su sociedad. Protagonista de todos los procesos y materia de existencia que suponga algo de lo cual se pueda hablar: el único y mejor interventor de la realidad, con el deber de cambiarla por una más justa. En permanente revolución.
Por el contrario, si el individuo anda de malas y su semblante negativo se reproduce, se desvirtúa en todo lo opuesto: Esas redes de vínculos y su nepotismo, queriendo ser unxs más libres que otrxs, salvándose solamente a sí mismos, siempre va a terminar con una mayoría social polarizada, fragmentada, oprimida y alienada; no hay «espacio», pues, para el goce de todxs si muchxs sufren. En corto: para escribir historia colectiva es indispensable alinear voluntades, consensos, acuerdos. De lo contrario simplemente no se escribe. De manera opuesta, si acaso, se escriben tragedias, contrahistorias anecdóticas llenas de falso éxito y narcicismo de algún caso particular y poco más que migajas para el olvido. Y el disfrute o el goce no son ningún derecho inherente de nadie por sobre otrxs, sea por aparentes méritos o excusas de lo que fuese, pues si hay algo políticamente reaccionario es tomar semejante definición dado el panorama que vivimos entre las mayorías... ¡Imagínense si la masa política combativa de izquierda durante la Europa de entreguerras hubiera sucumbido al individualismo junto a las banderas del bienestar individual al estilo de nuestra sociedad hiperconectada en el amanecer del fascismo y la ideología del exterminio germana!
Concluyendo tras iterar sobre nuestras contradicciones humanas, aquellas que nos gobiernan en todos los aspectos de nuestra vida, entendemos que no son apariencias ni casualidades: ellas brotan como hecho material de las lógicas sistémicas alienantes a las cuales nos sometemos y nos someten por igual, resultantes en un resentimiento social y una competencia febril que permea nuestras acciones, deseos y necesidades frente al ajeno y la materia que nos rodea. Si no fuesen lo suficientemente pertinentes como para, por ejemplo, unificar intereses de una clase a expensas de otra —magnates burgueses que aparentan rivalidades entre sí mismos, pero a efectos prácticos son aliadxs dada su condición de clase, es decir, respecto a los medios productivos y de influencia— ciertamente no estaríamos hablando de ellas. Son lógicas, entonces, «aislantes», en el sentido de que despliegan una atomización del ser humano disfrazada de nombres como autosuficiencia, desarrollo (profesional)personal, autocuidado o independencia, la cual sitúa al individuo de forma abstracta y lo prioriza de manera únicamente formal; se le aisla de su concepción humana en el propio entorno colectivo, aquel donde subyace —la construcción de un «extraño», la excusa de la supervivencia, el hecho de la meritocracia, entre otras narrativas— y de cualquier posibilidad de rescatarse de sí mismo y de la cruz que debe llevar por fuera de la fiebre del oro: solo hay salida en tanto sea mediante la búsqueda de ganancia, la interacción humana por beneficio o la realización mediante el consumo. Ya sea en virtud de escasez o avaricia. Ya sabemos que sólo un selecto grupo conforma —y conformará— la élite mientras el capitalismo exista, con lo cual nunca fue ni será una vía realizable para el desenvolvimiento de la sociedad en su expresión mayor. Este hecho por sí solo desmiente cualquier planteamiento de realización humana atomizada, es decir, puramente individual.
Caracterización de la lógica formal del autocuidado hegemónico: el bastión de las narrativas individualizantes
A su vez y a conveniencia del poder, se nos enseña entonces este autocuidado formal, nunca desde y en conjunto de la otredad, siempre en una individualización y polarización exponencial acompañada de la falsa sensación de independencia mencionada junto a un vaciamiento de contenido humano. Una fórmula que se trata, en esencia, de concebirnos estando siempre «solxs» al final del día, vacíos de contenido y de deseo crítico atribuyendo futilidad a este último, donde la solución luce como una coraza de egoísmo, estableciendo barreras de interés ante lo ajeno (lo extraño, lo diferente, lo que no somos, como de otra «subcultura») y realizándonos a través de la acumulación, la codicia y un «nepotismo vincular»4 como filosofía de desarrollo personal: una forma ciertamente ficticia de sentido colectivo o de comunidad que es fomentada principalmente por una conglomeración de intereses y deseos individuales conjuntos, por oposición a una convergencia de voluntades que habilite la asociación efectiva y genuina de individuxs en la plétora de aspectos que abarcan la configuración de la sociedad. Estas redes nepóticas de vínculos líquidos y mercantiles funcionan como una incubadora del sentir individualista y el desinterés por lo ajeno. Lejos de guiarles a una vida de construcción en comunidad, de redes vinculares saludables, solidarias e integrales bajo una economía y moral colectiva, solidaria e integral —es decir, en línea con la equidad y la distribución justa de recursos y de poder simbólico, político, económico, cultural—, le otorga un carácter instrumental a las relaciones e interacciones humanas: cada integrante busca maximizar el beneficio y el control propios en cuestión, en virtud de intereses o condiciones comunes a su especie. Se nos desarrolla así, digamos, en pura fórmula destinada a jugar la vida con liquidez. A aprender las mañas del opresor si no queremos ser (tan)oprimidxs.
Con o sin alienación capitalista hay además otro hecho claro como el agua: si bien las contradicciones brotan tanto de hechos y pujas históricas como de pulsiones humano-sociales, son justa y humanamente normales y necesarias en su existencia. Nadie está exento de las mismas. Ni consigo mismo ni con la alteridad. Justamente, si bien la conciencia alrededor del hecho de las contradicciones como algo existente no nos permite solventarlas en una totalidad, sí que nos habilita a reconocerlas en cuanto tales, cosa que nos diferencia de manera sustancial del resto de las especies vivas; ellas también se contradicen en sus acciones e intereses —por más intuitivas que estas puedan ser— mas no tienen este hecho último como elemento consciente. Los antagonismos humanos son muchas cosas, y también un campo minado de oportunidades para la evolución crítica y el desarrollo de la sociedad. No es lo mismo algo que se explica mediante la historia colectiva y su caos dialéctico —es decir, que no se reduce a un conjunto de decisiones aisladas y equivalentes— que por una negligencia o ausencia de interés en solventar sus operandos; en la segunda iteración mencionada hay un factor de acción o inacción, de ausencia deliberada de interacción individual que tiene la (in)capacidad de derivar en un resultado concreto. Es decir, la lucha de clases como motor de la historia entraría en la primera categoría, con fuerzas y elementos que trascienden la mera voluntad particular, mientras que los conflictos de intereses individuales entrarían en la segunda. Nadie ni ninguna fuerza ulterior obliga a agentes de una misma clase a conspirar contra las mayorías y hacerles el mal más abyecto y pernicioso en pos de su propia ambición.
Insistiendo con necedad: las obligaciones con el mundo que nos parió sólo dejan de ser una agenda importante cuando la obsesión con el bienestar propio es efectivamente traducida engañosamente al autocuidado y al desarrollo personal del que ya hablamos. Ese mismo, tal cual como los discursos individualistas lo configuran. Que no se nos venda gato por liebre: no estamos en absoluto determinados por algún conjuro biológico a tomarnos en cuenta por encima de la comunidad y priorizarnos por sobre todo el conjunto. Si esto se consolida como hecho es porque el capitalismo dispone de los mejores intérpretes, traductores —lacayos o a sueldo— a disposición de este cometido. ¿qué absurdo y contradictorio, no? ¿quiénes acceden y tienen las condiciones para sacar provecho de esos discursos idealistas? ¿a cuántas personalmente realmente les da resultado dichos discursos cuantitativamente hablando?
Caracterizando el goce: ¿da lo mismo «disfrutar» de cualquier cosa y de cualquier forma? ¿estamos viviendo tiempos de un culto a vivir más rápido, a gozar a toda costa, a «simplificar» toda humanidad a un simple valor aprovechable?
Normalmente y en un escenario salubre, el goce sería el producto resultante —dígase una consecuencia, un momentum posterior, una recompensa moralizante— del desarrollo fructífero y consistente de una actividad concreta, y por ende un estímulo alentador para el despliegue ulterior de la misma. Es un fruto más de la cosecha de la huerta del desarrollo humano en cualquiera de sus expresiones, por más mínimo que pueda considerarse; mas nunca jamás la finalidad última de estas, y desde ya que menos todavía una cuestión de medición de egos, de mera satisfacción o de delirios de competición. Entre más nos sumergimos en un placer irreflexivo, carente de maña crítica —con o sin amargura— más nos predisponemos a perder los hilos de la producción comunal de materia humana; los hilos del tejido de nuestra sociedad. No importa si esto se da como proceso consciente o inconsciente, ya que a efectos prácticos termina siendo prácticamente lo mismo. Es justamente en virtud de lo anterior que los juicios morales superficiales no vienen al caso en la prosa presente: la crítica sistémica y material con base en la historia es la única capaz de estar a la altura de revolucionar los conflictos comunes que emanan de este hecho.
Las deficiencias en la capacidad de abstracción conceptual y en la voluntad de ejecución de juicios críticos son parte de las reacciones propias de una humanidad enferma(da) y una atención mercantilizada que es cada vez más escasa, revelando así una tribulación muy propia del tiempo del hoy; la dimensión material de la producción cultural en la vida humana se ve gravemente defenestrada por una lógica de sustitución de placeres: Se reemplazan las actividades orgánicas de ocio, dotadas de un placer «progresivo» —encargado de atestiguar el progreso o desarrollo gradual de las mismas, funcionando simultáneamente como mecanismo de recompensa y estimulación para su continuidad — por placeres inmediatos o instrumentales, de carácter «regresivo», que hunden al ser en las sensaciones que estos producen o en la inmediatez de sus resultados y apariencias, haciéndole perder el foco del desarrollo abstracto, genuino, desinteresado y crítico de las actividades humanas; justamente su «regresión» está en que representan todo lo opuesto a lo «profundo», meritorio y sustancial que una actividad dada pueda tener en el imaginario común —pese a la ambigüedad del término—, siendo ese estado de vacuidad traducible bien sea en un menor esfuerzo mental o físico para un propósito tanto en su realización como comprensión (por ejemplo, una «fuente de dinero fácil/rápido» o de conseguir una finalidad inmediatamente) o bien como un medio para alcanzar la «libertad», la realización propia (lógicas de alienación impuesta y autoimpuesta). La conclusión extraíble a vistas de esta pobre concepción es que resulta más conveniente sumarse a la opresión que unirse al prójimo para derrotarla.
Podemos representar esta cuestión en quien decide, por ejemplo, leer a Robert Kiyosaki y su Padre Rico, Padre Pobre pensando ingenuamente que podrá hacerse rico siguiendo la doxa de su autor; una lectura mecánica, intermediaria, carente de un verdadero interés o disfrute propio por el hecho puro de la lectura como actividad. Una penosa y culturalmente humillante intención de hacer del libro un medio, un instrumento para una finalidad poco materializable, y por tanto un vaciamiento del contenido o propósito de la actividad de leer. Es decir, se subvierte el valor del ocio al ver la lectura como un mero instrumento para el beneficio propio —al hacerse una «idea» de esta y de su razón de hacerse, no disfrutarla por lo que es— sin tomar en cuenta los factores interventores de la realidad que son pertinentes a ella ni el contenido detrás de la misma, haciendo así una sustitución que convierte a la lectura en un placer regresivo y la reduce simplemente a su forma. Destruye el aura de las pequeñas cosas.
Todo instrumento implica una forma. No sólo es un despropósito perverso tal planteo, sino que la imposición de tal expectativa sobre un libro —la «liberación» financiera—suprime toda posibilidad de leerlo en lo pleno de su mensaje y esencia. Es una predisposición que trasciende una mera actitud sesgada tergiversadora del acto enriquecedor de leer y lo reduce a una vía mercantil. Entonces, de la misma forma en la que vaciamos de contenido un libro —o directamente escribimos uno que no tenga realmente nada sustancial para decir— podemos afirmar que hay placeres que se pueden «vaciar» de contenido cuando en efecto sí lo tienen, así como hay otros que son más bien vacíos por definición. Desde ya que no cometamos el error de pensar a la sustitución de placeres como algo sistematizable solo en la subjetividad individual y únicamente sujeto a esta última voluntad.
Respecto a la cuestión de la escasez de la «profundidad» y la abundancia de la forma en diversos ámbitos de la producción cultural, hablaría de la cualidad más elementalmente humana que implica cualquier instancia de interacción social. No es profundo —no debería serlo para nadie— ser «humano»; de ser así, ¿cómo explicamos que sea posible «deshumanizar», y que esto jamás sea un mero acto involuntario? No por ser seres humanos estaríamos honrando sensiblemente nuestra esencia o lo que nos da «humanidad» teniendo en cuenta cómo la agudización de los conflictos y desigualdades en la organización social y económica de nuestras sociedades nos aleja y extrae de ella: justamente el vaciamiento de algo tan humano como el pensar de forma consciente y material converge con la superficialidad y el carácter efímero que representa las lógicas de alienación en el capitalismo, aquellas que copulan con la exacerbación de la individualidad como ideología de vida descomunizada y despolitizada, orientada al desarrollo económico y laboral personal con vistas a la satisfacción de deseos, voluntades y placeres propios vacíos o «vaciados» que «simplifican» la vida, en tanto en cuanto esa simplificación se trata de excluir o minimizar todo interés por el desarrollo comunitario o forma de vida colectivizada minimizando las participaciones colectivas a momentos/instancias insustanciales en su significancia humana o efectividad política para un cambio. Si insinúan o enarbolan banderas o aires de cambio, en todo caso lo hacen por la forma, dentro del marco del sistema. Así se desarrollan las dinámicas relacionales nepóticas donde los vínculos humanos son por consecuencia cada vez más sustituibles y sus actividades se orientan casi exclusivamente a la ganancia, al beneficio y goce propio o al trueque de intereses.
El verdadero valor de las cosas ya no parece radicar en una cosa en sí misma como objeto de deseo; más bien es la «idea» alrededor de esa cosa lo que la hace ser concebida como valiosa: todo se «falsifica» y se predispone a una idealización, haciendo que el valor radique sobre lo que parece ser o se piensa sobre eso y no sobre lo que realmente es. Es alucinante la forma en la que sinérgicamente se da una convergencia entre el hecho primo del individualismo filosófico, este hecho último —la alienación capitalista— y aquel hecho del declive crítico de la humanidad: la gente se acostumbra a no pensar por fuera de lo que cree, esforzándose fútilmente por exponer sus razones como verdades y predicar el famosillo «sentido común». Es perfecto hacerse ideas sobre las cosas y apelar a la psicología popular5 para el entendimiento de la vida si se quiere ser iliterato frente a la realidad de lo que se ve, se pisa y sostiene en nuestras manos.
La influencia del (tecno)Capital en la reconfiguración de las lógicas sociales: más allá de nuestra relación dopamínica con el consumo, el sistema y con las máquinas
Aunque importantes y valiosas por su rigor investigativo, las implicaciones y explicaciones científicas acerca del affaire dopamínico y la consecuente desregulación química de nuestros cerebros contemporáneos como resultado de su vigorosa entrega a la exprimidora de los algoritmos de las redes sociales —responsables de mercantilizar nuestra atención y fragmentar nuestra percepción al son de las campanas de la ganancia—, no nos desvelan la composición total del asunto. Sí que llegamos con ellas a asistir a un hecho, a un producto sustancial de esta problemática: estamos ante una restauración hedonista y formalista de la sociedad de nuestros tiempos, poseedora de una exponencialidad de conflicto y desintegración tenebrosa en sus conflictos de intereses, en tanto en cuanto las finalidades últimas de las acciones e interacciones humanas se limiten a un ciclo eterno de autoindulgencia, autorreferencialidad, desinterés por lo ajeno o comunal y un culto al disfrute primigenio, desinhibido e indiscutido. Pensemos en el niño del ayer que soñaba con ser el superhéroe que acobijaba de salvación a la humanidad en contraposición al dopamínicamente prematuro niño del presente, quien sueña con ser un video-influencer o delira grandeza con un cripto-imperio que lo haga llegar acaudalado y bien presumible a sus veintes o treintas. ¿Economías del goce y de la intangibilidad, que hacen de la cultura cenizas en la forma de criptomonedas? ¿Toda interacción humana se basaría exclusivamente en la explotación de las vulnerabilidades humanas? ¿en la desconexión y la automatización?
Por supuesto, este cambio significativo de las dinámicas relacionales y nuestra actitud frente a la información y conocimiento no surge de una nebulosa. Materialmente hablando, el exponencial e impredecible desarrollo informático-tecnológico que aprovecha y promueve el aceleracionismo tecnocapitalista de turno —característico de una era donde los CEOs de las cúpulas tecnológicas a la vanguardia del desarrollo de la inteligencia artificial lo dicen literalmente6, ja— tiene un trasfondo ideológico propio que se vale de una actitud pragmática y de apariencia neutral frente a la información; podemos deducir que este apunta a forzar una reestructuración o modificación del contrato social como paso necesario para su plena integración y proliferación en todos los ámbitos de la vida. Una macabra propuesta de arte y cultura tragamonedas, artificialmente concebida para unas cabezas que cada vez piensan menos como paso cúlmine para el apaciguamiento total de cualquier combatividad posible frente a este sistema.
Sabiendo que los objetivos del desarrollo de estas supertecnologías apuntan al hecho último y no a facilitar orgánicamente los oficios o actividades menos «productivos» desde una perspectiva humana —lavar platos o atender una registradora doce horas al día no deja al alma más que fatiga y una nube gris de repetición hasta el cansancio—, queda claro que una colectivización de las formas y medios productivos que se dote de tal capital tecnológico para la maximización del bienestar y la reproducción de un tejido social consciente y sólido para el relacionamiento humano son intrínsecamente incompatibles con los objetivos propuestos por el poder. Es así como los multimillonarios hablan del gran dilema de la pérdida de puestos de trabajo como algo que se solucionaría fácilmente al hipotéticamente crear nuevos trabajos que «llegarían eventualmente» —sin especificar cuáles ni cómo se daría esto, ya que no es una preocupación para la clase dominante— con notable ligereza y ambigüedad. Es como si la actividades y/o formas de interacción humanas se «polarizasen» en el sentido de que se hacen ya sea «deseables» o «indeseables» según los criterios de utilidad, los cuales eventualmente determinan qué actividades se necesitará o no reemplazar o «automatizar» en el devenir ultratecnológico, exponencial y artificialmente inteligente que enfrentamos.
Podríamos decir, entonces, que en el marco de la constelación de los intereses del Capital y sus deseos de «automatización» —léase remoción de la cadena humana del circuito de producción— asistimos a cómo este intenta desesperadamente destrabar las fuerzas productivas, sin tener resultados exitosos al momento. Avanzar en virtud de este proceso implica ir estableciendo parámetros implícitos —aunque no necesariamente fijos en este sentido— que regulen la vida e intervención/interacción humana alrededor de este objetivo. Por tanto, serían «deseables» las interacciones/actividades humanas en la medida que:
Tenga una utilidad aprovechable, rentable y sostenible para la acumulación y el ímpetu productivo que no puede ser eficazmente reemplazado por dichas tecnologías.
Implique una predictibilidad o un resultado reconocible e identificable para los mecanismos de vigilancia/control social que dispone el Capital (es decir, siempre que reproduzca sus instituciones y su narrativa; si bien no se trata de un hecho novedoso en la historia de la humanidad, esos mecanismos se «reconfiguran» y adaptan para ser más eficientes en su implementación en un contexto actual donde la IA marca un precedente de crecimiento exponencial en la tecnología de monitoreo, control y de grado militar). Esto puede cambiar significativamente las tácticas y estrategias necesarias para enfrentarlos, diluyendo el carácter de obviedad que le sea atribuible.
Su finalidad sea la obtención de más placer individual en pos de sostener y prolongar las dinámicas de consumo o lograr cometidos/fines individuales concretos (un carácter transaccional).
En este panorama y más especificamente en términos del conocimiento y conciencia social, aún ante posibles acusaciones de pedantería o amargura, con las patas en el barro y hundiéndonos en arenas movedizas, podemos afirmar que atravesamos una «estupidización» del mundo, la cual no es una simple casualidad cuando asistimos al hecho de que en nuestra línea temporal el sistema la cultiva e instrumentaliza a diestra y siniestra. No es descabellado afirmar que, en el mundo de hoy, la mayoría de la gente está —por definición material y no moral o de falso intelectualismo— «estupidizada/hecha estúpida»: se nos está vaciando sistemáticamente de todo esfuerzo, de toda expresión y fuente de realización ajena a la del consumo y la economización de las cuestiones simples e ilustres de la vida. Estará todo humano atravesado por este hecho mientras la despolitización y neoliberalización de la educación, la cultura y la ética social sigan su curso. Y en todo caso, si nos aferramos a esta áspera caracterización, es un hecho culpa de todxs y de cada unx mas nunca de unx(s) solx(s) por separado. Quienes visten la corbata bañada de injusticia y quien transpira la campera de cuero en verano no son marcianos que descendieron de ovnis, menos aún de alguna raza superior, ni literal ni estéticamente. Que no se nos olvide que vienen de nuestra misma estirpe biológica y por eso siempre debemos ser más los que nos implicamos en la necesidad de la lucha colectiva en todos los frentes para superar nuestro estado presente de autoalienación. Para esto no basta con limitarnos a ser críticos espejistas ni contempladores de panoramas: dediquemos el corazón y el cuerpo a moldear y cambiar, a «darle forma», interviniendo pues, a la verdad comunal, nuestra única realidad. Pensando, cuestionando, culturizando y militando con el presente en la frente y las lecciones del pasado en la espalda es como debemos avanzar hacia la liberación de la clase trabajadora y de lxs oprimidxs, y por tanto, de toda la masa a quien llamamos «pueblo». Menos «libertad», más acción.
La pérdida de valor de la conciencia crítica y el vaciamiento de contenido orgánico: antivalores del capitalismo cognitivo y su aparato ideológico-cultural
Hoy día mucha falta de politicidad y conciencia crítica en la esfera del consumo de información micro y macro de la expresión popular se justifica en que «hay cosas políticas y apolíticas que deben separarse» o que uno puede «informarse lo suficiente a través de la noticias, no es necesario politizar todo», o aún peor: que el acto de pensar críticamente «no nos va a cambiar la vida», es «muy abstracto, poco útil, te leo después», o «toma mucho tiempo el cual no se tiene», aún si hay algo de verdad en esto último. Si hay una sensación de ausencia de vanguardia cultural combativa, si hay un declive en las mentes críticas y una despolitización en las banderas y el mensaje de las figuras hegemónicas de las esferas del arte, y si las canciones se sienten cada vez más «vacías», no será por mera inocente casualidad. Y bajo discursos de «anti-intelectualismo» no se hace más que alienar a los cerebros fundidos a seguir fundiéndose, a distraerlos mientras se desprecia la raíz del problema, tratando al común denominado habitante como si fuese una moneda inflacionada de níquel que, tras devaluarse incansablemente, no sirve para otra cosa que fundirse y luego vender su metal para poder seguir vendiendo algo, ya que «algo hay que vender», y por ende, consumir. En esto último consiste básicamente la lógica de realización por consumo, incompatible con el bienestar humano y social en sí mismo.
Pensar crítica y abstractivamente por fuera de la reacción y la inmediatez en la vida y sus quehaceres —por ende, también en sus contradicciones— parece hoy día quedar reducido a un deporte de los pretenciosos y amargos que «no saben del goce». De esos que se preocupan por las cosas que a nadie le importan. La reflexión del vulgar caminante en su inocencia de alienación es la del tipo «¿Y si yo solo no voy a cambiar nada, para qué preocuparme? ¿Para qué pensar en esas cosas abstractas, poco prácticas, rebuscadas? Tengo mucho conmigo mismo, viva y deje vivir. Somos seres libres de hacer lo que queramos». Juzgue usted. Más vale ser un (comillas, comillas) pretencioso que un ignorante irresoluto que anda por la vida transpirando desfachatez. Es una fetichización o exotización de una actividad tan humana como lo es el pensamiento crítico. Y hablando de «libertad individual», en realidad se está hablando de la libertad de expresión de la democracia formal, la cual no se traduce necesariamente en libertad de agencia; a efectos de esta cuestión resulta más bien un condicionamiento arbitrario, dinámico y dependiente de constreñimientos externos, los cuales se superponen ante cualquier conjunto de decisiones. Y hago énfasis ahora en la idea común acerca de la ignorancia: no es intrínsecamente malo ni digno de ningún pecado moral el caer en ella, y definitivamente si hablamos de lo material, esto último es lo que la tiene a ella como una de sus consecuencias o productos. Aparte, por valoración individual, todxs somos ignorantes en mayor o menor medida dependiendo de la vara con la que se esté midiendo, claro está.
Aclaremos que la noción de «intelectualidad» por sí sola, a modo de calificativo atribuible a algún genix de turno, resulta vaga. Pero otra cosa es hablar de intelectualismo puesto en la mesa popular, como una vuelta a lo analógico, a la cultura de los libros fuera de las librerías, a la valoración de la realización por fuera del consumo como en lo pasional y lo pequeño, lo no-automático, un regreso crítico a las valoraciones que en otro momento atribuíamos más como especie a la institución de la colectividad y los dotes que emanaban —y aún sigue emanando pese a todo— de ella; todo esto entendiendo el arranque, desarrollo y colapso del presente, donde la vuelta al pasado se trate de lecciones, de Memoria y no de dogmas o viejos errores. Intelectualismo redefinido es, entonces, entrar al tablero de ajedrez de la realidad para enrocar y mover las fichas que habiliten la redistribución y subjetivación asertiva del conocimiento que hemos digerido sublimemente, todo esto en pos de la concientización y radicalización intelectual-material de las masas. No me pidan ejemplificar lo que no es ejemplificable, si acaso la respuesta a eso está en valoraciones materiales y personales sobre el conocimiento y la necesidad de su difusión que deberán traducirse en la intervención colectiva. ¡Ah! Por si las moscas: de más está decir que no confundamos la urgencia de este planteamiento con llamados a altruismos vacíos, mucho menos filantropías de cualquier especie. Tampoco tertuliar contemplando lo que pasa sin mover un dedo. La corona no es de nadie, pero de todxs.
Del complot a la acción: ¿qué hay entre guantes para esta tarea?
Recuperar la cultura y el conocimiento tanto de las garras de las diferentes formas de pinkwashing como de desviaciones particulares hacia intereses mercantiles, es decir, de los efectos del capitalismo sobre el entorno donde subyace la cultura —pensemos en un centro cultural autogestivo que se convierte en un bar al resultar necesario para ser más rentable— no se limita a masificar su acceso y abanderar bajo consignas «populares»; pensemos en la previa e imperiosa necesidad de fomentar una reconfiguración de la valoración y actitud que se tiene frente a ella, poniéndola al servicio de «incomodar» mediante la intervención en la realidad: esto es, reiniciar, desautomatizar de alguna forma la percepción y enseñar como ejercicio consciente la abstracción efectiva de sus detalles, su contexto y su rol políticamente progresivo en la sociedad. Esto equivale a volver a «humanizar» o en algunos términos «desmercantilizar» la atención —y la cultura/conocimientos—, (re)construyendo7 un sistema de atribución de valor social cultual a estos, de deber social, generando un despliegue de interacción con la cultura y el saber que no esté directamente condicionado en su operación por la lógica del Capital y de la ganancia. Esto, necesariamente, implica hacer gruñir algunos pares de cabezas que se preocuparían más por la (ñññ) propiedad intelectual, derechos de autor (ñññ) u otros vicios pequeñoburgueses antes que la total colectivización y efectivización ajena de todos los contenidos.
Mediatizar el arte de manera subliminal y banal tal como lo hacen muchas veces las esferas de influencia discursiva (partidos hegemónicos, medios de comunicación tradicionales) es una expresión de su deshumanización. Su reducción a una mercancía o su negación cultual —ausencia de valoración al parte por fuera de su contemplación y uso— son formas también de una deshumanización. Es muy importante es el no dar este hecho por irreversible, entendiendo que no debe ser solo una tarea que de frutos gracias al esfuerzo de vanguardias artísticas, sino que, para pasar de hipótesis a realidad, una hipotética desautomatización o rehumanización a del material cultural debe acompañarse —o mismo ser el resultado— de un cambio profundo en las relaciones productivas y cognitivas alrededor de los diferentes capitales del espectro humano: el capital «bruto» económico y la redistribución de la riqueza que produce, el de tipo cultural con el conocimiento contenido en este, y el capital «humano», entendido como la capacidad o valor actitudinal y aptitudinal de tanto la masa humana que se propone emerger cultura o formas artísticas como la que está dispuesta a consumirlas y a tomar parte activa en la reproducción de sus contenidos. No importa la complejidad atribuible a las obras: es errado subestimar a las masas y pensar que estarán únicamente capacitadas para digerir contenido acrítico y líquido por siempre. Si cada vez más artistxs más o menos emergentes en su medida toman la iniciativa de subvertir y revolucionar —contrariando, si se quiere— los consumos de las masas, y por tanto poner en jaque la lógica del rentismo absoluto como sustento del elemento artístico, inmolándose en lucha e intervención de la realidad como acompañamiento —y no accionar aislado— de los procesos sociales emancipatorios, una renovación de la faceta cultural del mundo se abre como horizonte posible.
Iterando sobre la contradicción: de la reflexión a la acción en la autocrítica social
Ahora propongo que retomemos momentáneamente lo previamente postulado sobre las contradicciones: un elemento fundamental para apostar en el entendimiento de las problemáticas que enfrentamos. Estas se convierten en un problema aparte —sea en el ámbito que sea— cuando están irresolutas por definición. Cuando no se resuelven porque no hay ganas ni tiempo para eso, y coso. En un mundo de inclemente desigualdad e irracionalidad ligadas a las formas en las que se produce y se consume, sumado al estancamiento de las fuerzas que necesita para este fin, el desarrollo de las sociedades no se podrá dar exclusivamente a través del desarrollo económico, aún pese a la gran dependencia que tengamos sobre este hecho y la capacidad que tiene para condicionarnos; está en la riqueza sociocultural, por nombrarlo de alguna forma, la otra media naranja faltante para concebir propositivamente la reinvención de los procesos productivos y la inversión efectiva del carácter destructivo de la acumulación capitalista junto a su imaginario, así como la reconfiguración del contrato de la sociedad para acompañar y catalizar un marco político, económico y estructural que admita semejantes cambios de base. Organizar una respuesta a la trama y el desenlace de de la coyuntura requiere una propositividad y proactividad precedente y cada vez más, sin precedentes. Lo que no se ve, y probablemente no se cuestiona, es lo que carece de lugar y agenda. Los pueblos que más autocrítica tienen y más combativos se plantan frente a la injusticia no titubean en llenarse las tripas de memoria y de historia de sus geografías, con la esperanza y determinación de nunca más repetir los errores u horrores de ese pasado vivido y estudiado. Hay un compromiso de corazón con la teoría y la práctica, con la reflexión y la acción. Cronológicamente, aunque no siempre de forma lineal. Pensar como actuar en el rol de unx mismx (agente singular), reflexionar para accionar en el conjunto, la vida de afuera. Es menester ganarle la pulsada a las lógicas individualistas de vivir la vida, que se nos imponen y nos «autoimponemos», diría Marcuse8, de un individuo que se explota a sí mismo aceptando las lógicas alienantes dictadas por la Gran Mercancía.
Caracterización de las relaciones productivas «improductivas»: su origen en los hábitos de consumo y la alienación
Hay un consenso social tácito y silencioso que es propio de la alienación, sostenido por hábitos de consumo donde se normalizan y reproducen deliberadamente relaciones artificialmente productivas, a nuestros efectos «improductivas», inorgánicas, que son caracterizables por la ausencia de producción de bienes/servicios orgánicos o tangibles para la economía y materialidad colectiva (al coloquial: no le aportan nada «genuino» o favorable de regreso a la sociedad, y en todo caso son particularmente propensas a su detrimento).
Para ilustrar el punto fácilmente, pensemos en un mercado de capitales (ej. bursátil, criptomonedas) contrapuesto a un mercado de bienes reales (ej. materias primas, alimentos): las relaciones improductivas, a grandes rasgos caracterizadas por un carácter arbitrario e irracional que implica incluso una vulnerabilidad —ajena y/o propia—, entrarían en la primera categoría. Su valor de cambio está sujeto a burbujas económicas basadas en una oferta y demanda desconectada de la economía real de las mayorías, pese a que la raíz material que a menudo la da a luz sí esté anclada en sus dificultades. Y los asientos para ejercer agencia sobre estas ya son de por sí limitados.
Por fuera de las cuestiones económicas y pragmáticas que emanan de estas profesiones, tenemos a sus implicaciones humanas. La humanidad, con su historia secuestrada por el Capital desde hace una tríada de siglos, tiene a su consciencia alienada y enajenada, la cual indudablemente se presta en la actualidad a una paradójica hiperconexión—despersonalización relacional. Esta es proclive y funcional al abuso y explotación de la integridad a manos de las dinámicas del mercado y las necesidades de consumo tanto propias como ajenas que sean pertinentes al individuo en cuestión; en conjunto con su relación a la producción, el capital cultural y la capacidad de agencia que tenga para navegar el carácter procesual de la existencia.
La resistencia que surge necesariamente como puja constante frente a las opresiones contrasta —pero no niega— al mismo tiempo el sometimiento propio a la alienación que es característico de cómo se inserta ideología mediante las instituciones. El humano así es propenso a ser enajenado en toda capacidad de creencia en su agencia propia al servicio de un cambio sistémico. Estos sistemas de compensación meritocráticos e individuales penetran lo más profundo de su ontología, explotando sus vulnerabilidades —físicas, mentales y psíquicas— con tal contundencia que lo hacen capaz de negarse a sí mismo y a otrxs antes que al sistema en cuestión cuando no se cumplen las expectativas o considerandos detrás del aparato ideológico de la hegemonía. Podríamos ver estas dinámicas encarnadas en lo que Marx identificó como una «separación ontológica» entre el trabajo humano y su realidad material: un proceso donde «la enajenación del átomo se manifiesta en todo aquello que no es el átomo [...] pero que, al mismo tiempo, lo determina», es decir, cómo el ser humano se vuelve ajeno respecto de sí mismo en el marco del sistema capitalista.9
Ahora choquemos con el hecho de que estas relaciones de producción improductivas encuentran su iniciativa frecuentemente en la ardua necesidad humana. Es curioso —y en mayor medida, peligroso— el panorama cuando nos damos cuenta de que muchas de ellas son distinguibles por un ritmo de crecimiento y acumulación exponencial en su etapa incipiente; dígase lxs gurús cryptotraders, lxs genixs del marketing multinivel, lxs magos del coaching o mismo muy polémicamente (comillas, comillas) el «trabajo» sexual, el arte funesto de la comodificación y objetificación de los cuerpos devenidos mercancías. Estas actividades no construyen ningún valor social real, sino que simplemente explotan necesidades y/o características humanas básicas —seguridad, comunidad, propósito, integridad física/psicológica— a cambio de producir nuevas formas de mercancía o reacondicionar las existentes. Es en esa separación de la interpelación genuina por sobre el trabajo junto a la realidad material donde lo que producimos termina por dominarnos y alienarnos en lugar de servir a una utilidad o propósito.
El carácter patológico y contradictorio ligado al desarrollo de estas actividades10 se refleja en la naturaleza del intercambio que se proponen las relaciones de carácter improductivo: se vende una falsa ilusión de autonomía. Reitero el ejemplo de la explotación sexual ya que es un caso arquetípico de esta cuestión; en esa autonomía de la libertad individual —es decir, recordemos, meramente formal— podemos sintetizar las dinámicas de la mercancía del cuerpo en:
1) Una noción de «libertad» de agenciar/consumir/decidir/apostar,
2) Otra noción de «empoderamiento» en lo sexual/económico al suplir ese consumo, deviniendo mercancía por su voluntad, y dando así lugar a que se perpetúen perniciosas relaciones de codependencia que, en tanto la transacción se mantenga incuestionada, suprimen la posibilidad de abordar las contradicciones que subyacen en estas, contribuyendo tanto pasiva como activamente a la continuidad de la desigualdad que finalmente acabarán por reproducir casi automáticamente; cuando mucho se dará lugar a que quienes lucran con estas actividades expriman —de forma consciente o no, deliberadamente o no— toda vulnerabilidad presente en sus clientes/víctimas (en otrxs o en sí mismxs según el caso de análisis) para endulzar sus ganancias, si es que acaso cuentan con la suerte de no poder solamente subsistir en el interín. En caso contrario, podrán terminar por hundir el barco, siendo las primeras víctimas de las consecuencias e implicaciones de estas profesiones líquidas y perniciosas.
Se requieren profesiones, técnicas, oficios, desarrollos de la actividad humana en su expresión material económica y cultural que contribuyan orgánica y positivamente al conjunto de la sociedad, que generen un crecimiento «real» de sus capitales mientras se mantienen accesibles al servicio del conjunto; todo lo opuesto a lo que estas «profesiones» líquidas y tan neoliberales nos proponen... la lógica de la timba, el paga y ve. La lógica del profit sobre las adicciones.
Conclusiones irreverentes sobre el goce: reflexiones sueltas de un final que no podrá ser escrito por un solo autor
En fin, en términos más brutos y concretos, el goce como finalidad es el mejor amigo de la impudicia, el nepotismo vincular, la drogadicción autoflagelante, la pornografía y la desidia más apática que dinamita todos los aspectos dulces y cultos de la vida; ergo, la proliferación de la decadencia humana. Ahora, resignifiquemos por un momento «decadencia» y arranquemos del diccionario conservadurista y reaccionario dicho término, ya que hay mucha sustancia que extraer de él cuando revelamos ante nosotrxs mismxs que, en efecto, toda acusación hecha en su nombre —como aquella de una supuesta ideología woke o de agendas 2030— por el lado de los bandidos no es más que una confesión. Y justamente está dicho completamente por fuera de cualquier definición de aquella especie, menos aún podría siquiera ser el caso cuando los elementos que cito son usualmente más propensos a darse la mano con el fascismo.
Por fuera de la ideología y por dentro del individuo: el ser no pensante es el sujeto ideal del periodista amarillo de los medios esvásticos; su «enajenanía», su manicomio no-político, su no-lugar en la agencia del día a día lo hacen brillar por su ingenuidad y torpeza vital. Que no nos sorprenda si de estos nacen enemigos por excelencia de la solidez de la vida comunitaria, la ilustración que traen los libros, de nuestra capacidad de encontrar el propio placer en el desarrollo de capital cultural y/o actividades productivas fuera de los términos de la utilidad, autocomplacencia o vicios.
Entonces, el goce como finalidad se encarna como tal en aquellos placeres que tienen este carácter regresivo, el cual denota su incapacidad —ya sea deliberada o no— de producir algo, ya sea un aprendizaje o mensaje, una interpelación compartida con otras personas, o simplemente una experiencia memorable que perdure como consecuencia de su contexto social, realización y posterior disfrute; no genera algo, sino que se «degenera» en un goce vacuo y desprovisto de contenido que sólo nos conduce a una agobiante estimulación bajo la cual nuestra cabeza opera como una máquina de casino frente a la información que procesa y/o se intercambia, transmitida más o menos vagamente.
Disfrutar y tomar parte en actividades de ocio es, de hecho, una necesidad humana que debe ser atendida individualmente de manera acorde, pero esto no justifica vivir y actuar con base en el placer por sobre todas las cosas mientras la papa comunitaria no hace más que quemarse, y tampoco es un bien indispensable al que toda persona deba sentirse con derecho a tener en tanto y cuanto las mayorías no tengan primavera. Podemos contestar a esta última cuestión alegando razones de autocuidado y de mera necesidad individual, u otras del tipo «no va a cambiar nada porque yo fulano no quiera hacerlo, el incendio del mundo no lo voy a apagar yo solo». Pero, lo cierto es que es una lógica que, de repetirse sustancialmente, la sumatoria de yo fulanos termina siendo la suficiente como para desarticular por completo cualquier oportunidad de organización y lucha. Se escoge predicar, ya sea dentro o fuera de la verbalidad, el sálvese quien pueda; esto es, simple y llanamente, un disparador de una pequeña mas no menos importante conclusión: el individualismo hedonista es sabotaje a la solidaridad de clase. El goce vacuo y desinteresado, desprovisto de profundidad, en conflicto con la otredad, se hace elemento contrarrevolucionario. La selva de cemento es, entonces, una institución sociocultural implícita en sí misma como parte de una Superestructura.
Queda de nuestra humanidad no revertir, sino subvertir esta cadena de eventos de la actualidad extrañada que vivimos mediante el paso de la reflexión a la acción. Las respuestas siempre estarán en la vida de afuera, no tanto así en la de adentro.
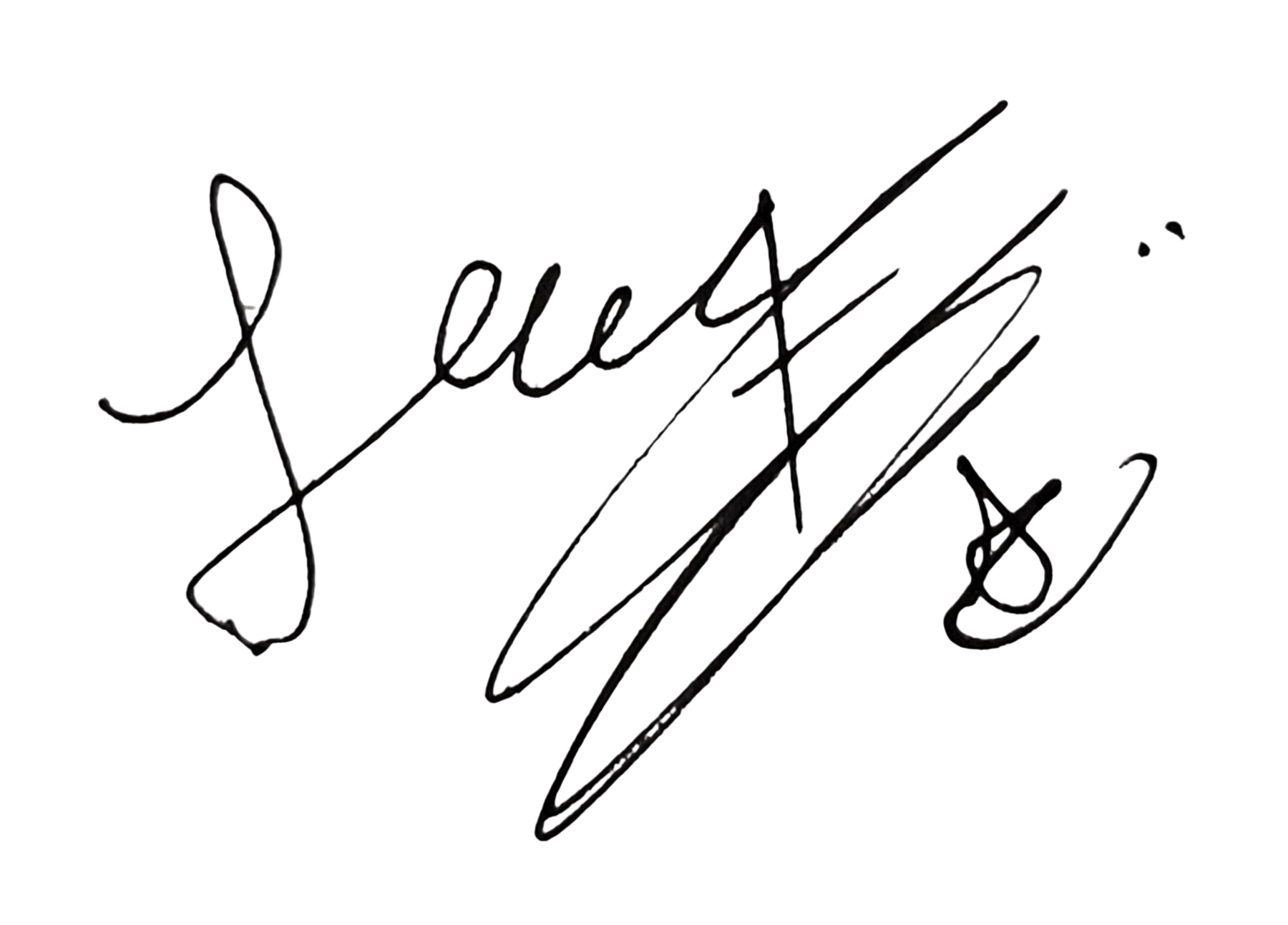
luigi @nubedejazz_ (x, pajarito asesinado)
Mirá otros de mis artículos en mi blog:
substack (wip)
—
La obra de Luigi Arrieche 🄯 2025 está bajo una licencia copyleft de Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
—
Notas al pie
1) Sé que dije «atención» pero me quedo pensando: ¿y si ya deberíamos hablar de micro-atención a esta altura? ¿tenemos el bocho muy quemado para hablar de atención hoy en día?
↩︎
2) El término viene a colación ya que no sólo se trata de ver el mapa de la cuestión a nivel colectivo, sino pensando «más allá» desde nosotrxs mismxs. Sincerando el hecho de que somos una constelación individual que reside en una urgencia colectiva, contradiciéndose y reconciliándose constantemente. Resulta en pensar(nos) bajo lo que trasciende al individuo como verdadera fuente de realización de la vida, en rebeldía contra la lógica del desgaste y del desinterés que nos imponen desde las grandes pancartas, abriéndonos lugar a pensar en resignificar lo que definimos justamente como «realización» o «desarrollo personal», orientándolo hacia lo comunitario si verdaderamente queremos recuperar la «comunidad». Desmentir, en su máxima expresión, las narrativas que sostienen que el humano es un ser individualista por naturaleza; esta vez no desde el discurso, pero desde la acción mediada por reflexión.
↩︎
3) Con «programas culturales» hago referencia al contenido y a las formas de obrar que no sólo se nos enseñan, sino que también aprendemos y reproducimos tanto en la esfera privada (familia, significantes cercanos) como en la pública (escuela/universidad). Tiene una dimensión tanto nuclear como institucional.
↩︎
4) A modo de ejemplificar esta noción, podemos citar a lxs grupos de miembrxs «élite» o «fundadores» en las sociedades de marketing multinevel (MLMs) o en las «escuelas» de crypto trading. Operan en redes donde su imperante interés es común y a través de artimañas es como buscan lograr hacerse «ricos» según los consejos financieros de Kiyosaki y Trump: trasladar la opresión a otrxs para pasar (aspirar) a ser opresor —léase hacer que otrxs trabajen por mí y reproducir el capitalismo, apropiándome de su trabajo— y ocupar la responsabilidad mínima que el sistema necesita para sustentarse. Individuxs dispuestos a hacerlo para el beneficio propio, más allá de sus actividades puntuales y sus consecuencias (su arquetipo no es siquiera el multimillonario burgués, verdadero miembro de una «élite» mundial, sino cuando mucho el de un pequeño-aburguesado con suerte) y en otros casos o actividades llegando a autoalienarse para defenderlo (como el caso del polícia, que bien estudie o no, es mercenario de su propio egoísmo y putrefacción intrapersonal a cambio de una moneda, siendo la carne e instrumento de la opresión literal).
↩︎
5) Con «psicología popular» me refiero a narrativas simplistas/ pseudoempíricas/emocionalmente reconfortantes que anclen el origen de un «éxito/fracaso» como un parámetro fijo, objetivo y destinado de acuerdo a la elección de actitudes y aptitudes individuales específicas. Pensar que el pobre ya sea «es pobre porque quiere» o «no sabe manejar sus finanzas» transfieren a un agente concreto la totalidad de la responsabilidad de la desigualdad estructural. De igual manera, también tenemos la operación del chivo expiatorio o la asignación de enemigo(s) interno(s) común(es), que vienen a alterar el «orden establecido» mostrado como «protector» y «necesario» con el propósito de seguir enmascarando la alienación y la decadencia.
↩︎
6) Y sí, en efecto, es de público conocimiento que magnates tecnológicos a cargo de empresas privadas como OpenAI —que están a la cabeza del desarrollo de IA generativa propietaria a nivel mundial— como Sam Altman, su CEO, han públicamente expresado de forma optimista que la adecuación de la sociedad a estas tecnologías exponenciales en su poder requiere algún grado de cambio al contrato social y al modelo de funcionamiento de la sociedad, en el sentido de un debate sobre una hipotéticamente necesaria «reconfiguración».
Para más detalles y precisión sobre sus declaraciones, véase:
Bustos Iliescu, Alexandra. «La inteligencia artificial y el contrato social: cómo imagina Sam Altman el mundo del mañana». AI for Good. 15 de julio de 2024.
(consultado el 23 de febrero de 2025).
[Enlace original]
[Traducción al Español (Google Translate]
↩︎
7) En otras épocas de la historia humana, el arte (en cualquiera de sus expresiones) ya ocupaba un valor cultual, un lugar de apreciación y valoración atribuido de manera deliberada. Podemos, desde la contemporaneidad, plantear una interacción alrededor del conocimiento y la cultura enajenada esencialmente de la lógica del consumo.
↩︎
8) Citando las palabras textuales de Marcuse, podemos evidenciar en el hoy una referencia a las mismas en la máquina de producción y comercialización pseudocultural propia del capitalismo. Este sistema último no sólo es eficaz al sostenerse pese a sus contradicciones gracias a la coacción física y productiva junto a los márgenes exponenciales de ganancia y su carácter disfuncional cada vez más al desnudo, sino que se vale —y forzosamente requiere— un aparato de «cultura rápida», fácilmente digerible y adictiva como método sublime de condicionamiento de las actividades humanas y la constelación de decisiones alrededor de ellas. Quienes ejercen esta «autoalienación» o «autoexplotación» creen escapar de la opresión y «resolver su vida», cuando en realidad solo reproducen esta alienación y la propagan, contagiando al conjunto.
«Bajo el gobierno de una totalidad represiva, la libertad se puede convertir en un poderoso instrumento de dominación. La amplitud de la selección abierta a un individuo no es factor decisivo para determinar el grado de libertad humana, pero sí lo es lo que se puede escoger y lo que es escogido por el individuo. El criterio para la selección no puede nunca ser absoluto, pero tampoco es del todo relativo. La libre elección de amos no suprime ni a los amos ni a los esclavos. Escoger libremente entre una amplia variedad de bienes y servicios no significa libertad si estos bienes y servicios sostienen controles sociales sobre una vida de esfuerzo y de temor, esto es, si sostienen la alienación. Y la reproducción espontánea, por los individuos, de necesidades súperimpuestas no establece la autonomía; sólo prueba la eficacia de los controles».
[...]
«Nuestra insistencia en la profundidad y eficacia de esos controles está sujeta a la objeción de que le damos demasiada importancia al poder de adoctrinamiento de los mass-media, y de que la gente por sí misma sentiría y satisfaría las necesidades que hoy le son impuestas. Pero tal objeción no es válida. El precondicionamiento no empieza con la producción masiva de la radio y la televisión y con la centralización de su control. La gente entra en esta etapa ya como receptáculos precondicionados desde mucho tiempo atrás; la diferencia decisiva reside en la disminución del contraste (o conflicto) entre lo dado y lo posible, entre las necesidades satisfechas y las necesidades por satisfacer. Y es aquí donde la llamada nivelación de las distinciones de clase revela su función ideológica. Si el trabajador y su jefe se divierten con el mismo programa de televisión y visitan los mismos lugares de recreo, si la mecanógrafa se viste tan elegantemente como la hija de su jefe, si el negro tiene un Cadillac, si todos leen el mismo periódico, esta asimilación indica, no la desaparición de las clases, sino la medida en que las necesidades y satisfacciones que sirven para la preservación del “sistema establecido” son compartidas por la población subyacente».
—Marcuse, Herbert. El hombre unidimensional: Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada, trad. Antonio Elorza (ePubLibre, originalmente publicado el 15 de mayo de 1964 y revisado el 12 de noviembre de 2016), pág 36 y 37.
Ejemplificando a estas dinámicas disfuncionales y egoístas, veamos a la idiosincrasia común en oficios/profesiones típicamente asociadas a la cultura capitalista, como el crypto trading o el trabajo de cuello blanco en una corpo(ración): en su día a día se someten a sus managers, team leaders, sus «amos», mientras que paradójicamente sostienen una ilusión de tener una libertad individual y financiera plenamente garantizada. En realidad, esta sólo existe en la medida que las cuentas de los de arriba cierren día a día, semana a semana, mes a mes. Se está a una sola decisión de distancia de poder arruinar esta «libertad» o «estabilidad» (ser perjudicado por algún superior de la cadena de mano siendo despedido, arbitrariamente o no) y proceder así a la culpa individual, a «incompetencia» o «falta de habilidad».
Ahora, dibujemos un paralelo más controvertido y contundente de la autoalienación, una disfuncionalidad que se sostiene en parte gracias a la realización por consumo: la pornografía y su industria, sea autogestiva o no, es una actividad con una dimensión o imaginario cultural, y en este caso concreto sexual (gustos/preferencias/fetiches/parafilias) que no desafía en absoluto la cosificación del cuerpo, no «libera» ni supone una «libertad» o «empoderamiento» de los prejuicios o los deseos de lxs agentes, sino que normaliza e instrumentaliza como «emprendimiento» o «profesión» tanto la explotación de los cuerpos como la de la mente de lxs consumidores. El cuerpo supone un simple medio, un instrumento ridiculizado y sellado digital o analógicamente: el producto que sostiene su rentabilidad, el vero producto, es esa dopamina que su consumo produce.
Hay una microvictoria del patriarcado en cada cuerpo de cada persona que decide «liberarse» en nombre de la hipersexualidad contemporánea y transaccional; la libidinización del consumo.
↩︎
9) Entendamos «enajenación» y su alcance sin constreñir el término a la noción de consciencia como tal (de forma literal), sino justamente en el sentido de extrañar al sujeto de la propia «vida», de la capacidad de pensar sobre ella, lo cual implica incluir en dicha definición a la desapropiación del(su) trabajo y, por ende, de su tiempo. Ser material que se va extrañando cada vez más de su labor, tiempo y otros aspectos de su realidad, pese a que él mismo sea quien habilite este hecho en la acción primera. Aún así, la enajenación no constituye en absoluto un aspecto estático e irreversible de la realidad ajeno a cambios por la intervención humana. Tampoco se limita a una auto-conciencia como voluntad inmediata traducible en realidad, como en una perspectiva más idealista. Se trata más bien de un estado permanente de (in)conciencia, que es a su vez un proceso inmanente y necesario dentro del curso de la Historia para el orden de eventos que permite explicarla, el cual termina eventualmente produciendo la realidad representada: el sujeto pierde, digamos, «desapropia» esa misma conciencia mediante el desconocimiento y la ignorancia como formas de automatización incuestionada de su vitalidad.
Aguilar, César Alejandro. Dimensiones del concepto de enajenación en Marx, Teoría y Crítica de la Psicología 16 (2021).
↩︎
10) Estas contradicciones destacables como consecuencia de estos «oficios» o actividades radican, por supuesto, en las implicancias éticas y materiales de lo que se «intercambia» o «circula» en el marco de sus relaciones de producción, tanto para quién «produce» como para quien consume.
Retomando el ejemplo de la pornografía —uno excelente y fácilmente digerible si hablamos de autoalienación, por eso volvemos a él— esta representa una problemática grave y real de salud pública, psicológica e integral tanto para quien la consume frecuentemente como para quién se aferra a los ingresos rápidos mediante esta, inmolándose digitalmente a través de su huella; ejemplificando de igual forma y en otra escala es también problemático el escenario de aquella persona que suscribe a dejar sus ahorros en compra de productos para vender en una multinivel o en el limbo del mercado crypto aspirando a tener la suerte de la abundancia y la estadística.
Con lo que a la «profesión más antigua del mundo» se refiere, esta se justifica mayormente debido a la dominación/humillación psicológica y sexual como deseo dopaminérgico (perversión, goce) y la precariedad/escasez como fuente material. Invito a pensar esta cuestión como una necesidad genuina (precariedad) que artificia otra necesidad aparente (cómo conseguir dinero «rápido») y se relaciona dialécticamente con esta, sosteniendo una cadena de mandos/voluntades que impiden su abolición como hecho: un impulso exponencial de intereses por parte del sistema (mercados volátiles, algoritmos, demandas/patrones incuestionados de consumo) que tiene el potencial de alienar a sus víctimas, dando lugar a un ciclo de dependencia (trabajo-oferta/demanda-consumo).
Si te gustó este post, considera invitarle un cafecito al escritor
Comprar un cafecito
luigi 🔻☭
vivo en las mieles y las hieles de la vida rezándole a la vendimia eterna mi prosa perenne, injerta au coeur | letras ffyl — uba
Recomendados
Hacete socio de quaderno
Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.
Empieza a escribir hoy en quaderno
Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.
Comentarios
No hay comentarios todavía, sé el primero!
Debes iniciar sesión para comentar
Iniciar sesión