Todavía me acuerdo del día que llegó. Un amigo que ya no veo me lo trajo adentro de una caja de bananas, envuelto en una frazada vieja muy grande para el poroto negro que era en ese momento. Desde el primer momento me hizo saber que no era muy fan del contacto físico. Ni bien lo saqué de la caja, queriendo depositar en él todo ese amor desesperante, salió disparado y se escondió abajo del sillón. Estuve horas intentando sacarlo y solo cuando me di por vencido y dejé de molestarlo se dignó a salir por su cuenta. Dos o tres veces más intenté darle una prueba física de que era bienvenido y querido, cada vez volvía a desaparecer abajo de un mueble diferente, hasta que me resigné a aceptar que así sería nuestra relación, desde el primer día y hasta el último.
Mi hermana también tiene un gato. Cada vez que iba a su casa era testigo de cómo maullaba desesperado buscando cariño y se retorcía sobre sí mismo para acomodarse en sus piernas. Mientras que yo, al llegar a casa, no recibía más que una mirada fría de su parte, como si hubiera nacido con el temperamento de un viejo ermitaño. “Es así el caracter de los gatos negros” intentaba justificarlo ella, que lo defendía como si fuera suyo. Fue la primera en retarme, un poco en joda, un poco en serio, por haberle puesto Lucifer. Pero le quedaba calzado y a él le daba bastante igual, como todo lo que tenía que ver conmigo.
Aunque dé la impresión de que me arrepiento de haber ligado al gato más antipático de la camada, en realidad amo a mi Lucy. No me hizo falta que durmiera conmigo o escuchar su ronroneo para adorarlo. Lo adopté ni bien me mudé de la casa de mis viejos, llegó al departamento antes de que tuviera un juego de platos entero.
Nunca se dejó acariciar. Fue por eso que me alerté ese día de mayo que saltó al escritorio, impidiéndome seguir con el trabajo. Tuve que corroborar que no estaba soñando cuando lo ví tirado panza arriba encima del desorden de papeles. Como si de pronto, sin ninguna razón aparente, se le hubiera descongelado el corazón. Pero en el fondo sabía que no podía haber algo natural en tan drástico cambio de actitud en un gato que había pasado 10 años de su vida evitándome. Incluso lo molesté por varios segundos con la linterna del celular para comprobar que se trataba de él, ni así se hartó de mi tacto.
A la mañana siguiente todo era diferente. A donde fuera que yo vaya él me seguía los pasos. Cuando me tocaba ir a trabajar no se despegaba de mí hasta que cerraba la puerta del departamento y cuando volvía me lo encontraba en el mismo lugar donde lo había dejado. Fue encantador experimentar el cariño que me había estado escondiendo, pero al llegar el fin de semana, cuando finalmente tuve un descanso del trabajo, me ganó la curiosidad. Me vi en el escritorio con la computadora en frente y Lucifer amasando mis piernas. Pretendía que Google me diera las respuestas, cuál enfermo que busca a propósito el cuadro más letal que encaje con sus síntomas. “Cambio de personalidad en gatos” las respuestas llegaron de diarios online que nunca había visto y páginas aparentemente poco confiables. A pesar de lo dudoso de las fuentes la unicidad de los contenidos fue suficiente para horrorizarme. La respuesta casi unánime era que, en su lecho de muerte, es normal ver a los animales domésticos cambiar drásticamente su actitud hacia los humanos con los que conviven. La única diferencia estaba en que, en la mayoría de los casos el cambio se veía a la inversa. Gatos usualmente afectivos recluyendose y evitando a toda costa el contacto cercano con humanos. Mas siendo el mío uno particularmente distante, me pareció lo más lógico que su caso fuera opuesto.
Para esas alturas ya estaba completamente seguro de que mi gato moriría pronto y la angustia me tiraba a aprovecharme de todo ese amor que ahora estaba dispuesto a darme, aunque fuera en su lecho de muerte. Hasta convencí a mi jefe para poder hacer homeoffice aunque eso me costara someterme a una carga horaria como nunca tuve. No me importaba pasar horas clavado en la computadora mientras pudiera aprovechar cada segundo de su encimosa compañía hasta que llegara el final.
Busqué en el fondo del armario la frazada en la que había llegado a mi vida, me palpitó la cabeza cuando lo envolví y noté que ahora era del tamaño justo. Envuelto y manso como un león sedado lo llevé a mi pecho. Las lágrimas se escurrían solas y me sentí desamparado. Pobre criatura, en esos ojos, redondos y grandes como nunca los había visto, se reflejaba la inconsciencia de quien no entiende lo que es la muerte. No intentó zafar de mi abrazo, no corrió a esconderse abajo del sillón.
Fue también mi hermana la que me insistió en ver a una veterinaria si estaba tan preocupado. Le hice caso, ya era rutina en nuestra vida, yo le contaba lo que creía era un problema sin solución, ella me daba una solución fácil y evidente y yo seguía su consejo fingiendo que la idea había sido mía. Saqué un turno para consulta lo más rápido posible. La respuesta no fue la que esperaba, muy aliviada ella me dijo que por más que Lucifer estuviera llegando ya a la vejez, no parecía estar mal de salud. Como era de esperar cuestionó mi preocupación y cuando le expliqué mi teoría casi me da la razón. Supo reconocer ese distanciamiento usual en gatos enfermos pero, según ella, nunca se vio que ocurriera a la inversa. Eso no bastó para aliviar mi ansiedad. Algo en su mirada hizo evidente que mi reacción le preocupó, ¿Quién no se pondría contento de saber que su mascota estaba en perfecto estado? Si también me hubiera cuestionado eso, le hubiera respondido que de todos modos sabía que nuestra relación llegaría pronto a su final, podía sentir esa incomodidad en el pecho que me lo anticipaba.
Justo antes de salir me preguntó si había ido al médico. Le respondí entre risas incrédulas “Obvio que no”, me sacarían a patadas en el culo si pretendía que un médico revisara a mi gato.
Para Clara me estaba portando como un loco. Apenas salía del departamento por el temor de perderlo en el momento en que me fuera, no estaba dispuesto a dejarlo pasar sus últimos segundos sólo. Mis días estaban completamente ocupados entre el trabajo y pasar tiempo con Lucifer, incluso estaba dispuesto a posponer duchas o las comidas elaboradas que me entretenía preparar con tal de no perder ni un segundo de los que le quedaban.
Lucifer, mi pobre Lucy, ¿Que debería hacer yo cuando este departamento frío quede vacío sin su compañía? ¿Cuánto tiempo tardaría en perder la costumbre de llenar su plato todas las mañanas?
El mes de junio fue insoportable, la pérdida me respiraba frío en la nuca y no me permitía sentir otra cosa que angustia, el dolor constante que me tiraba los hombros hacia abajo, palidecía mi cara y me secaba la boca. Pero por otro lado, el descenso de las temperaturas y la agonía de Lucifer me cumplieron un sueño que meses antes habría creído imposible. Fue un día donde el frío dolía en los huesos y el mal presagio me consumía la poca energía que tenía. Me asusté cuando pegó el salto a la cama, entre el sueño, la tristeza y la incomodidad del frio me costó reconocer que se trataba de él. Estuvo al menos cinco minutos dando vueltas, al menos otros cinco amasando el grueso acolchado. Hasta que al fin terminó hecho una bola peluda contra mi pecho. No me animé a sacar los brazos para abrazarlo, o quizás no junté las fuerzas para hacerlo, pero me bastó con escucharlo ronronear, aunque quizás estuviera roncando, o simplemente respirando pesadamente, nada es fácil de diferenciar a esas horas de la madrugada. Lo único que tuve perfectamente claro de esa noche fue que, después de semanas de no pegar un ojo más de dos horas seguidas, conseguí al fin dormir incluso hasta pasarme la hora de la medicación.
Durante la última semana el vaticinio interno de su muerte era cada vez peor. Cada punzada en el pecho me ponía alerta de su estado. Cuando notaba que me faltaba el aire debía correr a comprobar que aún respiraba. Sin embargo a las noches recuperaba la paz durmiendo con el corazón abrigado de su calor, aunque perdiera horas significativas de trabajo, aunque obviara las pastillas, aunque postergara el desayuno o el almuerzo, no iba a ser yo quien dejara la cama primero.
Hasta el día en que vi el punto final de nuestra historia. A los pocos segundos que lo perdí de vista sentí que me habían martillado el corazón, un frío fúnebre que me hundió las costillas. Dejé los platos a medio lavar para correr a la habitación donde lo había dejado, no estaba. Corriendo por los pocos metros cuadrados del departamento, abarrotado de basura y responsabilidades postergadas, choqué con la puerta del baño, el bidet, con una silla, hasta patear la mesa ratona con tal de llegar al sillón donde sí estaba. Quise sentarme a su lado pero antes de que pudiera llegar me temblaron las piernas y caí. Me arrastré para apoyar la cabeza cerca de su cuerpo, aún caliente, aún respirando, exhausto como si llevara días corriendo, intentando huir de la muerte. No me hizo falta verlo, sentí su lengua áspera encargándose de despejar mi frente. Mis pulmones no respondían pero Lucifer parecía bien. No podía sentir mi propio pulso pero sí el suyo. Me pesaban los ojos pero estaba bien, Lucifer estaba bien.
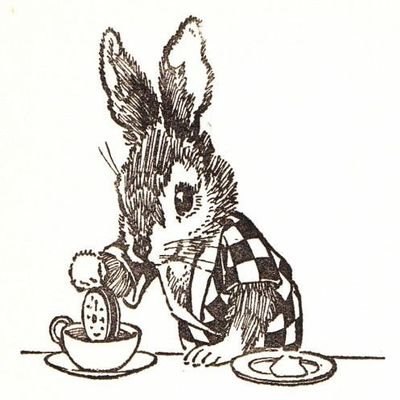
Maackya
Una liebre, una cabra, una lechuza, un aguará guazú, todo en beige, en negro, enby, endemoniado.
Recomendados
Hacete socio de quaderno
Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.
Empieza a escribir hoy en quaderno
Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.

Comentarios
No hay comentarios todavía, sé el primero!
Debes iniciar sesión para comentar
Iniciar sesión