la cuestión de la mercantilización de la salud mental del hoy
Jan 3, 2025
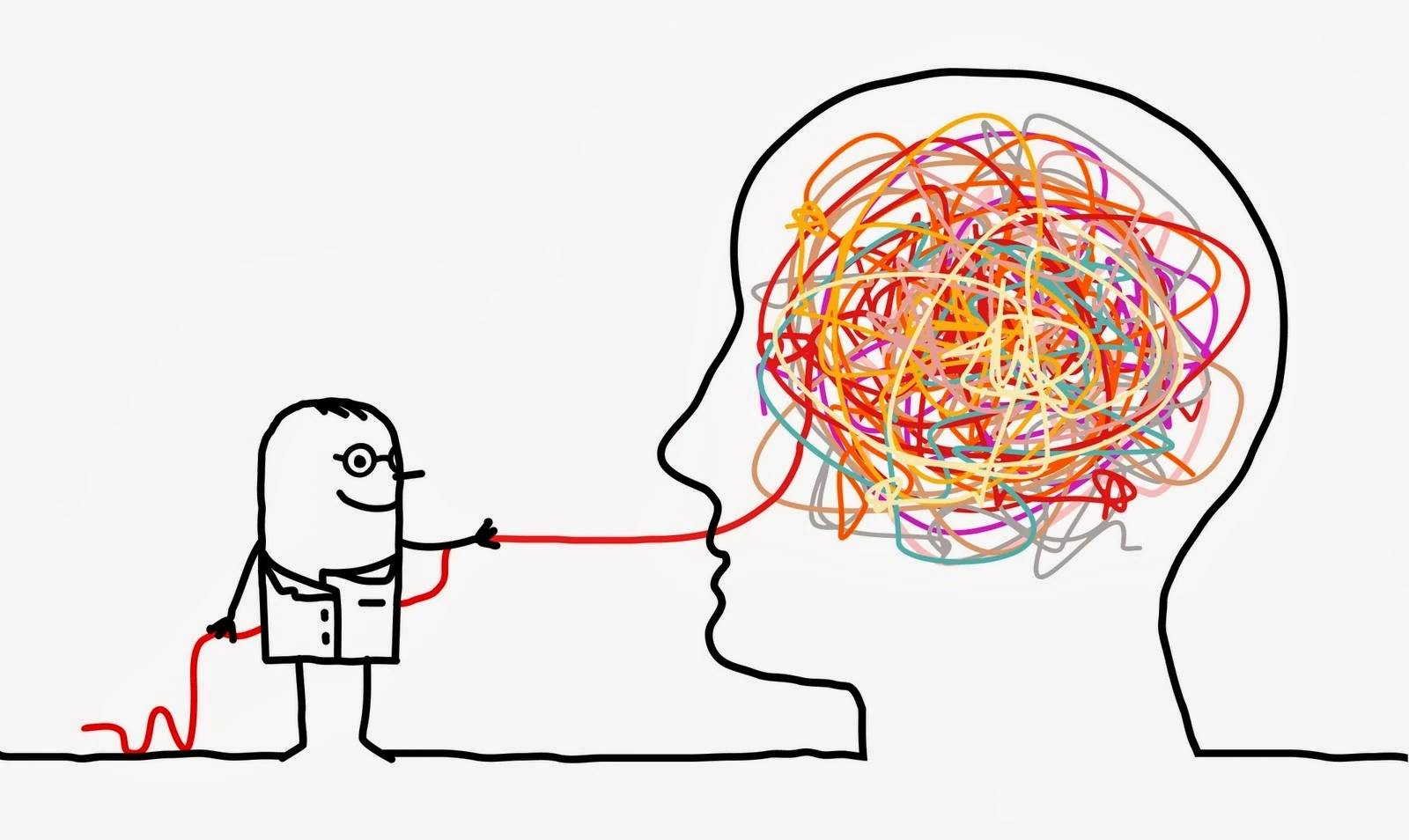
¡Sin miedo, láncese por el tobogán! Permítase un chapuzón en estas aguas templadas, críticas y diatríbicas, siempre con la entereza y respeto necesarios para abordar sus fundamentos y el lugar de donde parten. Nunca en ínfulas de reacción que nos terminen ahogando en la esterilidad digna de ciegos otarios. Es justamente en esta línea que, de estar su persona en tanto lector esperando una verborrea infundada y emocional en desahogo sobre este tema, le incito a abandonar esta lectura y sus considerandos inmediatamente.
Queda así Ud. debidamente prevenido.
De lo contrario, me gustaría comenzar por manifestar pasionalmente una formal petición a usted como lector: despertémonos de esta pesadilla de mundo individualista y autorreferencial el día que este hecho mude. O mejor dicho, navegando esta aparente contradicción discursiva que representa lo que acabo que decir, mejor despertemos juntos de esa pesadilla. Hay dos caminos a seguir. Solo con la voluntad del conjunto de las partes habrá un día en el que dejemos de pensar que los acontecimientos singulares de la experiencia individual abstraídos por sí solos, de un contexto colectivo y social, son relevantes o suficientes para explicar toda la sustancia común de nuestra humanidad. ¿Qué si cada persona es única e irrepetible por sí misma? Claro, por supuesto. ¿Qué si esto que planteo implica negar las individualidades detrás de las personas? La verdad que no. Depende de como queramos interpretar dicha cuestión. ‘Todo’ y ‘todxs’ representan algo muy único e irrepetible por su condición de unicidad, pero sus iteraciones tienden a ser múltiples cosas únicas que acontecen en un todo. Nunca pensemos a la parte por arriba del todo. Como si no fuese ya una bomba de verdad. Muchas grandes vidas, gente de las letras, del teatro, del mundo de la actuación… mentes de las ciencias duras y humanas, se repiten en mayor o menor medida. Y lo más importante: las almas que flotan desapercibidas en el mar de cosas únicas que representa al mundo, no son exclusivas ni irrepetibles. Unas son más probables que otras, pero están todas dentro del todo. Nunca fuera de él. En algún momento nos repetimos del otro lado del terráqueo, no tengamos miedo en decirlo. Bref, la corona no puede ser de nadie (¿o no debería en un principio?).
Y ante lo contrario o a cualquier desfase predictivo, un balde de agua fría, de ser necesario, caerá sobre mi faceta y beberé del mismo orgullosamente, como quien quiere aprender de sus imprecisiones en lugar de refunfuñar ante las mismas.
Si estamos en sintonía, vayamos entonces in medias res, es decir, al núcleo de la cuestión sin dilaciones, recordando bien que estamos por caracterizar lo que denominaremos de ahora en más como «terapia vulgar». Puede que sea algo engañoso el nombre para las pretensiones de este explayo, pero pensemos la expresión como la terapia práctica «aplicada» de mayor popularidad y acceso, ya sea desde métodos rigurosos y bien estudiados como los de una sesión de psicología clínica convencional —la cual no escapa realmente de las lógicas sistémicas que estaremos abordando— hasta incluso alguna sesión monologuista de ayuda a la mente en el formato más extraño. Formatos que enfocan al individuo como una unidad aislada y sacada de un bolsillo que levita en un vendaval de frases meritocráticas que, según estos mercaderes, lo sacarán de su eterna skill issue1.
Respecto a lo «vulgar», o en su sentido cualitativo de «vulgaridad», me refiero a lo que representa un caso de norma, uno común y estandarizable bajo un esquema dado que espera ciertos resultados según el criterio de sus procedimientos; en nuestro caso específico estaría aplicado a lo que engloba el entendimiento metodizado de la mente de los individuos. Dentro de este marco, sería lo esperable como condiciones «normales» o de base frente a una ausencia de afecciones diagnosticables y específicas o de cuestionamientos más pertinentes al campo de las ciencias médicas. A esto se le tiran encima como un yunque las circunstancias y limitaciones del entorno real y material sobre las cuales subyacen quienes participan en el desarrollo de esta variedad de formas terapéuticas. Es en virtud de esto que no atenderemos a las diferentes corrientes de la teoría conceptual de la psicología ni a sus exponentes dentro de los constreñimientos de este ensayo y su intención crítico-reflexiva, así como tampoco a la consecuente elaboración de episteme que deriva de esta Ciencia.
Y mucho menos nos interesan ahora las vidas de quienes predican ese credo de terapia pop, las pseudociencias de la terapia líquida de sahumerios & headset que se viraliza y sostiene hoy día en la medida en que lluevan los clics. No vengo a vociferar sobre grandes nombres de la disciplina psicológica tampoco. Vamos, en todo caso, a llegar a conclusiones más terrenales con base en su práctica. Entonces, de este magnum corpus2 en abstracto y por fuera de su aplicación en el contexto donde se despliega junto a sus participantes no tengo mucho para decir en esta ocasión. No por ahora desde mi lugar proto-académico.
La terapia aplicada y el dilema sistémico: ¿sirve la salida individual para que estemos bien?
Bueno… Es cierto que con respecto al tema de la salud mental particular mucho ya se habla. En el hoy, las profecías de la individualidad no hacen más que reproducirse y cumplirse sistemáticamente. Con respecto a la aplicación tanto de la terapia psicológica como de los diversos tipos de «terapias» o técnicas de la salud individual, que si bien difieren notablemente en su veracidad epistemológica —y por ende en el sustento de sus métodos—, ambas comparten el hecho de estar focalizadas en el individuo y cocrear un trabajo de hormiga junto a este, un trabajo curado y personalizado que, valiéndose de técnicas y convenciones establecidas para su realización, mediatiza y orienta el entendimiento de su propia realidad aspirando a mejorar su calidad de vida. Este lente ajeno y metodizado «cultiva» podríamos decir, más que un simple «trabaja», esta relación o pacto de tratamiento, que varía según las necesidades específicas de cada cual. Y en el transcurso de su desarrollo, estas prácticas se tropiezan por igual a la misma Superestructura imperante.
El discurso corriente sobre la salud mental cimenta mayormente el asunto sobre la importancia de asegurar y ampliar el alcance de la terapia, poniendo a sus técnicos mediadores —sus terapistas— y sus intenciones al servicio de entender y sanar a la comunidad, alegando que este hecho acompañado de una buena actitud de parte del paciente bastaría para poder mejorar el panorama de salud mental de las individualidades o singularidades presentes en el conjunto. Todo esto se dice, claro está, como si el arte de la salud mental hubiese sido concebido debajo de la mesa, como si de simplemente lograr una utilidad, una transacción —democratizar el acceso a esta, que más personas vayan a sesiones de terapia y escuchen a su terapista— se tratase. Efectivamente, esta última iteración que plantea democratizar el acceso a una práctica de Salud constituye una conquista importante que no se limita sólo a la psicología. Pero el pan por sí solo no es mucho lo que nutre. No podemos conformar a este hecho como si esta técnica hubiera emergido exenta y ajena a las lógicas del Capital. Y por supuesto que tampoco pretendamos que la pelea sea dada solo dentro de su marco. Normalizar y legitimar el orden actual no es el camino para cambios sustanciales bajo el capitalismo.
Justamente hay un hecho a sincerar que es la subordinación o alienación de la praxis terapeútica al individualismo capitalista, el brazo armado cultural del sistema. Es así como se imponen constreñimientos incómodos y ajenos sobre ella con el fin de contradecirla, limitarla y agraviarla constantemente. Un hecho que funciona como una especie de biopoder3 que está tras las sombras, que se desvive instrumentalizando la práctica de esta ciencia para ponerla al servicio de los intereses de la clase dominante; un ejemplo arquetípico de esta cuestión se encarna en las sesiones semanales de coaching psicológico laboral que las Patronales blanqueadas4 otorgan bajo la fatuidad del «beneficio laboral» a sus masas de trabajadores, cuando el «estrés», la sobrecarga de labores, la falta de descanso o hasta el detrimento de su salud afecta lo suficiente las métricas de productividad. O mismo como una cuestión performativa, que ornamenta y hace supuestamente «más atractiva» a una oferta laboral por sobre otras; una mera propuesta de trabajo más dentro de toda la selva de competencia que representa el mercado de ofertas de trabajo… (Por cierto, los portales de búsqueda de trabajo se parecen cada día más una tienda de shopping virtual. Y a la experiencia shopping en sí, teniendo en cuenta que las ofertas más inaccesibles, las «prendas caras», son las que cada vez abundan más y más… Casi que hay que comprarse el puesto de trabajo también. En realidad, ya eso pasa. No es una casualidad.)
Lo que la burguesía aspira durante las cíclicas crisis es a seguir recortando las monedas que son fruto del esfuerzo del trabajador a través de un contemporáneo coin clipping5, una suerte de as bajo la manga del sistema capitalista que funciona como una especie de juego psicológico concebido para el convencimiento y alienación de las masas. El arquetipo de esta cuestión sería algo así como el el sucio negocio del endeudamiento bancario, los intereses de letra chica, las tarjetas de crédito y los préstamos. Deudas que justamente son un buen negocio porque nunca se terminan de pagar completamente. O en todo caso, se paga una y eventualmente se vuelve a endeudarse otra vez, dada la pésima materialidad financiera a a la que asiste la prole en el cotidiano (ese famoso vivir «al día»).
Es algo solamente digno de un sistema que prolifera y maximiza su rentabilidad gracias a la generosa, sangrienta necesidad y la dulce usura. Obviamente que la dimensión coercitiva de estos mecanismos de endeudamiento y recorte extraordinarios no debería sorprender a nadie, ya que como bien sabemos, para la clase empresaria y sus accionistas —a quienes acostumbran rendir pleitesía, quieran o no— es inconcebible sacrificar prácticamente cualquier ganancia, mucho menos regularizar o distribuir adecuadamente la carga de trabajo a la cual se somete al personal si no ve afecciones en la rentabilidad con relación al gradiente de explotación, aún más teniendo en cuenta que ellos saben perfectamente dónde se posicionan en la escala de poder; justamente ahí es donde radica lo perverso del goce capitalista en todo lo que atraviesa, al estilo de quien da migajas a las palomas circundantes al comerse un gostoso panino mientras la cocina de su restaurante arde en las llamas de una cantidad de pedidos inmanejables para una camaradería precarizada y explotada. Así y todo, se nos habla de «beneficios laborales». Lenguaje freelance, lenguaje cool que huele a camisa slim fit de algodón y calzado de silueta moderna, perfumito de oficina y café de máquina. Abunda en plataformas como LinkedIn, en antros de la subcultura capitalista. Aparte, ¿Psicólogxs para que manejen el «estrés» de quienes están siendo explotadxs? ¡Cómo se nos cagan de risa!
Cada cual con su conciencia, de hierro o de barro, podríamos decir. Es tétrico. A mí esto me dice que buscar ayuda terapeútica mientras se insiste en pensar de forma individualista y vivir despolitizadamente, sin cuestionarse dentro de una estructura mayor a nuestra particularidad, no ayuda en más que lidiar y soportar mejor el peso de la cadena circular del malestar estructural. Un intento de conciliar el mundo aprendiendo a habitarlo como si fuera un cielo de complicaciones y contingencias en el que cada uno se resguarda y se resuelve solo por su cuenta. Pensando siempre hacia adentro y nunca hacia fuera, cuando la realidad objetiva y trascendental está ardiendo como si fuera un infierno. Un magma sobre gentes, un mundo donde no todxs tienen primavera…
Por supuesto que nada malo hay en querer vivir la vida celestemente. El mejorar nuestra parte para mejorar el contenido del tejido total de la sociedad. A eso hay que aspirar para cualquier vida humana, pero el conciliar en una plena y desprendida contemplación de lo que arde… errando en pretender cambiar la sola y única particular realidad, la particularidad, por oposición a simplemente algo individual, jugando a si es que se tiene la suerte de la lotería o se gana la competición de la boca del lobo de la sociedad: lo que ocurra será un balance de las capacidades, las circunstancias y las ambiciones respectivas. Sacar a otrxs para ponerse unx y vivir la doble vida de quien dice amar a otredades pero necesita pisotearlas en algún momento para «ascender» o sacar provechos. No es claramente lo mismo pelearse por un puesto de trabajo que pelearse literalmente por comida… Juzgue usted. Hay bajos y puntos bajos de lo bajo, hay selvas de concreto y otras en la vasta naturaleza, podemos imaginar…
¿Cuál es el límite que pretendemos soportar hasta que decidamos tomar la acción colectiva como un mandato humano de hermandad, cada unx en su condición y posibilidad bajo una voluntad inquebrantable? (sic)
¿Terapias o «terapias»? ¿Psicólogxs o psicoanalistas? ¿Magos o comerciantes de la mente?
También sucede un hecho muy interesante: hay veces en las que la práctica de lo que percibimos o pensamos inicialmente como «terapia» psicológica en realidad no lo es, sino que se trata más bien de una mercantilización de la ayuda a la salud mental que prolifera en tiempos donde el capitalismo nos entra al cuerpo incluso más allá de nuestros oídos; controla notablemente nuestra capacidad y efectividad de comunicación con otrxs gracias a —o mejor dicho, mediante— las redes sociales, constituyéndose como la herramienta de difusión explosiva de conocimiento vulgar de una época por sobre, realmente, cualquier cosa. Cuando viajamos de la psicología a las pseudociencias, encontramos técnicas del bienestar humano bastante más vulgares cualitativamente hablando que cualquier terapia convencional. Travestidas bajo una plétora de nombres, las encontramos en la forma de la terapia holística, el coaching ontológico o vagas sesiones antroposóficas6 que canalizan elementos de culto en una mezcolanza que oscila entre lo espiritual, lo cultural y lo teológico (véase por ejemplo los registros akáshicos). Póngale usted el formalismo que desee. No siempre se trata justamente de una técnica derivada de las ramas de la psicología misma, y desde ya que en estos casos quienes la practican no son en su mayoría precisamente especialistas de esta disciplina, ni tampoco personas cualificadas para trabajar con la Salud mental de otrxs. Pero justamente a efectos prácticos de lo que implica mediatizar de alguna manera el mundo de una otredad, es decir, primero interpretar su visión del mundo y luego retroalimentar con una perspectiva o planteamiento —al mismo tiempo que se despliegan relaciones de poder que marcan la pauta de estas dinámicas—, incluiremos a este conjunto de prácticas de la individualidad en el marco de interés de esta letra. Si por algo tienen un cierto éxito estas prácticas ajenas a la psicología como ciencia es gracias al hecho capitalista, el cual las habilita a desplegarse cómodamente en un submundo de neuróticas redes donde la comunicación humana ha llegado a un grado de efectividad sin igual. Todo esto se presta para que estas se conviertan en vehículos perfectos para el mensaje de individuos oportunistas u organizaciones pseudocientíficas/coercitivas que buscan sobresalir con discursos que profesan «salvarnos» a cada unx por nuestra cuenta (obvio, claro está, nunca jamás planteado por fuera de la individualidad aislada: ¿espiritismos en sopa? ¿igual que un bebé cuando ve la cuchara y el jueguito del avión? ¡Ja! Claramente).
La cuestión nos pide pensar si en el momento de crisis capitalista que estamos atravesando en la actualidad puede existir alguna forma terapeútica que no deje de atender al colectivismo y las necesidades e implicaciones colectivas, desplegando una alternativa tanto en las condiciones materiales donde esté anclada su práctica como también formando un imaginario de la misma bajo otras lógicas, es decir, en un modo de producción donde se encuentre extensamente colectivizada —evitando, claro está, caer en reduccionismos sociológicos y generalizaciones sobre lo particular. La plena colectivización del cuidado y atención a la salud mental, siempre que se haga bajo criterios verídicos y/o científicamente comprobables, es realmente imperiosa para la cohesión social y mental de nuestra especie; una extensión para aquello que la praxis terapeútica —científica o no— no alcanza a atender, y por ende le excede en sus postulados. Ni hablar de pensar en las disfuncionalidades sistémicas y su carácter «hereditario», es decir, en el sentido de que estas emanan una «depresión sistémica» como subproducto del Capital que es, a grandes rasgos, una suerte de herencia de clase. El ciberproletario acribillado por las vicisitudes que aparecen en los diarios tendrá una doble mochila para cargar sobre su salud mental. No le dió más el bolsillo.
Bien que las personas acomodadas pequeño-burguesas y la clase dominante son quienes logran heredar las mejores condiciones, y gracias a esto poder incluso sacar mucho más provecho de la terapia. Nada nuevo, de la misma forma en la que se heredan privilegios, se heredan «desprivilegios». Si atendemos a la definición privilegiada, es justo en ella donde a nadie le parecería extraño que la práctica individual con un terapista tenga vía libre para florecer: hay preocupaciones hacia dentro de la terapia y otras hacia afuera. Adentro están las preocupaciones que se atienden con una perspectiva individual para cada cabeza y su mundo, y por fuera tenemos las más arduas y coercitivamente filosas: las preocupaciones de clase. Entonces, para redondear el concepto, entendamos a la depresión sistémica como aquella que es el resultado de la densa y desigual interrelación de los agentes y procesos vigentes tanto en la estructura de base económica y sus correspondientes relaciones de producción —véase la explotación laboral prolongada, por dar un ejemplo pertinente y fácil— como en la Superestructura regente y su ideología del Capital, aplicada a las instituciones que tiene bajo su poder; la que hace los gajes de la apariencia para «compensar» o intentar conciliar los conflictos resultantes del carácter contrapuesto de los intereses burgueses en la base productiva con el bienestar de las mayorías.
Este último hecho constituye una desestimación deliberada del impacto de las contradicciones del sistema, e implica una intencionalidad subyacente a las agendas sociales y culturales que se aplican como mecanismos de control. En definitiva, este es un deterioro que tiene algo extraordinario e «invisible» para el psicologismo de las prácticas de la mente: Un perjuicio sustancial a la salud mental-psicológica que se caracteriza por no atañer ni a diagnósticos tipificables o concretos ni a cuestiones particulares o aisladas, sino a las paupérrimas y decrecientes condiciones de vida que rodean a la mayoría porcentual del planeta como consecuencia de este hecho. Si bien estas afectan a cada cual en su justa medida, coinciden en ser el resultado de esa serie de problemas sistémicos, de esas deficiencias y desigualdades propias de la vida líquida en una sociedad de consumo y atención como centro, un núcleo social rodeado de contradicciones que no se desean resolver en favor de la picardía y astucia mañosa del one percent; el verdugo común de clase. En consecuencia, tenemos lo que vemos hoy día en el mundo decadente del capitalismo en su estadío más falopa, de verborrágicos y dinosaurios discursos individualizantes y antiderechos que son la estampa de la agenda de gentes divididas, divisoras y superficialmente envalentonadas para doxxear y agraviar sólo porque existe el hecho maldito del píxel, de las pantallas —y en un futuro seguramente los hologramas— véase por donde se vea.
La fuga de las tuberías de la Superestructura: ¿será que cada día las personas tenemos la casita de la salud mental más y más inundada? No es precisamente por nuestra culpa, y no se está solo
Es en este marco donde evidenciamos cómo el sistema falla alevosa y constantemente a las mayorías atribuladas, dejándolas empapadas bajo la lluvia de las contradicciones que ya atendimos previamente. Y las gotas mojadas de esa lluvia ácida representan la acumulación del Capital, sus consecuencias y los conflictos de intereses derivados de su natura; estos permean en casi todos los aspectos del ser, tanto en los tangibles como los intangibles por igual. Su potencial destructivo es tan febril que no sólo empeora la materialidad del habitante común y lo que este contiene a lo largo de los diversos ámbitos humanos que existen —social, cultural, ético, psicológico, político y espiritual/aural— sino que al mismo tiempo lo va destruyendo ontológicamente. Sin embargo, esto no es así en la forma, donde al humano se lo desarrolla «formalmente» en el sentido material, de producción exponencial de «riquezas inaccesibles», que funcionan como una puerta gigante hecha para ser vista, pero a la que casi nadie puede entrar: si bien es concebida de forma considerablemente espaciosa y notable, no permite entrar a más a que unxs selectos pocos. Es algo paradójico. Y es así como quienes entran por esa puerta deciden entonces quedarse adentro y defenderla a morir, pasando de ser víctimas a victimarios; y podrán aspirar a ser futuros profetas de la salida individual, de esos que «enseñan» a escalar la pirámide sin reparo ni interés por la otredad, o en el mejor de los casos ser un profeta «moderado», recitando un reformismo imposible y un amor culposo por la beneficiencia o la caridad, al mismo tiempo que se desvive promoviendo el idealismo naif de la movilidad social ascendente. Es decir, o abogar por la reforma de un sistema cruel e inhumano para lavarle la cara y hacerlo más «justo», o directamente promulgar un alpinismo —un darwinismo, más bien— de la escala social. Para quien le sobran billetes o se baña de prestigio en una cuna de oro, de todos modos, con o sin culpa de clase, con mejores o peores intenciones, vivir es una cuestión de competición, de culto al ego y un mero deporte.
Esa misma formalidad es la que aprovecha la política económica del liberalismo en el discurso cuando afirma que «estamos mejor» bien sea porque creció el PIB nacional o bien porque bajó la inflación o el riesgo país, ignorando la frecuente desconexión de la estadística con el bienestar general y los asuntos comunes. Es así como vemos también que, de todos modos, el problema no se reduce ni a las contradicciones por sí mismas ni a sus características, ya que también se halla en el hecho de que están deliberadamente irresolutas; esto quiere decir que no sólo no se está haciendo nada por revertir o detener su curso, sino que en realidad se acciona en contra de ese mismo fin, con una alevosía y maquinación que no tienen la más mínima intención de cambiarlo y/o repararlo. Tenemos una materialidad y sociedad que cada vez le exige al humano hacer más en menos tiempo, donde tenemos cada vez más recursos cuantitativamente hablando, pero cada vez menos al mirar su distribución, y donde se nos exige cumplir estándares exponenciales y voraces que no siempre son resolubles con simplemente practicar su aceptación. Al menos no sin consecuencias en detrimento de cada unx o de su respectiva clase.
Lejos de caracterizarlas erróneamente como indeseables y erradicables, es más satisfactorio repensar cómo percibimos a las contradicciones. Podemos reconocerlas como momentos de una particularidad y potencial inagotable que forman parte de toda realidad material7, que a su vez nos sirven como un punto de partida para la comprensión, sinceración y posterior resolución de sus propios asuntos y/o de sus causas, dependiendo a qué se extrapole su lógica: en nuestro caso, a la depresión causada sistémicamente y las incrementalmente desfavorables condiciones que la presuponen, y que esta reproduce continuamente.
No hay dudas de que este desastre no podía hacer otra cosa que entorpecer las condiciones para la terapia. Contiene en sí un elemento tan irracional como absurdo. Estos hechos capitalistas establecen límites bajo los cuales la disciplina terapéutica se ve obligada a operar, permeando así su aura contradictoria sin resolver sobre la práctica. Es bastante lógico llegar a términos con que la psicología o cualquier disciplina que exista para el estudio científico y material de la psique humana, de estar bien implementada, tiene mucho más que ofrecernos puesta al servicio de las mayorías sociales; y mucho mejor si lo hace sirviéndose siempre de la más excelsa tecnología y del mejor capital humano para sus operaciones… Básicamente esto es de alguna manera la antítesis de lo que sucede en el hoy. Sólo avistar el presente que tenemos, con sus lógicas laborales y socioculturales que apuntan a que los futuros prospectos de la vida del mañana —sean del ámbito de la vida humana que sean— ejerzan su especialidad en todos sus ámbitos con las mañas de un cadete filisteo, de un individualista recién graduado, como si de una naviera de técnicos, marinos mercantes de ojos ciegos que no divisan nada más que la maximización eterna de sus ganancias y un trabajo seguro se tratase. La lógica prima del culto a la individualidad de hoy en día se resume en la siguiente frase:
El gran paquete, la gran mentira del 1%: ¡Trabaja duro y siempre más, y podrás ser rico en algún momento de tu vida o «retirarte» a tus 25!
Y así es como terminamos inocentes e invidentes de otra contradicción que toca el alma de la conciencia, especialmente al tratarse de una disciplina de las ciencias de la Salud: terminar más comprometidxs con el bienestar particular que con el de quienes recurren a esta ciencia. ¡Es dantesco siquiera normalizar el hecho de que un especialista de la Salud pueda priorizar su propio beneficio sobre los demás! Pero bueno, a la larga justamente no están exentos de ser víctimas de la vulgaridad del capitalismo; una simplificación y «estupidización» —el vaciamiento de contenido— de las interacciones sociales y los estímulos humanos que, incluso tomando en cuenta que la relación con el paciente a tratar implica una discrecionalidad y distanciamiento profesionales —todo regido bajo el estándar de una disciplina practicada—, la lógica de vaciamiento relacional y el reemplazo del pensamiento crítico no escapan al hecho humano. Pero sí escapan a las relaciones que estos establezcan, por muy profesionales que puedan certificarse. Esta dura pared material coexiste en la relación de producción de, realmente, casi cualquier actividad humana que implique producir algún Valor o que brote de alguna transacción. Además, hoy día se paga por cosas que en otros momentos no se pagaba; cada vez hay más cosas que se ensucian en el umbral de la codicia, cada vez está más normalizado «cobrar» por cualquier cosa. Todo y todxs aparentemente tienen una muy buena razón para pedir dinero a cambio de algo, y esta lógica no se reduce simplemente a la necesidad. De otro modo, ¿cómo explicamos la avaricia desde quien tiene privilegios? Hoy día el mundo del Capital y la prostitución del dinero borra las fronteras entre la realidad y su más profunda fantasía: Todo está a la venta, todo se puede comprar. Pura forma sin contenidos. Que predomine el deseo o la idea de la cosa por sobre la tenencia o experiencia de la cosa misma.
El hecho de una sociedad cada vez menos interpelada por la otredad y la experiencia compartida abre lugar a una resignificación de los significantes sociales —aquello que es valorado positivamente en tanto cualidad «humana»— en favor de los valores capitalistas, como la autorreferencialidad, la experiencia individual, la acumulación material disfrazada de mérito y el beneficio propio; ergo, el «rentismo» de las cosas. La «transaccionalización» de todo lo que se hace, se dice o se piensa. Es una lógica tan peligrosa como extrapolable. Así, el aprovechamiento al máximo posible de todo lo que se hace en el capitalismo —un valor del Capital en sí mismo— permea primero en un nivel individual y luego se encarna en la eventual automatización y desensibilización de las actividades humanas. De cierto modo, estas actividades terminan por ser un medio para un fin y no el fin en sí mismo.
Y del otro lado de la moneda de la relación terapista-paciente, quienes se atienden —ya sea con psicólogxs o no—, deben lidiar con la fiebre del oro de la medicalización8 de una vida que, quienes poseen los medios para controlarla, pescan en el río revuelto de un mundo que cada vez se enferma más. Al parecer toda esa simbiosis neurótica que ocurre dentro del capitalismo que estamos asistiendo en sus fases cognitiva9 y tardía, crea problemas y deficiencias que de otro modo no existirían estrictamente, y que por ende deben ser atendidas. Especialmente en la medida que estas puedan representar un acto de consumo. Volvamos a leer esto último: Así se da a luz a un nuevo servicio para ser ofrecido tras crear una nueva necesidad que necesita ser suplida. Todo es tan circular como contradictorio en el capitalismo; es una rueda constante.
Como si ya no tuviéramos problemas honestos, el mercado se da el lujo de crearnos otros. Parece que todo este sistema se pensó para que el común vividor esté cada vez más alienado y desconectado de agencia, imposibilitado de acceder por su cuenta a pensarse críticamente y en pleno control de sus decisiones. Es así como la práctica de la terapia en un sistema disfuncional puede terminar a la larga —dicho con cierta exageración— progresivamente causando una dependencia circular en ella, y en el peor de los casos reemplazando en su totalidad a las redes de apoyo y contención en un mundo donde cada vez estamos más atrapados en la paradoja de estar cada vez más conectados y aislados al mismo tiempo. Qué otra cosa que sueños húmedos del Capital. Una parte y evidencia de los conflictos que surgen en una sociedad de clases y de consumo mediante alienación. No se reduce a una cuestión de sujetos corruptos o íntegros, y por supuesto aún menos de cualquier juicio valor que resulte inane a los efectos de este explayo. No es esto una terapia de la terapia, ni un foro para ventilar sobre experiencias individuales con terapistas. Tengamos cuidado con pisar charcos de agua y vestir de blanco.
La confabulación del sistema: todo está (más o menos)… ¿planeado?
Si miramos al sur y extrapolamos el habla literaria por un momento al ámbito de la vida práctica en el capitalismo y el consecuente hecho de la mercantilización de la salud mental, podríamos decir que lo que hay en realidad es una suerte de complot, diría Piglia10, un origen premeditado y confabulado de la depresión sistémica donde asistimos a una terapia «amputada» de su libertad, predispuesta para ser funcional a optimizar la utilidad resultante y así contradecirse con su ética en la praxis. Esta contradicción del plano ético puede ocurrir ya sea en una sesión de terapia convencional o de alguna de las pseudociencias individualistas, ya que las habilidades de sus marcos prácticos no son inmunes a una «irrupción» por parte de la voluntad o acciones de un grupo(s) o elemento(s) constituido(s) deliberadamente para este fin, imponiendo sus intereses y ambiciones; al tener el poder necesario, pueden definir cómo disponer de su práctica y difusión. Basándonos en las las características descritas anteriormente, vemos en nuestro caso que se trata del Estado, ese que confabula con el sector privado más rancio en su sinergia de intereses, valiéndose de los mecanismos de transmisión de ideología —como los medios hegemónicos aliados y la educación—, de control/coacción y de auditoría de la información, para luego poder desplegar una mediatización de la realidad tanto oficial como extraoficialmente sobre la población general. De esta forma la clase dominante busca individualizar la vida y erradicar cualquier estímulo de un sentir «subversivo» cultural o psicológico.
¿Y cómo se materializa esa mediatización? Mediatizar en este contexto implica, de alguna u otra forma, algún grado de oscurantismo, de censura o imposición de miedos. Censurar es sólo una acción dentro del verbo en sí. Se dan vuelta los discursos, se los «blanquea», se hilan narrativas nuevas sobre la telaraña carcomida de las viejas…
Tomemos el conocido ejemplo de la censura y avasallamiento a las casas de estudio de las ciencias sociales y humanas por un gobierno modelo de características fascistas: esto puede darse de forma más ideológica o programática, usualmente a través de abruptas modificaciones del plan académico de carreras o materias, o también de una forma más coactiva y física, la privación de libertad injustificada de académicxs y profesorxs por parte del Estado a aquellxs que alzan su voz en protesta o rechazo de la opresión —véase las detenciones en universidades norteamericanas en el marco de la contraofensiva estudiantil y académica frente a la ocupación israelí y la causa palestina11 durante los campamentos, fomentada por los lobbies, los grupos económicos y de cabildeo sionistas.
Sin ahondar demasiado en el ejemplo anterior y en virtud de la ocurrencia de los acontecimientos descritos, entendemos que hay una necesidad real y forzosa de pensar en la posibilidad de un Estado o ente regente bajo un determinado sistema —ya sabemos cuál en el mundo que tenemos— en algún grado de connivencia con el hecho opresor y con grupos económicos beneficiarios. Y no sólo pensar contemplativamente, sino en que es imperiosamente necesario maquinar un «contracomplot», un complot contra el complot, que nos permita reorganizar y repensar la práctica de la terapia —y más ambiciosamente, la vida humana en su totalidad— bajo otras lógicas de organización y concepción del ser social y colectivo, que materialmente habiliten a las mayorías no sólo el acceso a la terapia en sí, sino el curso de su desarrollo en un marco de pleno enfrentamiento contra el complot sistémico, sin dejar atrás la cuestión política que no deja de estar latente ahí en el seno de su práctica y de las relaciones de poder que se juegan en ella.
Citando a Piglia textualmente, la lucidez en su descripción del complot del Estado —en un sistema bajo un modo de producción capitalista que supone ciertas dinámicas de clase y poder adyacentes— florece inmediatamente:
«Por otro lado, la noción de complot permite pensar la política del estado, porque hay un complot del estado, una política clandestina, ligada a lo que llamamos la inteligencia del estado, los servicios secretos, las formas de control y de captura, cuyo objeto central es registrar los movimientos de la población, disimular y supervisar el efecto destructivo de los grandes desplazamientos económicos y los flujos de dinero. La economía aparece en esta época como la realización de la política por otros medios, digamos así, una política conspirativa que se manifiesta en la economía y de la que el estado no es más que un lugar de paso, un canal de vigilancia y de contra-información.»
Así bien que se describe, exquisitamente, la maquinación última necesaria para exprimir hasta la última gota de plusvalía del trabajador: alienarlo sin que importe qué tanto pueda sufrir, pero sin que este muera, ya que del otro lado del charco no se puede ser productivo… Este macabro factum de la utilidad por encima de la humanidad toma el lugar del maquinista del tren de las aseguradoras médicas, del ecosistema monetario alrededor del diverso cosmos de las prestaciones de la salud y, en algún grado menos dramático, permea hasta llegar a la terapia individual.
Un hecho interesante: la psicología como institución socialmente respetada aunque imposibilitada para muchxs
Saliendo de la verborrea analítica, hay algo que me produce una profunda intriga porque lo veo como un hecho material interesante: Incluso hasta en latitudes donde la oferta per capita de psicólogxs ha sido históricamente mayor a su demanda, como en el caso de la Argentina, la carrera de Psicología es una de las que más egresadxs tiene a nivel nacional12. Esta nación del Sur es conocida por ser el país con la mayor cantidad per capita del globo y tener una gran cultura de aceptación de la terapia, especialmente en Buenos Aires13, y la tendencia solo apunta al aumento. Todo esto pese a que la distribución del total de la oferta de carreras inscribibles de esta disciplina es profundamente desigual entre provincias14 15, dado que casi el 90% de los egresos provienen solamente de la Capital Federal y de la región conocida como la «pampa húmeda», la cual está compuesta por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Se trata de una región minoritaria en términos de expansión territorial si la vemos en la escala geográfica del país, pero a su vez es la más rica en términos de desarrollo económico.
A esto se le suma la cuestión de que cada vez es más difícil para más personas acceder a la terapia, ya sea por tener que costear un tratamiento terapéutico a largo plazo —sobre todo fuera de la capital16— o tener dificultades en el acceso al contacto con terapistas individuales que ejerzan en centros de atención y tratamiento. Solo durante un censo gubernamental del año 2018, se observó que la mayor oferta de centros de tratamiento se concentra solamente en la región de la pampa húmeda y la Capital Federal, albergando juntas un 71,4% de los centros censados17. Ni hablar que esto sucede, por si fuera poco, al mismo tiempo que lxs profesionales de la Salud mental tienen cada vez más problemas para ejercer sustentablemente su disciplina en el marco de un ajuste neoliberal.18
Y nos ponemos a pensar… ¿Terapia con o sin Revolución?
Esa materialidad incómoda que vimos ejemplificada en el caso argentino para los efectos de la sustentabilidad de la práctica psicológica nos muestra algo importante: tanto la depresión sistémica como el contexto de inequidad en donde subyace representan aritméticamente un enorme operando que, de no tener el suficiente privilegio como para poder prescindir del mismo y mudar el foco a las tribulaciones singulares, aquellas que aquejan a nuestra particularidad como prima causa de las dolencias de la mente, las posibilidades de acceder y sostener un hábito de terapia con resultados satisfactorios lucirán tenues. Y me atrevo a decir que en cualquier contexto material de relativa escasez proliferarían más fácilmente —al menos a primera vista— las pseudoterapias que cualquier terapia psicológica, eso seguro.
Si queremos que la terapia esté al servicio de las mayorías sociales, bien sabemos que no bastará con simplemente otorgarle al citoyen común las herramientas que en principio precisaría disponer para acceder a esta de forma estricta. Hacer Revolución cobra en ella una dimensión más que simbólica. Más allá de una cuestión de alcance, también supone la resolución de sus contradicciones y un llamado al ingenio colectivo para resignificar el estudio de la salud mental de lxs individuos que formamos parte de nuestra sociedad.
¿Alguna vez nos preguntamos si todo ese conocimiento, ese goce del corpus teórico escrito por las plumas de los grandes nombres de la psicología puede abstraerse, metodizarse y aplicarse sin actores medios/intermediarios? ¿Podemos concebir una «psicología del sí» para sí mismx? ¿Qué rol con respecto a su paciente tomaría la figura de un terapista en una sociedad sin clases, bajo un Estado obrero? ¿Puede una capacidad de abstracción y pensamiento crítico dada ser suficiente para, con el debido gaje del estudio y la observación, aplicar la psicología cada unx particularmente? ¿Puede el terapista ser simplemente una figura transicional en el desarrollo de la técnica psicológica? ¿Realmente todas las personas necesitan acaso ir al psicólogo?
Estas incógnitas, por supuesto, parten de la base de que entendemos que no se está hablando de un diagnóstico clínico tipificado o concreto, ni mucho menos de hacernos autodiagnósticos, sino de la capacidad de deposición de la figura técnica, mediadora y mediatizante encarnada en esos actores aparentemente necesarios que, a muy simplificados rasgos, se tratarían de lxs psicólogxs del hoy.
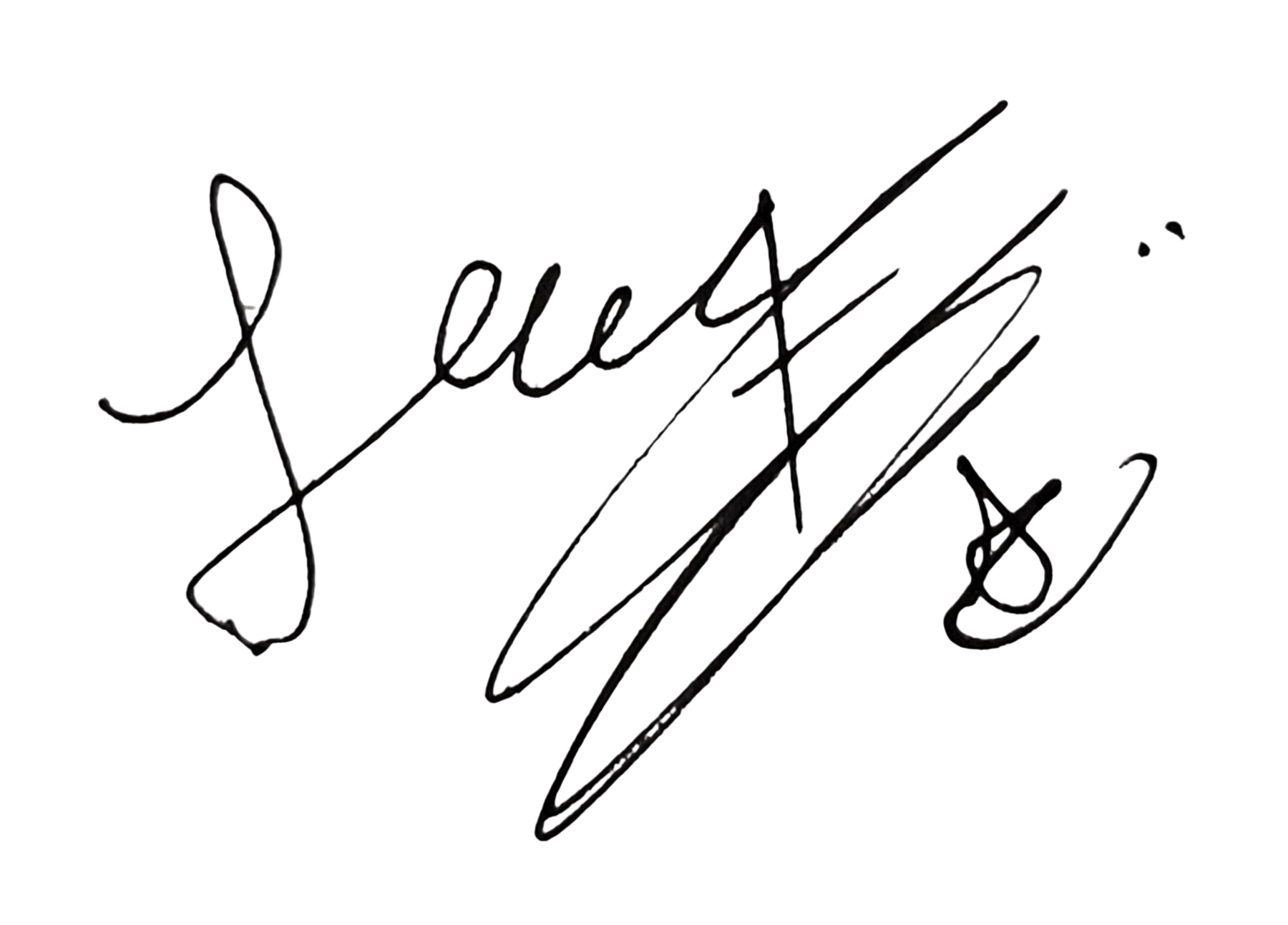
luigi @nubedejazz_
Mirá otros de mis artículos en mi blog de WordPress:
—
La obra de Luigi Arrieche 🄯 2025 está bajo una licencia copyleft de Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
—
Notas al pie:
El término skill issue (podemos traducir su significado y uso a «si fracasás es tu culpa») surgió en la cultura de los videojuegos y su uso se extendió posteriormente a las redes sociales. Se utiliza irónicamente para señalar una supuesta falta de habilidad o capacidad personal como causa de un fracaso, ignorando deliberadamente factores externos o sistémicos. En el contexto de las prácticas de la psicología vulgar y el individualismo cultural contemporáneo que vivimos, la expresión simboliza muy bien la tendencia a reducir problemas estructurales a deficiencias individuales, sugiriendo que cualquier dificultad puede superarse simplemente mediante el desarrollo de capacidades personales. La vieja cruel y gastada doxa de la meritocracia en un mundo donde el punto de partida de algunxs es yacer en carpas bajo bombas y el de otrxs dormir en telas de satén y ropas de fino lino. Esta retórica del «simplemente mejora tus habilidades si querés vivir mejor» refleja y refuerza la lógica neoliberal que responsabiliza exclusivamente al individuo por su situación, descontextualizando las condiciones materiales y sociales que lo determinan.
↩︎Latinismo para decir gran cuerpo.
↩︎El biopoder es un concepto desarrollado por el filósofo e historiador Michel Foucault que describe una forma de poder enfocada en la regulación y optimización de la vida humana, especialmente en términos de población y procesos biológicos. Juega un rol crucial en la psicología, ya que esta tiene la capacidad de determinar qué es «normal» o «anormal» en términos de la psiquis y la salud mental. Su práctica busca propiciar el desarrollo de individuos «sanos» y funcionales, capaces de autorregularse y de atender a una vida individual mediada por la disciplina. Esta última actúa mediante mecanismos como la creación de normas, la vigilancia de comportamientos y la intervención preventiva.
Asimismo, el biopoder engloba tanto la disciplina sobre cuerpos individuales como la regulación de las poblaciones a gran escala, utilizando herramientas científicas, estadísticas y predictivas para trabajar sobre los individuos, gestionar riesgos y mantener un equilibrio dentro de lo «aceptable»; los sistemas institucionales y sus agendas hacen ese trabajo. Al hacerlo, configuran tanto las subjetividades individuales como los procesos colectivos, integrando el conocimiento y el poder en el ejercicio de la gobernabilidad.
↩︎Empresas o patronales que ofrecen trabajo regularizado, es decir, registrado en los términos burgueses de la ley. Trabajo «en blanco».
↩︎El coin clipping o recorte de monedas era la práctica de remover físicamente pequeñas cantidades de oro o plata de monedas oficiales para fundirlas y obtener ganancias. Era un acto criminal porque desvalorizaba el valor de las monedas, cuyo valor se medía por su contenido de oro o plata, también conocido como «dinero mercancía», commodity money.
El desgaste natural significaba que, a lo largo de su vida útil, una moneda del siglo XVII podía llegar a tener aproximadamente dos tercios de su tamaño original; de por sí este hábito se encargaba de acelerar ese proceso, y de manera drástica.
La lógica del capital en sí misma es equiparable a la lógica de la moneda de metal recortada en pos de un beneficio propio. Una vez que el salario de subsistencia, esa moneda que compra el pan, deja de ser suficiente como para sostener al trabajador en la alienación y cubrir sus necesidades más básicas, el patrón suele verse forzado a aumentarlo en una concesión reticente. Se le da al subordinado peón una moneda más grande, de la cual se le recortará aún todavía más metal mediante feroces ajustes que existen para proteger a toda costa la tasa de ganancias y los intereses de clase ligados a la misma. Razones para devaluar el sueldo de lxs trabajadorxs nunca van a escasear, y la ilusión del aumento de salario es tan efímera como real. Es así como se refleja la unidad mínima de la lógica de la filosofía del Capital y una de las causas de su naturaleza contradictoria: extraer y acumular la mayor cantidad de recursos posible para el beneficio propio de una mano contada a costa de los ecosistemas y de la clase trabajadora.
↩︎La antroposofía se presenta como una «ciencia del espíritu», un sistema del pensamiento que alega la existencia de un aparente mundo espiritual objetivo que sería intelectualmente comprensible y adyacente al mundo material. Esta doctrina filosófica fue desarrollada por el pseudocientífico y experto ocultista Rudolf Steiner (1861-1925). En el contexto de la mercantilización de la salud mental, representa un buen ejemplo de cómo ciertas prácticas alternativas, llenas de premisas ambiciosas, se posicionan como soluciones individualistas a problemas sistémicos. Estas pueden funcionar como vehículos de la lógica mercantil al ofrecer soluciones presuntamente holísticas o espirituales. Sin embargo, su práctica y relación con lo que les rodea materialmente refuerza la idea de que el bienestar es una cuestión puramente individual, desconectada de las condiciones materiales y sociales adyacentes.
Ni hablar de las implicaciones financieras negativas que puede tener para quien atiende a ellas el sostenerlas a largo plazo. Es así cómo se ejemplifica excelentemente la tendencia a la privatización y mercantilización del bienestar humano bajo el capitalismo tardío. Lejos de conectarnos a nosotros con el espíritu o con alguna expresión ulterior de nuestro ser, nos conectan más con la inacción material y con la asimilación, legitimación y normalización de las lógicas del Capital: un triste pagar para «ser feliz», ergo, en este caso pagar para tener «bienestar» espiritual.
↩︎Fragmento de «Sobre la contradicción» (Tomo I, pp. 352-353, Mao Tse-tung):
«Lo particular y lo universal están unidos, y no solamente la particularidad sino también la universalidad de la contradicción son inherentes a toda cosa: la universalidad reside en la particularidad; por eso, al estudiar una cosa determinada, debemos tratar de descubrir estos dos lados y su interconexión, lo particular y lo universal dentro de la cosa misma y su interconexión, y de descubrir las interconexiones entre dicha cosa y las numerosas cosas exteriores a ella. […]
La relación entre la universalidad y la particularidad de la contradicción es la relación entre el carácter general y el carácter individual de la contradicción. Por carácter general de la contradicción entendemos que ésta existe en todos los procesos y los recorre desde el comienzo hasta el fin: movimiento, cosas, procesos y pensamiento, todo es contradicción. Negar la contradicción es negarlo todo. Esta es una verdad universal para todos los tiempos y todos los países, sin excepción. Tal es el carácter general, el carácter absoluto de la contradicción. Sin embargo, lo general está contenido en todo ser individual; sin carácter individual no puede haber carácter general. Si todo lo individual fuera excluido, ¿qué sería de lo general? Cada contradicción es particular y de ahí lo individual. Lo individual existe condicional y temporalmente y es, por tanto, relativo.»
Esta unidad dialéctica entre lo universal y lo particular que plantea Mao en su ensayo expone la falsa dicotomía entre el enfoque puramente particularista de la idea de un coaching o terapia vulgar y por otro lado el universalismo simplón de un reduccionismo sociológico. En las antípodas del primero, este último niega la especificidad de la experiencia individual y tiende a reducir todo a productos sociales en un plano más abstracto y generalizable, sin aportar necesariamente soluciones más concretas o razonables. Desde ya que es fútil insistir con dichas polarizaciones del asunto. Por sobre todo no podemos limitar a la psicología a ser una ciencia mercantil y transaccional del entendimiento humano particular que viva separada del estudio de sus producciones históricas y sociales adyacentes. Será potencialmente fundamental en la construcción de un mundo atravesado por Revolución.
↩︎La medicalización refiere al proceso por el cual situaciones sociales, interpersonales y laborales son convertidas en patologías individuales que requieren intervención médica o psicológica. En el contexto laboral contemporáneo, podríamos decir que este mecanismo opera como una forma de control social que traduce el malestar producido por la explotación y las condiciones de trabajo en «trastornos» o «enfermedades» individuales, desviando la atención de sus causas estructurales. Así, mientras se ofrece un paliativo individual mediante servicios psicológicos o médicos —presentados en veces como «beneficios laborales»— se legitima y reproduce el mismo sistema de explotación que genera el padecimiento. Este proceso se retroalimenta y crece de forma constante gracias al hecho de una sociedad que va perdiendo su capacidad de resolución colectiva y su nivel de tolerancia ante el malestar sistémico.
Para más información, véase ORUETA SANCHEZ, Ramón et al. Medicalización de la vida (I). Rev Clin Med Fam [online]. 2011, vol.4, n.2 [citado 2025-01-03], pp.150-161. Disponible en: <Enlace al artículo>. ISSN 2386-8201.
↩︎El capitalismo cognitivo representa una fase avanzada del sistema capitalista que emerge como superación del capitalismo industrial clásico, caracterizado por la extracción de valor principalmente a través del trabajo físico y la producción material. Mientras el capitalismo industrial se centraba en la disciplina corporal y la optimización de técnicas del trabajador, el capitalismo cognitivo desplaza su foco hacia la explotación de las capacidades intelectuales, emocionales y relacionales como fuentes primarias de valor.
En contraste con una economía social del conocimiento, que proponga una gestión colectiva y democrática del saber para el beneficio común, el capitalismo cognitivo privatiza y mercantiliza el conocimiento y las capacidades psíquicas de los trabajadores. Un ejemplo paradigmático es justamente aquel de la prestación de servicios psicológicos empresariales: como ya sabemos, al ser presentados como beneficios laborales, en realidad están operando como dispositivos de optimización del capital humano. Estos mecanismos, en lugar de cuestionar las condiciones estructurales que generan el malestar laboral, buscan maximizar la tolerancia del trabajador ante la explotación mediante la gestión individualizada de sus recursos cognitivos y emocionales. De este modo, aspectos anteriormente considerados privados o íntimos de la subjetividad laboral son transformados en activos gestionables para la rentabilidad empresarial, profundizando la alienación del trabajador no ya solo de su fuerza física de trabajo, sino también de sus capacidades intelectuales y afectivas.
↩︎Ricardo Piglia elabora una muy interesante noción acerca del «complot» y lo define de la siguiente manera:
«[…] un punto de articulación entre prácticas de construcción de realidad alternativas y una manera de descifrar cierto funcionamiento de la política. […] podemos decir que en principio el complot implica la idea de revolución.»
Para este autor, esta noción en el contexto de un complot insurgente implica una idea de revolución. Por otro lado, no sería descabellado decir que hay una dicotomía en esta concepción, dado que el simple hecho de pensarlo nos remite inmediatamente a pensar en el Estado y sus aparatos coercitivos a servicio junto a otros sistemas de vigilancia y escrutinio de las acciones humanas; en particular las relaciones de connivencia, censura y brutalidad detrás de estos, los cuales son puestos constantemente en tela de juicio. Y es en este sentido que Piglia nos da otra definición para este tipo de complot (a eso voy con que es dicotómico, justamente):
«Existen otras formas de complot que se realizan en si mismas, en su propia práctica, a las que podríamos definir como una intriga, una política pura de conspiración, mas allá de que se logre realizar o no, y que encuentra su sentido en los efectos microscópicos e invisibles de la misma confabulación.»
En nuestro mundo ya por fuera del caso pigliano, una maquinación o confabulación llevada a cabo por grupos que se constituyen para «planificar acciones paralelas y mundos alternativos», como las ultraderechas y otros sectores terraplanistas del sentir político humano, sabe bien que la psicología —o cualquier ciencia social, que implique pensamiento crítico en verdad, no hay que ser muy listo— de no estar constreñida por el complot estatal quedaría en directa e inminente confrontación con las estructuras de poder que la rodean, ya que es tal la caracterización crítica que incluso el nivel más superficial de estas podrían llegar a hacer dada la obviedad de la disfuncionalidad del sistema, que sólo podemos imaginarnos qué tan fascinantemente problemática podría resultar para estas estructuras.
↩︎Por De Vries, Daniel. New York City Universities Step Up Purge of Pro-Palestinian Faculty. Las universidades de la ciudad de Nueva York intensifican la purga de profesores pro-palestinos. World Socialist Web Site, International Committee of the Fourth International (ICFI), 16 de abril de 2024.
Enlace al artículo (traducción)
Enlace al artículo (original, inglés)
↩︎Cita textual del artículo:
«A su vez, apenas 15 de un centenar de carreras concentran el 70% de los egresados de todas las universidades.
Las 2 con más graduados son Derecho (13,4%) e Ingeniería (8,1%). Siguen Contador Público (7,5%), Docencia (7,4%), Administración (6,4%), Enfermería (6%), Psicología (5,3%), Medicina (4,1%), Arquitectura (3,5%), Diseño (2,5%), Comunicación Social (2,2%), Martillero (2,2%) y Computación, Sistemas e Informática (1,9%).»
Por Domínguez, Juan José, y Ignacio Ferreiro. Carreras universitarias: en Argentina se reciben 4 contadores por cada informático y 3 abogados por cada médico. Chequeado, 2023.
Enlace al artículo
↩︎Por Alonso, Modesto M. Los psicólogos en la República Argentina. 2005. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología — (PDF).
Véase la tabla de “Distribución geográfica” para los datos específicos. Esta tendencia a la alza en el porcentaje de estudiantes graduados en la carrera de Psicología a lo largo de las universidades públicas y privadas argentinas se ha mantenido relativamente estable a lo largo del tiempo, pese a las estadísticas que muestran desigualdades notables entre la cantidad de especialistas per capita disponibles según cada región del país y su población. Sólo la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal tienen 75 y 828 profesionales por 100.000 habitantes respectivamente.
↩︎Cita textual del documento:
« […] El estudio de Modesto Alonso y Doménica Klinar (2014), con datos correspondientes a 2013, indicaban que del total de 93,708 graduados en psicología en todo el país desde 1960, 37,688 se habían graduado en la Universidad de Buenos Aires (40.21%).
Es decir, que de cada 10 psicólogos o psicólogas en el país, 4 se recibieron en la Universidad de Buenos Aires. Pero considerando la Universidad Nacional de La Plata y las universidades privadas de la zona metropolitana, el total de egresados de esa zona asciende a 71,281, es decir, el 76.06 % de graduados y graduadas en psicología en todo el país (Alonso & Klinar, 2014).
Si se amplían esos datos con los provenientes de las restantes universidades ubicadas en la denominada “pampa húmeda”, es decir, la zona más rica del país, el porcentaje de graduados supera el 90% (Tabla 8). […]»
Por Klappenbach, Hugo. La formación universitaria en psicología en Argentina: perspectivas actuales y desafíos a la luz de la historia. 2015. Véase la Tabla 7, “Carreras de psicología: públicas y privadas. Distribución por ciudad y zona o provincia” y la Tabla 8, “Comparación del porcentaje de distribución geográfica en la pampa húmeda de las carreras de psicología con otros indicadores” para más información.
Bogotá, Colombia. Pontificia Universidad Javeriana.
(PDF)
↩︎Cita textual de algunos comentarios relevantes:
«La cantidad de psicólogos en proporción a la población argentina es notoriamente más elevada que la de los países más desarrollados, lo que implica un tema ocupacional a evaluar pues en aquéllos países con esos valores ya tienen significativos niveles de subocupación o desocupación profesional.»
[…]
«En especial aparece como singular la concentración de psicólogos per cápita que existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Gran Buenos Aires, zonas en las que a la vez hay superposición y coexistencia de prácticas y matriculaciones.»
Por Alonso, Modesto M., Paula T. Gago, y Doménica Klinar. Profesionales de la psicología en la República Argentina. Síntesis cuantitativa 2008. Historia de la Psicología (2010)
(PDF)
↩︎Por Florencia O’Keeffe. Crece la demanda de atención psicológica pero no hay plata para ir a terapia. 2024. Portal “El Capital”, Rosario, Argentina.
Enlace al artículo
↩︎Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar). IV Censo Nacional de Centros de Tratamiento. Octubre de 2018.
(PDF)
↩︎Por Luciana Mazzini Puga. Salud mental: ¿cuánto cuesta hacer terapia hoy en Argentina?. 2024. Agencia de Noticias Científicas, Universidad Nacional de Quilmes.
Enlace al artículo
↩︎
Si te gustó este post, considera invitarle un cafecito al escritor
Comprar un cafecito
luigi 🔻☭
vivo en las mieles y las hieles de la vida rezándole a la vendimia eterna mi prosa perenne, injerta au coeur | letras ffyl — uba
Recomendados
Hacete socio de quaderno
Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.
Empieza a escribir hoy en quaderno
Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.
Comentarios
No hay comentarios todavía, sé el primero!
Debes iniciar sesión para comentar
Iniciar sesión