Hace mucho calor. Los chicos corren en círculos. Si los tocan se detienen como estatuas, aguardando que otro vuelva a rozarlos para seguir corriendo… y así.
Cerca, bajo los pájaros, duermen los hombres. Uno de ellos, inmerso en su fantasía, corre por el bosque rodeado de sonidos y cae por un precipicio. El vértigo es angustiante, pero de a poco repone su cuerpo hasta alzar las piernas por encima de la cintura. Y vuela. Allí es cuando oye golpes secos como cascotes que retumban en las paredes. Logra volverse de espaldas y adivina las gotas sobre la covacha. Empieza a salir del sueño y se levanta del colchón.
Cuando cesa la lluvia todo parece mentira. La calma pone un poco nervioso al pueblo. Lo cierto es que está nublado y se teme por el futuro de la cosecha. Dentro del invernadero, la temperatura es densa. Los hombres aguardan al otro lado de las plantas. Unos siembran, otros chupan mate; todos comparten la percepción de un clima extraño. El trabajo se sufre.
El paisaje es así: un desierto de pasto que cubre las jorobas de los viejos; unas mulitas como elevaciones precoces del terreno. El clima se pierde en el clima: es una condición fisiológica, palpable en la piel de los hombres. Se avista en el horizonte un cartel que reza: “Chapadmalal 15 kilómetros”.
Por el costado de la caminera se aproxima un punto negro. Al rato es un hombre, alto y ceñudo. Al cruzar a los viejos agacha la cabeza. Avanza unos metros y señala a un niño.
Usted viene conmigo -le dice.
Éste, apostado en el suelo sobre las lombrices, sube al caballo. Parten hacia el único árbol. Cuando el potro pestañea y comienza a recular, rodean el álamo avistando el horizonte. No hay nadie. Pueden bajar y acostarse a la sombra. El hombre se apoya en el tronco, dispuesto a contarle historias.
Hace algunos años, cuando él mismo era niño, los caballos parecían destilar brillo en sus zancadas. Se decía que por cada animal muerto la naturaleza se cobraba una persona, y al final de los tiempos todos se batirían a duelo en igualdad de condiciones, sin importar su especie: ese árbol valdría lo mismo que un caballo, que la persistencia de mil hombres.
El niño oye, y es como si se curase de una enfermedad milenaria. En vez de replegarse sobre sí mismo, abre los brazos hacia el campo. Siente la primer brisa y empieza a mover los pies de forma continua, como danzando. De pronto se escucha un caballo. A juzgar por la distancia, no saben si es forastero o uno de los suyos.
Mi patrón -dice un muchacho con los párpados caídos.
Diga.
Tiene que venir al pueblo. Un hombre se ha endiablado. Está hace treinta minutos bailando en el piso.
El otro entrecierra los ojos, dubitativo.
¿Y usted quién es? -propone.
Juan Ignacio de la Cruz, a su servicio.
¿A dónde nos dirigimos?
Sígame.
Comienzan a cabalgar. En el horizonte se distinguen largas sombras bajo el sol. Los hombres están fuera de sus puestos de trabajo y hacen un círculo inmenso. Está anocheciendo.
Después de un rato avistan una luz en el llano. El forastero hace un ademán para que se detengan. Dejan los caballos atados a unos troncos y cruzan. Resulta una especie de despensa, ahora oscura y sin músicos. En un rincón hay dos viejos mugrientos que se camuflan en una mirada. No los registran. Parece que no pasó nada, y si así fue ocurrió hace mucho tiempo.
El hombre aguarda por los movimientos de su informante. Éste parece conocer el lugar. Le propone pasar ahí la noche para recuperar fuerzas. El otro acepta. Es guiado en las penumbras a través de un pasillo cubierto de cortinas. Detrás titilan luces, que deben ser estrellas. Muy lejos comienza a crecer un murmullo gracias al empuje del viento. Llegan a un cuarto sin ventanas. El hombre se acuesta, prende una vela y aguarda por el sueño.
En algún momento es muy tarde y está sudando. Imagina animales, plantas con piernas. Está cayendo del caballo en un gran corral y no puede sostenerse: toca el piso y comienza a rebotar sin parar, como ejecutando una danza maligna. De golpe es un espectador con los ojos desorbitados, pidiendo lo peor. Cuando el potro está por reventarlo, despierta. Hay un silencio absoluto y piensa en ir al baño. Parece que está solo. Al oír los pájaros, se pregunta desde cuando el clima se volvió tan agradable. Entonces piensa en el viaje de la mañana, los viejos, el árbol: desde hace varios días el sol no sale. Es de noche.
Como reflejo, corre hacia el pasillo. Levanta las cortinas pero no hay luz. Ni estrellas. Busca al forastero por un corredor muy angosto sin dar con habitaciones. Sólo parece agonizar una vela, al final, donde empieza el comedor. Acelera su paso y escucha risas muy fuertes: recuerda las brujas con que su padre lo desafiaba de chico si no comía. Lo cierto es que no hay nadie. Ni viejos ni caballos. En un rincón descubre unas viejas maderas chillando. Allí estaban las risas. Piensa en el paso del tiempo sobre las cosas; el de la tierra sobre los muertos.
Se tira una palangana de agua en la cabeza y atraviesa lo que parece un zaguán. Comienza, sin certezas, una travesía interminable por el llano. Las piedras se meten entre los dedos de los pies. Los hombres, aunque estuvieran, son difíciles de distinguir, escondidos entre la siembra como gigantes perdidos. Lo de los caballos sí es extraño.
Después de un rato llega a un sitio particular. No puede decirse que hay nubes, puesto que la luz que las traspasa ha desaparecido. El campo parece reflejarse en el espacio, a juzgar por la distribución de los elementos: no hay animales, personas o estrellas; todo es cielo, todo es pasto. Como reflejo del gran febo, él mismo se encuentra perdido en un plano infinito. Piensa que eso hace a lo infinito: su oscuridad, imposible de converger hacia un matiz, hacia un mísero día.
Hastiado, continúa perdiendo su cuerpo en la nada. Se tira en el suelo. Palpa un yuyo con el pie y lo deshace entre los dedos. Empieza a moverlos, a la vez que estira sus piernas, sus brazos… y lo hace a un compás meditado, con silencios, como el cantar de los grillos. Está bailando. Puede bailar. Entonces recuerda: el viaje hacia el árbol, el niño. No tiene caballo a mano y corre por instinto, hacia el aroma de las únicas flores.
El paisaje se vuelve un país sin distancias: a medida que avanza entra en un estado de trascendencia, donde el árbol es un sueño, la posibilidad profética del mundo después de la vida; en último término, su propia presencia hecha obsesión. O la del niño.
Siente el álamo. El viento es cada vez más fuerte, y la falta de referencias impide predecir su curso. Pero agudiza su sentido: hay vida aún, allá fuera, hay olores. Empieza a caminar en círculos, alrededor del tronco. A medida que avanza siente que disminuye el peso de su piel: la oscuridad, la ceguera, funcionan a favor de la percepción. Aparecen imágenes: su padre con un paño en la cabeza sobre una olla de agua hirviendo. Su padre que le decía: esto es el campo, estos son los hombres, plantas y caballos.
Está avanzando con los ojos cerrados. La danza es sutil: primero empieza como una caminata continua, donde las piernas se extienden. Después respira más y más fuerte y la cabeza se separa del cuerpo.
Ya no puede detener sus movimientos. Tuerce su rumbo por el pasto pero siente que se pierde aún más en un terreno idéntico. Se guía por la intuición: los insectos pasan cerca, las hojas vuelan desde alguna parte. Escucha un rumor de ramas quebrarse. El viento sobre la nuca le pesa y se vuelve de espaldas, cuando un pájaro lo golpea en la cara. Entonces la luz vuelve a su percepción: la luz se filtra por el árbol, como si fuese el andar de un niño provinciano.
Recomendados
Hacete socio de quaderno
Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.
Empieza a escribir hoy en quaderno
Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.
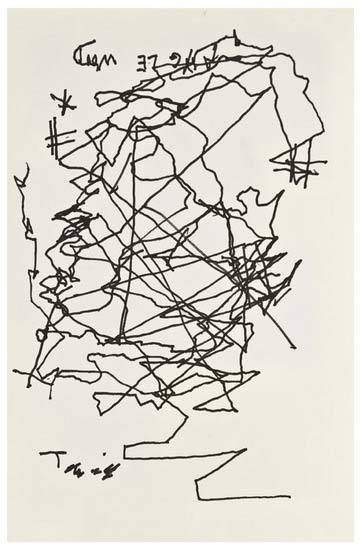
Comentarios
No hay comentarios todavía, sé el primero!
Debes iniciar sesión para comentar
Iniciar sesión