En torno al lenguaje inclusivo, el reconocimiento y el odio
Sep 26, 2025

Desde hace unos 20 años se han venido dando en nuestro país, y yendo aún más lejos a escala global, ciertas modificaciones en las prácticas lingüísticas y políticas referidas a la inclusión de sexualidades e identidades divergentes. En Argentina ha cobrado una gran relevancia en la arena pública desde la aparición de formas idiomáticas como “presidenta” y la duplicación del “todos y todas”. En esta monografía intentaremos expresar una aproximación a la problemática del lenguaje inclusivo y lo vincularemos con otros aspectos propios de la filosofía como la performatividad de la lengua, el problema del Otro y el análisis que efectúa Guillermo Lariguet sobre el odio y la ira.
En primer lugar, haría falta realizar una breve mención a los estudios de género. No será en vano volver a dar a conocer el punto de partida señero de la obra de Simone de Beauvoir, el Segundo Sexo de 1949, que dio inicio a la distinción teórico-práctica de SEXO y GÉNERO, donde, podemos encontrar que:
«No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica de femenino. Únicamente la mediación de otro puede constituir a un individuo como Otro.» (DE BEAUVOIR, 1949: 207)
Pasemos por alto esta cuestión de la alteridad por ahora, pero reteniéndolo en algún sitio. Digamos por ahora que sobre la base de esta teoría surgen las ideas de “sexo”, “género”, y más adelante los conceptos de “identidad de género”, “expresión de género”, “roles de género” y “orientación sexual”. (SCOTTO y PEREZ, 2020: pp 7-8)
La emergencia y la revisión de las identidades femeninas y de algunas minorías divergentes hacen aparecer la problemática del lenguaje. Temática amplia y diversa que exige un tratamiento pormenorizado.
De acuerdo a Adriana Bolívar, es necesario distinguir algunas dimensiones del conflicto teórico y político que aparece en la arena del conflicto. La autora empieza diciendo que habría que distinguir entre Lenguaje inclusivo y Exclusión social. Mientras que el primero referiría a problemas lingüísticos, el segundo respondería a cuestiones políticas (BOLÍVAR, 2019: 358). ¿Pero qué entendemos por este lenguaje inclusivo?
Partiremos de un fenómeno psicolingüístico, la llamada ginotopia del lenguaje, según la cual lo femenino es invisibilizado por el uso del género gramatical masculino que supuestamente sería generalizante. No es sino eso lo que se pone en tela de juicio con el lenguaje inclusivo. Se trata de
«estrategias de uso de las expresiones de la propia lengua … tendientes a evitar la universalización del masculino o bien a incorporar nuevas expresiones que den cuenta de la diversidad de géneros. Pero también refiere a otro tipo de cambios introducidos en el léxico e incluso en las reglas de la gramática de género, como parte de una política no sexista relativa a la lengua y también a otras dimensiones extralingüísticas.»
Entre esas “estrategias” arriba mencionadas hallamos:
a) Empleo de sustantivos colectivos y abstractos; b) Palabras no marcadas; c) Uso de algunos pronombres; d) Adjetivos y determinantes invariables; e) Epicenos; f) Omisión de palabras masculinas innecesarias; g) El uso de perífrasis; h) Desdoblamientos o duplicaciones; i) Aclaraciones; j) Alternativas gráficas o paréntesis
De todas formas, Bolívar se mostraría escéptica a creer que un mero cambio en las actitudes de los hablantes articulado con prácticas discursivas podría solucionar por su propia fuerza el tema de la desigualdad y exclusión de lo femenino. El supuesto del lenguaje inclusivo, en efecto, es que “cambiando prácticas lingüísticas se puede contrarrestar el sexismo y la discriminación.” Pero, desde el punto de vista de los estudios críticos del lenguaje (ECD), un cambio en las prácticas idiomáticas sí alteraría la constitución de las representaciones sociales. En consonancia con lo mismo, tenemos el aporte de Silvia Scotto y Diana Pérez, quienes rescatan las nociones de la hipótesis de la relatividad lingüística (HRL). Según ésta, y reapropiándose de lo establecido por Sapir y Whorf “el lenguaje que hablamos afecta o influye en algún grado y en diferentes aspectos sobre nuestro pensamiento o cognición no lingüística”. Sapir citado en (SCOTTO y PEREZ, 2020: p 6). Si el lenguaje es un código que permite operar con un dominio conceptual mediante reglas para combinarlos, los hablantes de diferentes lenguas habrán de pensar de manera distintas. Según tal perspectiva, pero posiblemente sin las debidas mediaciones pertinentes, la alteración de la gramática que supone el lenguaje inclusivo modificaría la cognición de los hablantes. Siguiendo a Wolff y Holmes (2011) eso se debería a la taxonomía que a continuación mencionamos brevemente:
Que se piensa para hablar
Que el lenguaje actúa como entrometido
Que el lenguaje actúa como potenciador
Que el lenguaje actúa como foco
Que el lenguaje actúa como inductor
Y siguiendo el mismo artículo (SCOTTO y PEREZ, 2020: pp 16-20), debemos tratar el tema de las gramáticas de género en las lenguas, y he aquí el meollo de la justificación lingüística desde una mirada cognitiva del lenguaje inclusivo. Según las autoras, existen tres rasgos específicos de género que intervienen en las representaciones de los hablantes: a) diferencias morfosintácticas, b) el masculino genérico, y c) las asimetrías en el léxico y en las expresiones referidas a mujeres y hombres. En cuanto a las primeras:
«Todos los sustantivos tienen género y, luego, también lo tienen las palabras que deben armonizar o concordar con ellos: los pronombres, adjetivos y determinantes, y en algunos [idiomas] el verbo. En español o portugués, por ejemplo, los sustantivos marcan el género mediante la vocal final /o/ para el masculino y /a/ para el femenino (con algunas pocas excepciones).»
Respecto de las segundas, el género se extiende a entidades inanimadas. Con un poco más de precisión, pueden ser a) generizadas, b) semi-genéricas, c) sin género.
En lo que concierne a las terceras se trata de formas despectivas de referirse a las mujeres o las actividades vinculadas a lo femenino.
Ahora, la pregunta es si esta marcación del género influye en la conformación de las representaciones de los sujetos. Si el uso internalizado de la lengua, interviene en a) la memoria, b) la percepción de semejanzas, c) las descripciones de propiedades que activan o cristalizan sesgos o estereotipos de género. Las autoras se decantarán por un rotundo sí.
Sin embargo, existen distintas maneras alternativas de afrontar el tema que van por fuera de lo cognitivo. Una importante es política-filosófica. Ya lo decía Simone de Beauvoir:
«Si quiero definirme, estoy obligada antes de nada a declarar ‘soy una mujer’; esta verdad constituye el fondo del cual se extraerán todas las demás afirmaciones. Un hombre no comienza jamás por presentarse como individuo de un determinado sexo: que él sea hombre es algo que se da por supuesto. Y, el hombre representa a la vez el positivo y el neutro, la mujer aparece como el negativo, ya que toda determinación le es imputada como limitación sin reciprocidad. El hombre se piensa sin la mujer. Ella no se piensa sin el hombre.» (DE BEAUVOIR, 1949: 17-18)
Para filosofes de la performatividad y anteriores, la manera en la que se nombran los objetos y las identidades definen la manera en que se constituye su psique y corporalidad. Para Judith Butler, el lenguaje tiene una capacidad performativa de las identidades que en nuestra sociedad está dada por la diferencia sexual. Pero el sexo, afirma, no es anterior al género, sino que tanto género como sexo ya se hallan imbricados en las prácticas lingüísticas, así, no habría un sexo que luego nominaríamos con distintas rúbricas. El lenguaje inscribe en la psique la manera en que nos concebimos no por un acto fundante de la conciencia, sino por prácticas reiterativas y permanentes.
«la performatividad debe entenderse, no como un ‘acto’ singular y deliberado, sino antes bien como la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra.» (BUTLER, 1993: 18)
El punto, según estas teóricas, es que el lenguaje constituye nuestra realidad mental, pero esa realidad, sobre todo en Butler no es atribuida a un acto intencional, sino que las palabras ya están hondamente cargadas de sentidos desde su punto de nacimiento. Así,
«lo femenino es una no cosa permanente y, por lo tanto, carente de vida y de forma, que no puede nombrarse. Lo femenino ya está inserto en una lógica de la abyección. Un sujeto asume, se apropia, adopta una norma corporal, pero se constituye a través de la fuerza de la exclusión y la abyección. Además, la accesibilidad misma de la anatomía depende en cierto sentido del (esquema imaginario) y coincide con él.» (BUTLER, 1993: 92-107)
Tanto Butler como De Beauvoir insisten en la dimensión conflictiva con el otro, y es donde queremos llegar. La negativa a utilizar el lenguaje inclusivo aparece como una fundamental negación a aceptar a le otre tal como éste desea ser nombrade, imaginade, deseade, y, en una palabra, reconocide. Es bajo esta rúbrica que fallan los análisis de, por ejemplo, Bolívar, porque al recargar el eje de la problemática en la cuestión meramente formal olvidan la dimensión conflictiva de las sociedades humanas. No se trata, tal como defiende Ignacio Bosque, que el uso inclusivo es aberrante y que, si bien la discriminación de la mujer es real en la sociedad, el sexismo del lenguaje es verdadero, si bien muchas instituciones se han pronunciado en contra y es deseable reducir las igualdades, no hay una correlación entre el uso del lenguaje inclusivo y la eliminación de la exclusión política. Aquí negaremos tal tesis, aunque quedará para otro trabajo su correcta exposición, nos limitamos a lo expuesto por De Beauvoir y Butler. Además, como afirman Sánchez y Mayo:
«Una discusión de este tipo no es sólo de carácter lingüístico, como muchos y muchas han afirmado, sino que se trata de un debate en la esfera de lo social, de lo sociolingüístico, lo político y lo cultural.»
[El empleo del leguaje inclusivo] «tiene un componente de poder y quienes ostentan ese poder deciden qué lengua se usará y cómo.» (SANCHEZ Y MAYO, 2019: 378)
Siguiendo una perspectiva foucaultiana
«La controversia en torno al uso de esta propuesta sociolingüística tiene que ver con un aspecto ‘normativo’ y con instituciones/personas a cargo de esta norma.» (SANCHEZ Y MAYO, 2019: 379)
Sin embargo, aquí retrocederemos en el tiempo a una visión acorde a la de Simone de Beauvoir tal como fue desarrollada por Hegel en La fenomenología del espíritu. Es decir, en lo que refiere a la lucha de las conciencias en lo que vulgarmente se ha llamado dialéctica del amo y del esclavo. Solamente presentado el universo discursivo al que nos remitimos, planteemos que sí existe una negativa a reconocer a le otre, y que los sujetos que esgrimen la potestad de negar y excluir son los que detentan el poder real. El de las instituciones, el del capital económico, y el de los medios de producción de capital cultural y simbólico.
Nos mostramos reticentes a afirmar que éstos operan desde el odio sin más. Creo que si definimos al odio como un deseo de destrucción del otro, aunque huelga decir que este deseo puede ser material o ideal y en efecto, no siempre que se milita la muerte se pretende la aniquilación física del otro, a veces (y casi siempre) puede ser una supresión simbólica. (LARIGUET, 2023).
Pero es preciso realizar algunas mediaciones, no es tanto el deseo de destruir como el de subordinar. Éste trócase en una emoción violenta cuando el sojuzgado intenta rebelarse. No es sino cuando la conciencia oprimida alza la cabeza y pretende libertarse, cuando los detentadores del status quo se arrojan en sus escaramuzas odiantes. Si definimos la ira como una actitud reactiva, que no tiene el tiempo de maduración del odio, pero que siendo igualmente violenta intenta expedirse contra una situación de injusticia (LARIGUET, 2023), no parece que los hablantes del lenguaje inclusivo incurrieran en la ira. Antes bien, parecería haber ahí una actitud pacífica y un simple deseo y exigencia por el derecho a existir. Nos planteamos seriamente la cuestión de la afirmación de la conciencia (y el cuerpo) oprimida, que habrá de apelar a una microfísica del poder:
«el estudio de esta microfísica supone que el poder que en ella se ejerce no se conciba como una propiedad, sino como una estrategia, que sus efectos de dominación no sean atribuidos a una ‘apropiación’, sino a disposiciones, a maniobras, a tácticas, a técnicas, a funcionamientos: que se descifre en él una red de relaciones siempre tensas, siempre en actividad, más que un privilegio que se podría detentar, que se le de como modelo la batalla perpetua … Este poder, por otra parte, no se aplica a quienes ‘no lo tienen’ pura y simplemente como una obligación o una prohibición; los invade, pasa por ellos y a través de ellos; se apoya sobre ellos, del mismo modo que ellos mismos, en su lucha contra él, se apoyan a su vez en el lugar de presas que ejerce sobre ellos.» (FOUCAULT, 1975: 36)
Conclusiones: Consideramos que el uso del lenguaje es una herramienta teórica-práctica que exige la redistribución de las jerarquías y las facultades asociadas al uso de un poder que portan ciertos sujetos. Hablar por medio del lenguaje inclusivo es un modo de afirmarse en el mundo y discutir el reparto de las dignidades frente a las elites dominantes que pretenden sojuzgar ciertas subjetividades. Tenemos la posición de Bolívar, quien plantea que lo político y lo lingüístico se despliegan en lugares separados, quien siguiendo a Bosque alerta sobre la falta de buen gusto de quienes se exponen a la burla con el uso del mismo, aunque una mirada crítica nos induce a sospechar. Por otra parte, consideramos valioso el aporte de Scotto y Pérez, ya que ponen de relieve que un cambio en la gramática supone una modificación en las representaciones sociales, luego, queda sugerido, en las formas de vida ancladas a las mismas. Finalmente, Sánchez y Mayo dejan en claro que se trata de una modificación en el reparto del poder, esto permite articularlo con De Beauvoir, en cuanto a la otredad, Butler y la performatividad y Foucault, con su noción de microfísica del poder.
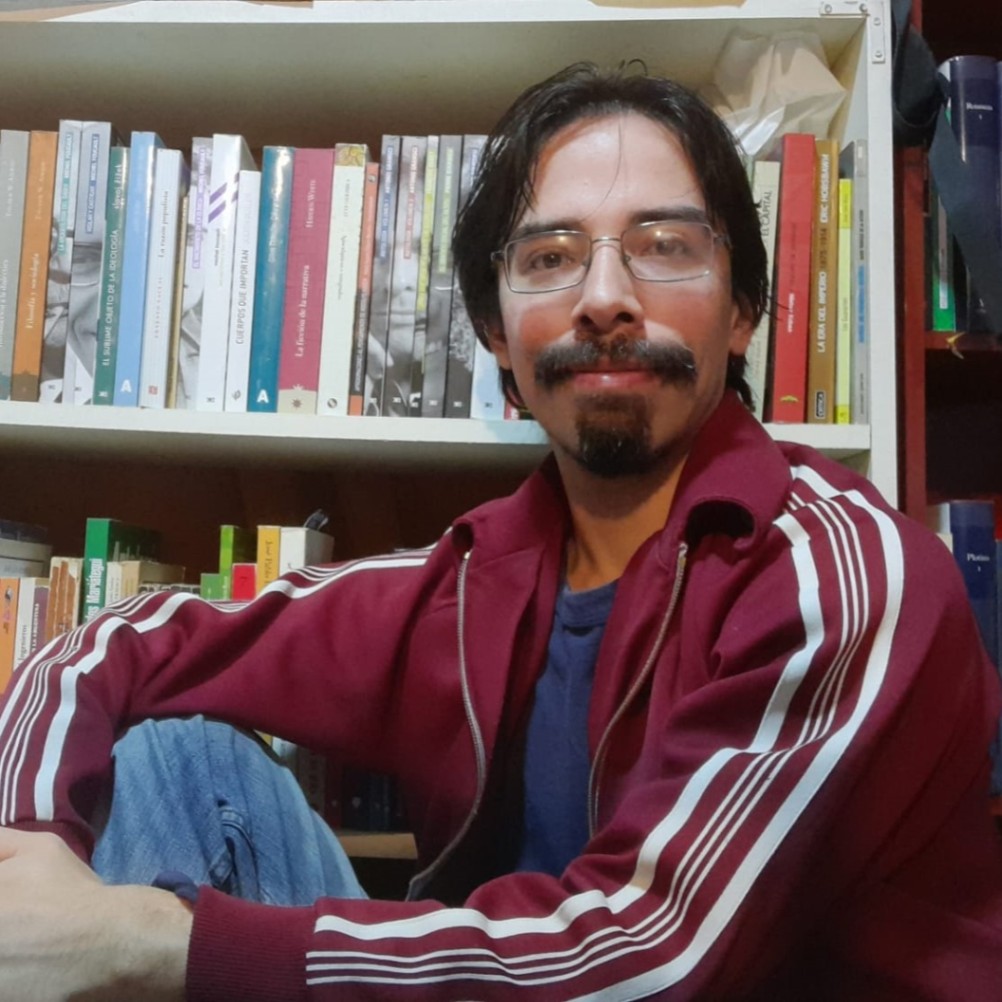
Bonchi Martínez
En este perfil podrán encontrar artículos ensayísticos, estudios de autores, cuentos y poemas
Recomendados
Hacete socio de quaderno
Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.
Empieza a escribir hoy en quaderno
Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.
Comentarios
No hay comentarios todavía, sé el primero!
Debes iniciar sesión para comentar
Iniciar sesión