Lo vi sentado en el patio, descalzo, con la mirada perdida en el cielo de verano. Era yo, con doce o trece años, antes de que la muerte del abuelo me arrancara la sonrisa y me enseñara de golpe que la vida no perdona inocencias.
Me acerqué despacio, como quien teme romper un sueño. El niño levantó la vista y me miró fijo. No hubo sorpresa en sus ojos, como si supiera desde siempre que un día vendría a visitarlo.
—¿Quién sos? —preguntó, aunque ya lo intuía.
—Soy vos, pero más grande. —dije, con un hilo de voz que me pesó más que cualquier verdad.
Él sonrió. Esa sonrisa… hacía años que no la veía en ningún espejo. Y en ese instante entendí que el tiempo es cruel: no solo nos arruga la piel, también nos roba los gestos que nos hacían únicos.
—¿Y todo sale bien? —me preguntó, con esa ingenuidad que me dolió más que cualquier derrota vivida.
No supe qué responderle porque ¿qué significa que todo salga bien? La vida nunca es un triunfo pleno ni una derrota absoluta, es apenas una sucesión de momentos que nos van moldeando, algunos dulces, otros insoportables.
—No todo sale bien —le dije—. Vas a perder cosas que creías eternas. El abuelo, por ejemplo… y con él, algo de vos también se va a morir.
El niño bajó la mirada, pero no lloró.
—Entonces… ¿me convertí en alguien triste?
—No —respondí—. Te convertiste en alguien que sabe que la tristeza también forma parte de estar vivo.
Lo vi fruncir el ceño, incómodo. Era demasiado joven para comprender que la felicidad sin pérdidas es un mito, y que el dolor no es un accidente del camino, sino parte del camino mismo.
Me animé a hablarle con franqueza:
—Decile más seguido a mamá que la querés. Después te va a costar, porque los dos van a chocar, y tu orgullo va a poner distancia cuando lo único que quieras será abrazarla.
—¿Y mis hermanos? —preguntó él, curioso.
—Cuidalos. Isaias necesita que lo alientes, que lo defiendas de la tristeza que a veces lo amenaza. Y Maia… ella ve el mundo con tus ojos. Para ella sos un héroe, y tenés que ser digno de esa mirada.
El niño sonrió otra vez, como si todo eso fuera una misión que podía cumplir sin esfuerzo. Yo, en cambio, sentí un nudo en el pecho: sabía que, aunque lo intentara, iba a fallar muchas veces.
Nos quedamos en silencio. El viento movía las ramas del limonero, y esa quietud era más elocuente que cualquier palabra. Finalmente, él me dijo:
—Entonces, ¿soy vos? ¿O vos sos yo?
—Somos los dos —contesté—. Yo cargo con tu inocencia perdida, y vos llevás en tus hombros el futuro que no entendés pero que igual te pertenece.
Me di cuenta de algo: no venía a advertirle, ni a cambiar su destino. Venía a recordar que sigo siendo él, que lo llevo adentro aunque a veces lo ignore.
Antes de que se desvaneciera, me acerqué y le susurré algo al oído:
—No tengas miedo de crecer, aunque duela. Porque lo único que nos queda es honrar al niño que fuimos, y no avergonzarlo demasiado.
Él me miró con una seriedad que jamás imaginé en ese rostro joven. Y con voz baja, me preguntó:
—¿Y vos, me honraste?
No supe qué responder. Solo lo abracé, como si ese abrazo pudiera salvarnos a los dos.

Mateo Gonzalez
Trabajo día a día para que el mundo sea un poco más justo, más empático y más tolerante, y prometo hacerlo hasta mí última bocanada de aire.
Recomendados
Hacete socio de quaderno
Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.
Empieza a escribir hoy en quaderno
Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.
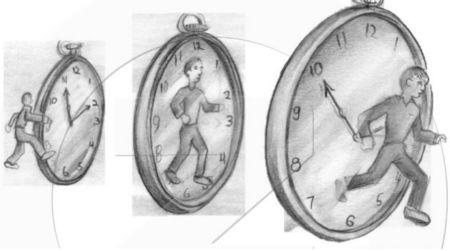
Comentarios
No hay comentarios todavía, sé el primero!
Debes iniciar sesión para comentar
Iniciar sesión