¿Alguna vez llegaron a tener un amigo —o amiga— que desde el primer segundo les cayó pésimo? Ese rechazo instintivo que te avisa, con una punzada en el estómago. Esa alarma interna que te dice: con esta persona no se puede confiar del todo. Pues eso sentí la primera vez con Giuliano… “el gordo” Giuliano.
Con el tiempo —por cosas que solo el destino entiende— esa primera impresión comenzó a cambiar. Federico, mi mejor amigo, fue quien prácticamente nos obligó a incluir al gordo en el grupo. Yo lo detestaba. Me parecía mentiroso, egocéntrico, exagerado, alguien capaz de aplastar a cualquiera con tal de quedar bien. Y lo más irónico: extremadamente religioso.
A veces me cuestionaba si lo que sentía era simple intuición o si era celos. Celos de que interfiriera en mi amistad con Federico. Celos de perder espacio. O quizá solo era ese instinto primario que te advierte que alguien no debe entrar en tu vida.
Pero con los años, terminé apreciándolo. Me acostumbré a sus ocurrencias, a su risa confianzuda, a esa sonrisa siempre lista para una nueva anécdota. Con él y con Federico pasamos mil historias de alcohol, fútbol, fiestas, mujeres, estupideces adolescentes y adulteces torpes. Y sí: se volvió parte de mi vida. Un hermano. Mi brazo izquierdo.
Te amaba, gordo.
Preludio:
Centro comercial “El Polo”, Surco.
Ese día lo había acompañado a recoger su nuevo iPhone. Posterior a ello, mientras esperábamos el taxi para regresar a nuestras casas, nos prendimos un cigarro mientras conversábamos. Giuliano me preguntó:
—Chinese, ¿cómo te va con Helena?
—Bien, la verdad… ya vamos a cumplir medio año —le dije, sonriendo inseguro.
—¡Epa! ¡Felicidades, Chinese! – me dijo, palmeándome la espalda.
—No sé, gordo. Es raro. Creo que voy a terminarle… —suspiré.
—¿Ah? ¿Por qué, chino?
—La quiero, pero no me puedo proyectar a futuro con ella. Es buena, pero somos de mundos muy diferentes.
—¿Y qué esperas para terminarle, huevón?
—Ese es el problema… sí la quiero. Pero aunque me esfuerce, no me imagino un futuro a su lado.
Giuliano, riéndose:
—Bueno, Chinese… cógetela una vez más y después termínale. Seguir con ella la va a lastimar más.
—Eres un imbécil, gordo —le dije mientras apagaba el cigarro.
Me subí al taxi sin saber que esa conversación sería un eco cruel más adelante.
1 semana después…
El buzón de voz sonaba una y otra vez. Yo lloraba, desesperado, con un odio que me quemaba el pecho. Gritaba:
—¡Maricón de mierda, hijo de puta! ¡Contéstame! ¡Contéstame, hijo de puta!
Tiraba lo que encontraba. Rompía cosas sin pensar. Nunca había sentido un odio tan visceral.
No podía creer lo que Helena me había dicho diez minutos antes. Sentía que me habían mutilado el brazo izquierdo.
Llamé a Federico. Contestó:
—¿Chino? ¿Qué fue?
—Fede… dime por favor que tú no sabías nada —le dije entre llantos, casi suplicando.
—Chino, no entiendo. ¿Qué pasó?
—No te hagas el imbécil conmigo. ¿Tú sabías lo que sucedió entre Giuliano y Helena anoche?
—Chino, te juro por mi vida que no. ¿Qué pasó?
Respiré hondo, tratando de no romperme más.
—…
15 horas antes…
Había discutido con Helena esa tarde. Le dije que lo mejor era hablar al día siguiente, más calmados. Ella giró el rostro y se fue. Yo quise correr y abrazarla, decirle “tienes razón Helena¨ -aunque no la tuviese-, pero no lo hice. Estaba agotado de nuestra dinámica. Cansado de sentirme su padre y no su novio. Helena era fuerte, dura consigo misma, rebelde por naturaleza. Su historia familiar y la ausencia de su padre la había marcado. A veces yo sentía que su entorno no era bueno para ella, y eso generaba más fricciones entre nosotros.
Esa misma noche, cerca de las 12 a.m. Estaba con Federico en mi habitación, tomando unas cervezas mientras veíamos el final de Breaking Bad. Giuliano llamó.
—¡Chinese! —gritó, riéndose.
—¿Qué fue, gordo?
—Pregunta rápida: ¿ya terminaste con Helena?
—Gordo, no jodas. Estoy viendo el final de Breaking Bad.
—¡Responde, Chinese! —seguía riéndose, con murmullos de fondo.
—¿Estás con alguien? —pregunté.
—Nooo, es mi papá con sus amigos. ¡Ya responde!
—No, todavía… —y colgué.
No sabía que esa llamada iba a marcar el inicio de todo.
A la mañana siguiente me encontraba en la ducha cuando sonó el celular. Era Helena. Lloraba desconsolada. Tartamudeaba. No entendía nada.
—Perdóname, amor. Perdóname —repetía.
—Helena, tranquila. ¿Qué pasó?
—Kai… no me odies. Solo te pido que no me odies.
—No lo haré. Pero dime qué pasó.
—Anoche… Giuliano hizo una reunión en su casa. Me invitó. Me dijo que no te avisara. Fui.
Sentí la primera puñalada.
—Escuché la llamada que tuviste con él y me dolió… Él no dejaba de decir: “El chino te va a terminar, daté cuenta.” Horas después se sentó a mi lado y me mostró desde su celular una foto de su miembro. Le dije que no fuera un cerdo. Que no lo volviera a hacer. Que yo era tu novia. Él se reía.
En ese instante supe que era verdad lo que me contaba Helena. Porque Federico y yo sabíamos que esa “broma” era típica de Giuliano. Siempre pensamos que mentía cuando nos la contaba. Que exageraba. Que era fanfarronada. Nunca imaginamos que era real lo que hacía.
Helena siguió:
—Tomamos demasiado. Por la hora, ningún taxi me aceptaba la solicitud. Giuliano me dijo que podía dormir en su cuarto y él en el sillón. Acepté.
En la madrugada me desperté…
sentí algo en la boca.
Kai… era su…
Silencio en la llamada…
Yo temblaba de la rabia y de la frustración.
Ella remató:
—Me violó. No podía moverme. Mi cuerpo estaba congelado. Después me vestí. Me senté en el banco de su cuarto. Solo quería irme Kai. Y él seguía diciendo: “¿Qué tal estuvo? ¿Lo hago mejor que chino, verdad? Él no te ama Helena.”
Yo ya no lloraba. Yo estaba muerto por dentro.
Fui a la casa de Helena. Entré. Escuché la ducha. La encontré acurrucada, desnuda, llorando, el agua golpeando su nuca.
Cerré la llave. La abracé. Ella me decía desconsolada:
—Me siento sucia, Kai. Me quiero echar lejía ahí… perdóname.
La vestí. La tranquilice. Le dije que lo mejor era ir a realizar la denuncia en la comisaria. Ella no quería, pero la convencí.
Mientras Helena daba su declaración en la comisaría, un policía me llamó aparte. Yo pensé —iluso— que quería orientarme, explicarme qué hacer, cómo avanzar más rápido.
Pero no.
Apenas empecé a contarle, su mirada cambió. Esa mirada de policia cansado, machista, incrédulo, que ya decidió su postura antes de escucharla.
Empezó a insinuar, sin ninguna vergüenza, que la culpa era de Helena. Que “una chica no va sola a la casa de un hombre que no conoce”. Que “ella también se puso en riesgo”. Que “si fuera tan grave, hubiera denunciado en el momento”. Cada palabra era una bofetada. Cada frase la hacía ver como culpable y a mí como un idiota por creerla.
Yo lo escuchaba y sentía algo animal dentro de mí.
No rabia: algo peor.
Una mezcla de impotencia y odio puro, un odio espeso, venenoso, que me quemaba la garganta. Sentía el pulso en los dientes, literalmente.
Me temblaban las manos del nivel de ira.
Quise romperle la mandíbula ahí mismo. Quise estrellarlo contra la pared, hacerlo tragarse sus palabras, su uniforme. La persona que esperaba que nos debería ayudar nos estaba tratando como mentirosos. Quise que sintiera un mínimo de lo que ella había sentido horas antes.
Pero no lo hice.
Porque si lo tocaba, si le gritaba, si siquiera lo miraba un segundo más, todo se iba a ir a la mierda: la denuncia, el caso, cualquier posibilidad de justicia para Helena.
Así que me di media vuelta, con el estómago hecho un nudo y los ojos ardiendo, y me alejé.
Federico llamó a Giuliano y grabó la llamada. Yo estaba al lado, escuchándolo todo. Giuliano se negaba, cambiaba su versión a cada minuto, se contradecía en detalles básicos, tartamudeaba como alguien que no sabe qué mentira elegir. Ahí entendí que Federico le creyó a Helena de inmediato. Y se alejó de Giuliano sin pensarlo dos veces.
Wilmer —Otro amigo de nuestro grupo— se reunió con Giuliano días después, tratando de sacarle más información. Pero esta vez Giuliano ya no se contradecía. Se notaba que un abogado lo había acomodado, que le habían enseñado qué decir y qué callar. Ya tenía un guion. Una versión limpia. Asquerosamente ensayada.
Una semana después, Giuliano vino a buscarme. Tocó el timbre de mi casa como si nada. Cuando escuché el sonido, pensé que era cualquiera… hasta que lo vi desde la ventana. Ahí parado. Con su cara de siempre. Como si no hubiera destrozado nada.
Y a mí se me nubló todo.
La impotencia y la cólera me golpearon de una forma que nunca había sentido. Fui directo a mi habitación, agarré mi bate de béisbol. No lo pensé: yo estaba seguro de que iba a matarlo. No a golpearlo. No a empujarlo. A matarlo. Quería romperle la cara, sacarle cada mentira a batazos, dejarlo tirado en la puerta como el animal que había demostrado ser.
Caminé hacia la puerta listo para abrirla, listo para destruirlo. Totalmente listo. El corazón me reventaba en el pecho. Las manos me temblaban. Nunca había estado tan cerca de cruzar una línea sin retorno.
Pero me frené.
Un segundo antes.
Un respiro antes del desastre.
Sabía —con una claridad cruel— que si lo tocaba iba a complicarlo todo: la denuncia, el juicio, a Helena, mi propia vida. Sabía que si lo atacaba, él iba a convertirse en víctima y ella en nada. Sabía que mi familia iba a enterarse de toda la historia de la peor manera.
Y no podía permitirlo.
Ni por dos segundos de placer.
Porque sí, mi mayor placer en ese momento habría sido desfigurarle la cara.
Pero mi mayor satisfacción iba a ser otra:
verlo preso.
Mantuve mi relación con Helena a lo largo de un año más. No podía dejarla así. Me sentía culpable. Una basura. Sentía que si Helena nunca me hubiera conocido, nada de esto le hubiese pasado.
Cuando el abogado le dijo que no íbamos a ganar, sentí que algo se me apagaba por dentro. No podía creerlo. Teníamos las pruebas, teníamos la verdad, teníamos todo. ¿Cómo que lo máximo era que Giuliano firmara una vez al mes? ¿Cómo que “lo mejor es negociar”?
Me enfurecí. Le dije que buscaríamos otro abogado, que no pensaba aceptar esa mierda, que no había forma de que Giuliano saliera libre y caminando como si nada. Estaba dispuesto a endeudarme, a vender cosas, a lo que fuera. Pero entonces miré a Helena.
Estaba vacía.
Agotada de una forma que no sabía describir. No era tristeza. No era miedo. Era un cansancio existencial, como si el juicio le hubiera chupado hasta el último resto de fuerza.
Y ahí entendí algo que me dolió más que cualquier golpe:
ella ya no podía más.
No quería seguir peleando.
Me dijo que iba a negociar.
Solo eso.
Negociar.
Yo quise gritarle al mundo, romper puertas, asesinarlo, obligar a todos a escuchar la verdad. Pero ella había sido la que lo vivió, la que lo cargó en el cuerpo. Y si ella ya no daba más, ¿quién era yo para exigirle?
Así que tragué mi rabia y me quedé callado.
Callado como un completo idiota.
Semanas después, Helena terminó conmigo. No hubo pelea. No hubo drama. Solo un adiós cansado.
Y días después —porque la vida a veces es cruel y eficiente— oficializó su nueva relación con un amigo cercano suyo.
Yo me enteré y no sentí celos.
Sentí un hueco.
Un silencio horrible.
Un “¿y ahora qué carajo hago yo con todo esto?”
Porque mientras ella buscaba empezar de cero, yo seguía estancado en el infierno en el que me había sumergido.
Tiempo después, Helena me llamó llorando.
Su novio —ese con el que formalizó apenas terminamos— la había botado de su casa.
Yo no lo dudé: fui a recogerla. La encontré en un parque, sentada, llorando.
No hablamos mucho en el camino. Solo trataba de calmarla, sacarle una sonrisa.
La llevé a su casa.
Cuando llegamos, me agradeció con esa voz suave que ya casi no recordaba.
Y sentí, de alguna manera, que quería volver a tener contacto conmigo… quizá retomar lo nuestro, quizá reconstruir algo de lo que habíamos sido antes de que el mundo se nos cayera encima.
Pero no pude.
No porque la odiara.
No porque guardara rencor.
Sino porque verla otra vez, tan cerca, tan vulnerable, era abrir una herida que me costó demasiado cerrar.
Yo ya no tenía fuerzas para volver a entrar en ese dolor.
Y Giuliano…
ese hombre que alguna vez llamé hermano… dejó de existir para mí.
Pero lo jodido es que no murió.
Sigue ahí, respirando en algún lugar, caminando como si nada.
Y aun así, para mí, está muerto.
Y ese tipo de muerte duele más que la real.
Hay noches en las que me despierto empapado en sudor, con el corazón acelerado, pensando que todo fue una pesadilla. Que sigo siendo su amigo. Que seguimos riéndonos. Que nada ocurrió.
Abro los ojos confundido, queriendo creer que el mundo volvió a la versión en la que él era mi hermano y no mi peor herida.
Y en esas pesadillas…
Me pasa algo que nunca digo en voz alta:
Giuliano me habla.
Me mira como antes, con esa sonrisa confianzuda, y me dice:
“Chino… nunca me diste la oportunidad de escuchar mi verdad.”
Y ahí, en el sueño, me quedo paralizado.
Porque aunque lo odio, aunque lo rechazo, una parte muy pequeña —la más infantil, la más traicionada— quiere creer que hubiera una explicación.
Pero no la hay.
Despierto.
Respiro.
Y recuerdo quién es realmente.
Y la pesadilla no es su frase.
La pesadilla es que, durante un par de segundos, lo extrañé.
Recomendados
Hacete socio de quaderno
Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.
Empieza a escribir hoy en quaderno
Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.
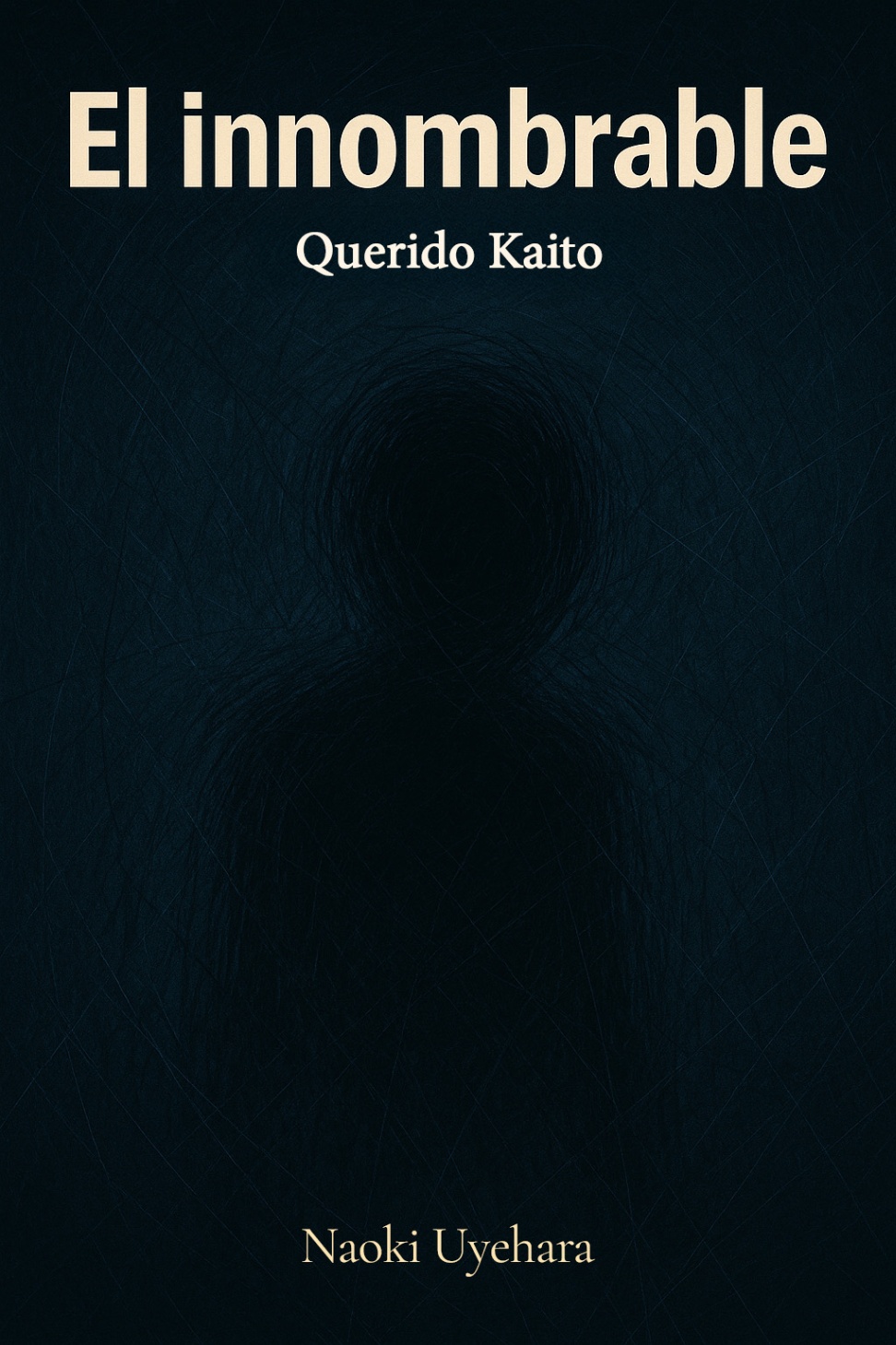

Comentarios
No hay comentarios todavía, sé el primero!
Debes iniciar sesión para comentar
Iniciar sesión