¿Algún filósofo dijo que existía la felicidad, que existía ser feliz? ¿Por qué existe la felicidad? ¿Y por qué todos queremos ser felices? ¿Por qué tiene una connotación positiva y no negativa?
La felicidad. Una palabra breve, cargada de peso. No sabemos bien qué es, pero la perseguimos. No la entendemos del todo, pero la exigimos. No sabemos si existe, pero la deseamos como si fuese lo único que importa. ¿Quién fue el primero que nombró la felicidad? ¿Quién fue el genio o el desgraciado que dijo “esto es la felicidad”, y desde entonces nos dejó condenados a buscarla?
Cuando abrimos la historia, no encontramos respuestas simples. En las primeras civilizaciones, como Mesopotamia, la felicidad no era un sentimiento, era un estado dado por los dioses. Eras feliz si ellos querían. No se trataba de vos, sino del azar divino. En Egipto, vivir bien era alinearse con el cosmos, con Maat, con el orden. La felicidad era trascendencia, y esta vida… apenas un puente.
En la China antigua, la felicidad tampoco era gozo personal: era equilibrio, armonía social, cumplimiento del deber. No se trataba de ser feliz, sino de no romper lo que debía permanecer en calma. No había lugar para el yo, para el deseo, para el grito interior.
Y entonces llegó Grecia, y con ella, la duda. Demócrito dijo que la felicidad era un estado interior. Por primera vez alguien se atrevió a sugerir que ser feliz no era suerte, ni favor de los dioses, ni un rol social, sino una forma de vivir con uno mismo. Y esa idea fue un quiebre. Los cínicos renunciaron a todo para encontrarla en la libertad. Sócrates la buscó en la virtud. Platón en el alma justa. Aristóteles la llamó eudaimonía y la pensó como el florecimiento de la razón humana, el vivir plenamente, con propósito. Epicuro la vio en los placeres calmos, los que no duelen después. Los estoicos, en aceptar la tragedia del mundo con entereza.
Y aun así, ninguno nos dio una fórmula que sirva para todos. Porque no la hay.
Después, el cristianismo vino a decirnos que la verdadera felicidad no está acá. Que este mundo es dolor y que la dicha se promete para después, si obedecés. La felicidad dejó de ser pregunta filosófica para convertirse en premio celestial. ¿Y si no creés? Entonces quedás varado entre el vacío y la culpa.
En la modernidad, la felicidad se transformó en derecho, en promesa política, en producto. John Locke la nombró como algo que todos deberíamos poder buscar. Kant, más duro, dijo que no podemos guiar la vida por un ideal tan inestable. Freud nos recordó que nunca estaremos del todo bien. Que siempre va a faltar algo. Que desear es desear lo que no tenemos. Y Bauman, ya en nuestra época líquida, dijo que nos enseñaron a consumir la felicidad como si estuviera en una góndola, lista para ser comprada.
Pero no está.
Y sin embargo… ¿por qué seguimos queriendo ser felices? ¿Por qué no podemos soltar esa palabra, aunque nos rompa, aunque nos frustre?
Tal vez porque el ser humano, más allá de todo, necesita creer que la plenitud es posible. Que hay momentos, aunque sean pocos, que justifican la espera. Tal vez porque, aunque no sepamos qué es la felicidad, sí sabemos qué no lo es. Y entonces buscamos lo otro, lo opuesto.
La felicidad tiene una connotación positiva porque la construimos como esperanza. Porque imaginar que se puede ser feliz es, en sí, un acto de resistencia contra el absurdo, contra la muerte, contra el dolor. No es real en sí misma. Pero quizás no tiene que serlo.
Quizás la felicidad no es un estado, ni un fin, ni una meta. Quizás es apenas una pausa. Un instante breve en que el ruido del mundo se apaga, y por un momento sentimos que estamos en casa. Que no falta nada. Que no somos una pregunta sin respuesta.
Recomendados
Hacete socio de quaderno
Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.
Empieza a escribir hoy en quaderno
Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.
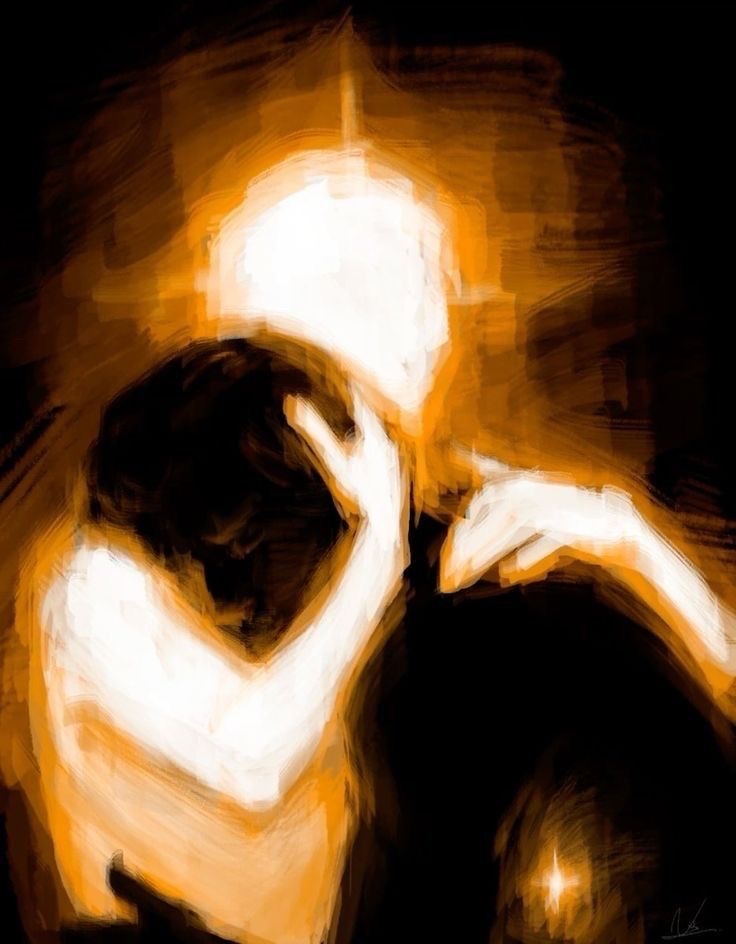

Comentarios
No hay comentarios todavía, sé el primero!
Debes iniciar sesión para comentar
Iniciar sesión