¿Cómo transcribió Baudelaire la Modernidad y el arte a fin de explicar ese conflicto
entre la práctica artística y el paralelo desarrollo de la sociedad burguesa?
-increased-XqZV-R.jpg)
Abriendo nuevos matices en la obra y percepción de los llamados "poetas malditos", su tiempo y su representación de los cambios acelerados del siglo XIX.
En “El pintor de la vida moderna” (1863), podemos encontrar algunas
claves, para entender lo que Baudelaire destaca como los componentes
de un nuevo escenario y una nueva forma de vivir, y que designa con el
nombre de “modernidad”. Mediante la descripción de diferentes matices,
reconstruye una atmosfera que bien podría ser el gran escaparate de la
modernidad del siglo XIX. Están presentes, la heroicidad de la guerra y la
vida militar, la novedosa y seductora figura del dandi, las celebraciones
solemnes, el espíritu del arreglo y el maquillaje, los bellos carruajes; en fin,
todo lo que el autor llama “la pompa de la vida” de una nueva clase burguesa consolidada.
Pero no sólo distingue eso que se exhibe y que está en la superficie, sino
que señala también, en lo trivial, en “la metamorfosis cotidiana de las
cosas exteriores”, la sensación de una fugacidad que lo envuelve
todo. La sensación de una novedad embriagante, de adherirse a la masa
de la multitud, de observar y ser observado en el anonimato. Un ritmo, de
movimientos rápidos, que comienza rodear la vida del ciudadano, como
también imponerse a la velocidad de ejecución del artista.
Distanciado de una visión frontalmente crítica, Baudelaire distingue las
nuevas configuraciones sociales que trae la vida en la ciudad; a diferencia
del concepto que adopta su obra “Las flores del mal”, y posteriormente,
“El spleen de parís”, con una profundidad y un análisis diferentes, que
logran dilucidar las fuertes contradicciones que colisionan en el escenario
público de la ciudad, como también, en su interior.
Limitándonos a la idea que Baudelaire esboza sobre el arte en este texto,
en oposición a la concepción de lo bello como absoluto, menciona que “lo
bello es siempre, inevitablemente, de una doble composición”. Uno
de sus elementos, pertenece al orden de lo eterno (invariable). Mientras
que el segundo, al orden de lo humano, lo cíclico, que nace y muere, que
se transforma, delineado por las singularidades y detalles de una época,
una moda, una moral. Este segundo elemento, es el que permite traducir
al primero, hacerlo digerible, apropiado para la naturaleza humana. Esta
dualidad, aparece inevitablemente como “una consecuencia fatal de la
dualidad del hombre”. En este sentido, Baudelaire se preocupa por
destacar el valor de lo bello en el presente, de la capacidad de extraer “la
belleza misteriosa que la vida humana introduce involuntariamente”.
Repetidamente, critica a aquellos que hacen del arte una teoría del
arte puro, estudiando siempre una lógica, un método general, mirando
siempre al pasado, a los artistas clásicos como referencia inamovible, sin
esforzarse por buscar esa belleza fugitiva, circunstancial, esa originalidad
que sólo “proviene del sello que el tiempo imprime a nuestras
sensaciones”. De esta forma, intuye el componente de un arte
moderno, que está atravesado por develar o crear la belleza a partir de
una alquimia entre lo circunstancial, presente, lo que rodea y sucede al
artista, y la experimentación individual e interior de ello. Muchas
contradicciones surgen al analizar este primer texto, en el que Baudelaire
realza su admiración por la “alegría y curiosidad profunda”, por la visión
ingenua de “hombreniño” que ve en el pintor "Sr. G"., y el odio que este artista
siente por las “gentes hastiadas”; en contraste con su propio tedio frente
al movimiento de la ciudad, las diferencias radicales entre las situaciones y
los motivos que llevan a Baudelaire a la creación artística, y las
representaciones simples del Sr G. Lo más impresionante de “El pintor de
la vida moderna” (1863) es, como menciona Marshall Berman en el
capítulo de su libro ("Todo lo sólido se desvanece en el aire") que dedica al autor, que “su visión lo margina”.
Baudelaire se ha arrancado a sí mismo, deslumbrado, en su visión
“pastoral” sobre la modernidad, y ha silenciado toda la potencia de su
obra: la imagen de “el hombre moderno íntegramente, con sus
debilidades, sus aspiraciones y su desesperación”. Sin embargo,
de este mismo texto, Berman rescata, no sólo su capacidad de capturar
símbolos distintivos de la vida moderna, sino también, su forma de
trasladarse sagazmente hacia el polo opuesto de lo pastoral, al señalar lo
que el arte moderno debería hacer: “levantar su hogar en el corazón de la
multitud, en el medio del flujo y reflujo del movimiento, a mitad de
camino entre lo fugitivo y lo infinito”, deberá buscar el heroísmo
oculto en el corazón de la multitud. Este mismo camino es el que sigue, al
escribir “El spleen de parís” (1869), composición en la que logró atrapar
los contrastes sociales y espirituales que generó el desarrollo de la
sociedad burguesa, volcados en el característico escenario de la ciudad;
advirtiendo sus dramáticos efectos: “cómo la modernización de la ciudad
inspira e impone a la vez modernización de las almas de sus ciudadanos”.
Berman, recupera dos de los poemas en prosa de esta obra
póstuma, que ayudan a entender cuestiones centrales implícitas en la
transformación del espacio físico y social. En “Los ojos de los pobres”,
marca un nuevo conflicto, a partir del encuentro entre los ojos de una
familia pobre y los ojos de los burgueses, que ahora convergen en un
mismo espacio, y se reconocen. Relucen, bajo las brillantes luces del
bulevar, las heridas que la modernidad no puede (o no se encamina a)
sanar. En su análisis, sobre la pareja protagonista del poema, Berman
escribe: “Bajo esta nueva luz, su felicidad personal aparece como un
privilegio de clase. El bulevar los obliga a reaccionar políticamente”,
los obliga a ver. La división de clases, ahora se refleja en las nuevas
divisiones internas del ser moderno.
El segundo poema que destaca Marshall Berman es “La pérdida de la
aureola”, que marca un punto muy importante en cuanto a los artistas en
la nueva coyuntura: “Una de las paradojas de la modernidad, tal como
Baudelaire la ve aquí, es que sus poetas se harán más profunda y
auténticamente poéticos al hacerse más parecidos a los hombres
corrientes (…) Así, “La pérdida de una aureola” resulta ser una declaración
de (…) una nueva clase de arte”.
En términos de Berman, tanto la ingenuidad y las voluntades de la
“modernolatría”, como el desdén de la perspectiva de la “desesperación
cultural”, han habitado en Baudelaire, no obstante, ha desconfiado de
ambas polaridades estériles, y ha dejado que se libren en su cuerpo y su
poesía, todas las contradicciones humanas, de la época, de la angustia y la
belleza. Entregó su voluntad a la fatigosa tarea de traducir y explorar, en
las profundidades y las superficies, de toda oposición entre el mundo
interior y exterior, como también los lugares en los que aquellos mundos
se funden. En el tedio extraordinario de la ciudad de los cambios
inminentes, Baudelaire recurre, y necesita, acceder a una poesía en la que
las palabras se evaporen, y se presenten en la puerta de cada uno de
nuestros sentidos. Precisa que el arte exceda este mundo (y esta lógica)
en el que todo comienza a cargar con la obligación de ser útil.
.jpg-reduced-ed2pA2)
Ludmila
Escribo la vida para que haya algún testigo. Escribo todo para ahuyentar la nada. Para saber perder. Escribo para hacer suave la catarsis del alma. Escribo.
Recomendados
Hacete socio de quaderno
Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.
Empieza a escribir hoy en quaderno
Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.
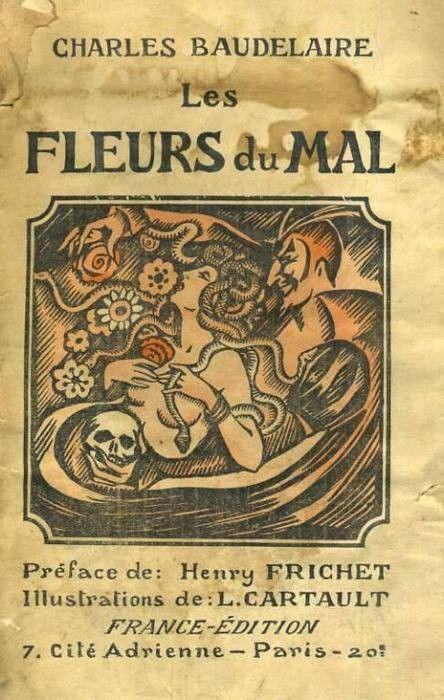
Comentarios
No hay comentarios todavía, sé el primero!
Debes iniciar sesión para comentar
Iniciar sesión