Es domingo y llueve a cántaros en Buenos Aires.Puedo sentir el olor a cemento mojado y escuchar como las gotas pegan contra el piso. No hay nadie en la calle. El silencio se corta con algún auto que pasa y salpica barro contra la vereda que se lava enseguida con la lluvia. Me acerco a una pequeña ventana para ver si llueve de la manera que se siente en la chapa o es sólo una ilusión sonora. Sí, diluvia, esta vez el techo no me mintió.
Corro hacia un costado el vidrio, saco la mano para sentir las gotas. El agua fría chocando en mi palma me transporta a mi pueblo, a 360 kilómetros de donde estoy. En un pestañeo, estoy parada en la vereda de la casa de mis abuelos. Siento que una mano me toca el hombro, miro hacia arriba y veo a mi abuela Rina que con una sonrisa me entrega un barquito de papel hecho de diario. Es gigante, ocupa mis dos manos juntas. Le doy un beso en agradecimiento y me acomodo la capucha de mi piloto naranja con vaquitas de San Antonio dibujadas en los bolsillos.
Vuelvo a tener 7 años, ¡Qué felicidad! Mi abuela se va adentro de su casa, pero promete que en un ratito me va a llamar para merendar. Ahora llovizna, la calle está húmeda y los cordones desbordados. Según mi abuelo Nito, en la madrugada cayeron más de 50 milímetros. Lo dice convencido, mostrando su “frasquito casero medidor “, que coloca en medio del patio, entre las plantas de chaucha y las jaulas de los pollos.
Estoy sola frente al pequeño río de la calle. Sin perder tiempo, pongo el barquito de papel en el agua. Se nota que mi abuela se esmeró al hacerlo, porque es fuerte, tiene 3 o 4 páginas de la sección deportes, dobladas prolijamente. Cuando logro que se sostenga derecho en el agua, lo toco con una de mis botas rojas para controlar la estabilidad y me subo. Me siento segura dentro de esas hojas. Levanto el ancla y zarpo a la aventura.
Las olas me empujan de un lado hacia el otro y por fin llego a la esquina. En el recorrido, me cruzo con un sapo baboso que mastica sin notar mi presencia un gran cascarudo negro. Busco en mi embarcación una ramita que llevo para defenderme y le toco la espalda verdosa. Al bicho no le gusta y se aleja a los saltos, supongo que insultándome en su idioma por entorpecer su almuerzo. Las ramas de un sauce llorón de la vecina de la vuelta me frenan un poco el impulso y coincido con mi abuela cuando dice que Marita tiene que podarlo.
Dejó de llover. Las nubes comienzan a separarse, dejando que el sol aparezca lentamente. La gente comienza a salir de sus casas. Lo sé porque una mujer montada en su bicicleta me pasa muy cerca y llena mi barco de gotazas marrones. Me enojo, trato de sacar la suciedad de las paredes grises y sigo mi viaje. ¿Nadie se da cuenta que soy la gran “Capitana de un buque de diario”? ¡Si vuelve a pasar la de la bicicleta, le voy a gritar: “¡más respeto señora! “.
Estoy por llegar a mi punto de partida. El aire está invadido con el olor inconfundible de la vainilla mezclándose con harina, leche, huevo y pasas de uvas. Hasta puedo escuchar el aceite burbujeando.
Estoy cerca de la casa de mis abuelos, eso me llena de tranquilidad. De repente, el agua empieza a entrar en mi barco. Me desespero e intento elaborar un plan para salvarme. Cuento hasta 3, y salto a la orilla de la vereda. Y de ahí, sana y salva, veo con tristeza como se despedaza mi navío.Con una pequeña reverencia me despido y doy las gracias por aquella aventura. Escucho como mi abuela me llama, desde la cocina. Me voy corriendo hacia adentro, mientras las hojas del diario flotan entre piedritas y arena. Los buñuelos recién hechos me esperan junto a una gran taza de mate cocido. Me siento en una silla acolchonada, a la que mi abuela le agrega un almohadón para que llegue bien a la mesa. Le sonrío. Ella me sonríe también mientras dice “servite pichona, que ya están fríos”. Escucho que nuevamente está lloviendo. Las nubes grises volvieron para jugar conmigo. Tomo rápido la merienda y me llevo un par de buñuelos en la mano, envueltos en una servilleta de tela bordada. Salgo rápido hacia la vereda y la llovizna se transforma en lluvia. El agua me obliga a bajar la mirada. Y veo mis pies, que ya no llevan botas rojas. Ni mi ropa es naranja. Los que sí siguen ahí, son los buñuelos envueltos en una servilleta.

Paula Dreyer
Soy Guionista, Comunicadora Audiovisual y mamá de tres. Amo relatar mis vivencias y crear mundos con mi escritura. Tengo raíces de pueblo que las fusiono con la gran ciudad.
Recomendados
Hacete socio de quaderno
Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.
Empieza a escribir hoy en quaderno
Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.
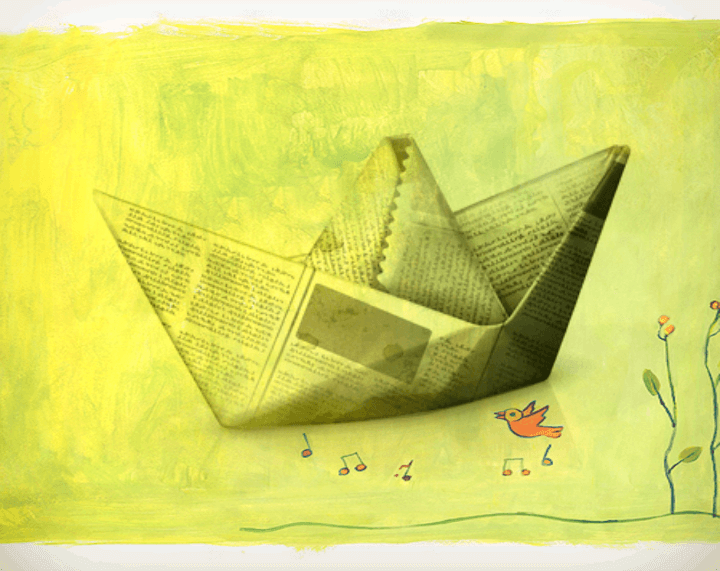
Comentarios
No hay comentarios todavía, sé el primero!
Debes iniciar sesión para comentar
Iniciar sesión